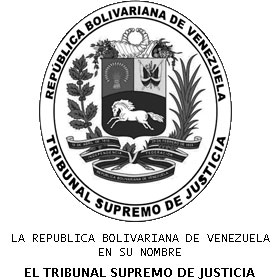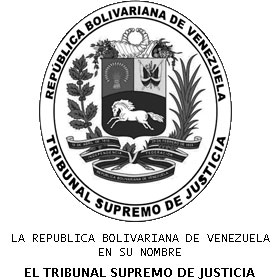JUEZA PONENTE: NEGUYEN TORRES LÓPEZ
EXPEDIENTE N° AP42-N-2002-001803
Mediante sentencia de fecha 25 de septiembre de 2002, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo admitió el recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. Banco Universal, contra la Resolución N° 329-99 de fecha 28 de diciembre de 1999, dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.859 de fecha 29 de diciembre de 1999, contentiva de normas referidas a la capitalización derivada de ajustes por inflación y a apartados patrimoniales denominados “Superávit por Aplicar” y “Superávit Restringido”. En dicha decisión, igualmente, se dictó medida cautelar innominada consistente en la no aplicación de la referida resolución a la esfera jurídica de la parte recurrente, así como la no adopción de decisiones o medidas fundamentadas en la misma, hasta tanto se decidiese el recurso principal.
Posteriormente, en fecha 22 de octubre de 2002, las sociedades mercantiles BANCO MERCANTIL, C.A. y BANCO EXTERIOR, C.A. Banco Universal, solicitaron la intervención en el juicio de nulidad, en calidad de terceros, de conformidad con lo establecido en el artículo 370 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil; pidiendo de igual forma la “extensión de efectos” a su esfera jurídica de la medida cautelar dictada a favor del recurrente inicial, VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. Banco Universal.
El 14 de noviembre de 2002, esta Corte admitió la intervención como terceros de las sociedades antes identificadas, acordando igualmente “(...) la extensión de los efectos a las prenombradas sociedades mercantiles, de la sentencia N° 2002-2538 dictada por esta Corte en fecha 25 de septiembre de 2002”.
Más adelante, otras instituciones financieras, en concreto, BANESCO Banco Universal, C.A. (en fecha 28/11/2002); BANCO DEL CARIBE, C.A., Banco Universal (en fecha 03/12/2002); CORP BANCA, C.A., Banco Universal (en fecha 19/12/2002); y BANCO DE VENEZUELA, S.A., Banco Universal (en fecha 06/08/2003) solicitaron igualmente su intervención como terceros en el proceso y la extensión de la medida cautelar acordada a favor del recurrente inicial.
En sentencia de fecha 30 de enero de 2003, esta Corte admitió la participación como tercero de CORP BANCA, C.A., Banco Universal, acordando la extensión de los efectos de la medida cautelar dictada a favor de VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. Banco Universal. Poco después, en fecha 27 de febrero de ese mismo año, acordó lo propio respecto de BANESCO Banco Universal, C.A. y BANCO DEL CARIBE, C.A., Banco Universal. Finalmente, en fecha 14 de agosto de 2004, aceptó la participación como tercero y extendió la medida cautelar a favor de BANCO DE VENEZUELA, S.A., Banco Universal.
Previamente a estas decisiones, mediante escrito presentado en fecha 10 de diciembre de 2002, la representación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, formuló oposición a la medida cautelar dictada originalmente a favor del recurrente original; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil. Dicha oposición no ha sido aún resuelta por este órgano jurisdiccional.
En fecha 23 de septiembre de 2004, la sociedad mercantil TOTALBANK, C.A., Banco Universal, presentó escrito solicitando su intervención como tercero en el presente juicio de nulidad, así como la extensión de los efectos de la medida cautelar acordada a favor de VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. Banco Universal y extendida a las otras instituciones financieras. La misma solicitud fue hecha con posterioridad, por la sociedad mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, Banco Universal, C.A., mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2005.
El 09 de marzo de 2005, la representación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, presentó escrito formulando oposición al recurso de nulidad interpuesto por BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, Banco Universal, C.A.
El 05 de abril de 2005, la sociedad mercantil CITIBANK, N.A. Sucursal Venezuela, presentó a su vez solicitud de intervención como tercero y extensión de la medida cautelar dictada por esta Corte.
El 30 de enero de 2006, reconstituida esta Corte con los Jueces que actualmente la integran, la misma se abocó al conocimiento de la presente causa, designándose ponente a la Juez que con tal carácter suscribe el presente fallo.
Mediante escrito presentado en fecha 15 de marzo de 2006, la representación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, formuló “oposición al recurso de nulidad ejercido con solicitud de extensión de efectos de la medida cautelar innominada por CITIBANK, N.A. SUCURSAL VENEZUELA”.
El 28 de marzo de 2006, la representación de CITIBANK, N.A. presentó a su vez, escrito de oposición a los argumentos formulados por la representación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Siendo la oportunidad para pronunciarse acerca de las solicitudes de intervención como terceros formuladas por TOTALBANK, C.A., Banco Universal, BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, Banco Universal, C.A., y CITIBANK, N.A. SUCURSAL VENEZUELA; de la extensión a favor de éstas de la medida cautelar acordada a favor del recurrente inicial y los terceros sucesivos; y de las oposiciones formuladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras; la Corte pasa a dictar sentencia, a cuyo efecto procede a formular las siguientes consideraciones:
En primer lugar, se realizará un recuento sucinto de los argumentos hechos por las diversas instituciones bancarias recurrentes en su conjunto; en segundo lugar, se hará referencia a los alegatos presentados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras; en tercer lugar, se resumirá la motivación utilizada por esta Corte en los fallos donde se acordó la medida cautelar y se extendieron los efectos de la misma; y finalmente, esta Corte desarrollará su motivación respecto de la decisión a ser tomada en esta oportunidad.
I
ARGUMENTOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS RECURRENTES
Los alegatos formulados por las diversas instituciones financieras en contra de la Resolución N° 329-99 de fecha 28 de diciembre de 1999, dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (“la Superintendencia”, de ahora en adelante), publicada en la Gaceta Oficial N° 36.859 de fecha 29 de diciembre de 1999, en lo que se refiere al fondo del juicio de nulidad iniciado, pueden resumirse como sigue:
1° Que el acto impugnado es un acto de efectos generales, dictado por la Superintendencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161, numerales 16 y 17 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 1993, derogada por la actual Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 2002 (que reproduce tales disposiciones en su artículo 235, numerales 20 y 21), normas éstas a través de las cuales se faculta a la Superintendencia a dictar regulaciones de carácter contable, que sean necesarias sobre la información financiera que deben suministrar los sujetos regulados por dicha ley; e igualmente se faculta a dicha Superintendencia para prohibir el decreto y la suspensión de pagos de dividendos por parte de los bancos y otras instituciones financieras.
2° Que la prohibición o suspensión del pago de dividendos por un banco o institución financiera a sus accionistas, es una típica medida de policía administrativa, cuya finalidad es asegurar que tal decisión no provoque perjuicios patrimoniales y no se puedan ver perjudicados los intereses de los depositantes o de los accionistas.
3° Que, por una parte, el reparto de dividendos está comprendido dentro de un conjunto de decisiones societarias cuya ejecución requiere necesariamente de la autorización de la Superintendencia, según lo prevé el numeral 7 del artículo 235 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras; y por otra parte, el artículo 198 de dicha ley establece la obligación, por parte de las instituciones sometidas a su regulación, de remitir a la Superintendencia copia certificada de las decisiones que deban adoptarse en Asamblea; siendo en esta oportunidad cuando la Superintendencia puede dar su conformidad o adoptar medidas destinadas a asegurar que las decisiones adoptadas por los accionistas se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias en la materia, según se deriva del citado artículo 198.
4° Que la posibilidad de suspender o prohibir el pago de dividendos es una potestad administrativa que debe ejercerse conforme a los principios de legalidad, mensurabilidad y proporcionalidad; debiéndose haber tramitado un procedimiento administrativo dentro del cual la Superintendencia pudiese constatar las razones que justifican la imposición de dicha medida.
5° Que la Resolución impugnada, en forma general e indiscriminada, ordenó a los bancos e instituciones financieras, congelar fondos en forma perpetua, limitando así de manera inconstitucional y sin fundamento legal alguno, el derecho de propiedad de sus accionistas, pues ni la Ley General de Bancos derogada ni la vigente autorizan a la Superintendencia a imponer limitaciones en forma general y unilateral, en relación con la posibilidad de repartir dividendos. Dicha decisión, sostienen, se torna más grave en virtud de que su vigencia está sometida a la absoluta discreción de la Superintendencia.
6° Que la Resolución viola los derechos a la propiedad y al debido proceso, incurriendo a su vez en inmotivación, ausencia de base legal e incompetencia.
7° Que la Superintendencia violó el derecho de participación ciudadana y de defensa de las instituciones financieras afectadas por la Resolución, pues ésta ha debido ser adoptada después de un proceso de consulta previa, como el establecido en la Ley Orgánica de Administración Pública, la cual aun cuando es posterior a la Resolución, desarrolla principios establecidos en la Constitución de 1999, que ya tenían antecedente en la Constitución de 1961 y en la jurisprudencia.
8° Que la Resolución viola el principio de reserva legal, pues la prohibición parcial al uso, goce y disposición de los dividendos generados por la actividad económica de las instituciones recurrentes, únicamente puede ser impuesta por un acto de rango legal.
9° Que se incurrió en una usurpación de funciones, en tanto la Superintendencia, al establecer limitaciones al derecho de propiedad, invadió competencias constitucionales propias y exclusivas del Poder Legislativo.
En lo referente al cumplimiento de los requisitos necesarios para la procedencia de las medidas cautelares (fumus boni juris y periculum in mora), las instituciones recurrentes alegaron lo siguiente:
1° Respecto al fumus boni juris, señalaron que en el acto recurrido la Superintendencia impuso limitaciones al derecho de propiedad de la recurrente, sin fundamento legal alguno, pues la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras no la faculta para imponer en forma general e ilimitada restricciones en el derecho de los bancos e instituciones financieras a repartir dividendos.
Advierten igualmente que desde la adopción de la Resolución impugnada, la Superintendencia no ha revisado la prohibición en ella contenida, según lo establece ella misma, lo cual pondría en evidencia que tal medida no refleja la realidad ni la actualidad de la situación de las instituciones financieras.
2° En relación al periculum in mora, sostienen que la circunstancia creada por el acto administrativo impugnado, hace que queden esterilizados o congelados una importante cantidad de recursos financieros dentro de la cuenta contable “Superávit Restringido”, sin que los accionistas puedan disponer de ellos de una forma distinta a su capitalización, suspensión que es susceptible de causar graves perjuicios pues las instituciones financieras recurrentes corren el riesgo de sobrecapitalizarse, viéndose forzadas a mantener en su contabilidad una gran cantidad de recursos producto de un superávit, sin poder distribuirlos entre sus accionistas, como dividendos.
II
ARGUMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
La representación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, como se señaló, formuló oposición en contra de la medida cautelar dictada a favor del recurrente inicial y extendida a los terceros intervinientes; e igualmente oposición al recurso de nulidad; sosteniendo los siguientes argumentos:
1° Que la Superintendencia tiene amplias facultades de limitación al derecho de propiedad, a través de actos de carácter sublegal, por habilitación expresa de la ley especial que regula la actividad bancaria, como por ejemplo la limitación establecida en el numeral 17 del artículo 161 de la Ley General de Bancos derogada, que permite la prohibición de decretar y suspender pagos de dividendos, lo que se traduce en la posibilidad de impedir que los inversionistas reciban las ganancias de su inversión, sin que dicha norma haya sido cuestionada, pues se está consciente de la necesidad de que haya un saneamiento de la estructura financiera de la entidad antes de proceder a emitir ganancias que puedan ser causadas sólo a través de manejos contables, que no reflejen la verdadera situación de la misma.
2° Que el control ejercido por la Superintendencia no es ilimitado, estando restringido por los elementos que según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos debe contener todo acto de la Administración, no pudiendo sostenerse que la limitación establecida por la Superintendencia sea una prohibición absoluta e indefinida. En concreto, la propia Resolución establece que la limitación estará vigente temporalmente, hasta tanto la Superintendencia lo considere conveniente, de acuerdo con el desarrollo de la economía del país.
3° Que, respecto a la supuesta existencia de un peligro de daño irreparable con ocasión de la Resolución impugnada (periculum in mora), no basta la mera suposición de que eventualmente se pueda causar un daño, sino que el mismo debe ser probado, lo que no ha ocurrido en el presente caso, ni puede ocurrir, por cuanto la limitación impuesta no supone una enajenación de la titularidad de los bienes involucrados y, además, la limitación no es absoluta, en tanto el dinero destinado al “Superávit Restringido” puede ser utilizado para aumentar el capital social, capital que constituye un respaldo para ciertas operaciones bancarias; de allí que no pueda sostenerse que la cantidad de dinero allí destinada sea inocua o no le sirva para nada a la institución financiera de que se trate.
4° Que tan inexistente ha sido la afectación patrimonial de la medida acordada en la Resolución impugnada, que la misma ha sido cumplida por los impugnantes desde su adopción, sin que los mismos se percataran de los supuestos daños patrimoniales.
III
RAZONAMIENTO UTILIZADO POR ESTA CORTE EN LOS FALLOS DONDE SE DECRETO LA MEDIDA CAUTELAR Y SE EXTENDIERON SUS EFECTOS
Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, como se narró inicialmente, dictó medida cautelar a favor de VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. Banco Universal, en sentencia de fecha 25 de septiembre de 2002; extendiendo posteriormente dicha medida cautelar, en posteriores decisiones (14 de noviembre de 2002, 30 de enero de 2003, 27 de febrero de 2003 y 14 de agosto de 2004), a otras instituciones financieras identificadas en esta narrativa.
La Corte, que en tales oportunidades se encontraba conformada de forma distinta a la actual, manejó diversos argumentos para acordar la medida cautelar y sus extensiones. Igualmente, en cada oportunidad, se presentaron votos salvados.
El razonamiento utilizado, en líneas generales, fue el siguiente:
Al dictar la medida cautelar, a través de la cual se ordenó a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras no aplicar la Resolución impugnada, y abstenerse de adoptar decisiones o medidas con fundamento a la misma, esta Corte consideró que se había configurado un fumus boni juris, en tanto la Superintendencia pareciera haber incurrido en un exceso de sus potestades administrativas, al prohibir a través de un acto sublegal, de manera indefinida, la utilización del dinero contenido en la cuenta del “Superávit Restringido”, para el reparto de los dividendos en efectivo, quedando a la discreción del ente controlador el levantamiento de tal prohibición, lo cual podría violar el derecho a la propiedad. De igual manera, se consideró que el acto impugnado podía afectar la eficiencia con la que operaría la institución bancaria recurrente, al mantener en su contabilidad recursos financieros que pasarían a formar parte del activo, sin que pudiese disponerse de los mismos libremente; lo cual consideró esta Corte suficiente para dar como cumplido el requisito de periculum in mora.
Al procederse, en varias oportunidades, a extender los efectos de la medida cautelar otorgada a favor del recurrente inicial, esta Corte extendió un poco más su razonamiento, de la siguiente manera:
“El derecho de propiedad aparece regulado en el artículo 115 de la Constitución, donde se contiene una doble garantía de tal derecho, ya que se reconoce desde la vertiente institucional y desde una vertiente individual, esto es, como un derecho subjetivo, debilitado, por cuanto cede para convertirse en un equivalente económico, cuando el bien es requerido por la comunidad, concretado en el artículo 115, por la referencia a los conceptos de utilidad pública o interés social que legitima la expropiación.
La referencia a la “función social” como elemento estructural de la definición misma de derecho a la propiedad privada como factor determinante de la delimitación legal de su contenido pone de manifiesto que la Constitución no ha recogido una concepción abstracta de este derecho como mero ámbito subjetivo de libre disposición o señorío sobre el bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido únicamente en su ejercicio a las limitaciones generales que las leyes impongan para salvaguardar los legítimos derechos o intereses de terceros o del interés general. Por el contrario, la Constitución reconoce un derecho de propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir.
La propiedad privada en su doble dimensión como institución y como derecho individual, ha experimentado en nuestro siglo una transformación tan profunda que impide concebirla hoy como una figura jurídica reconducible exclusivamente al tipo abstracto descrito en el artículo 545 del Código Civil.
Por el contrario, la progresiva incorporación de finalidades sociales relacionadas con el uso o aprovechamiento de los distintos bienes sobre los que el derecho de propiedad puede recaer, ha producido una diversificación de la institución dominical en una pluralidad de figuras o situaciones jurídicas reguladas con significado y alcance diversos. De ahí que se venga reconociendo con general aceptación doctrinal y jurisprudencial la flexibilidad o plasticidad actual del dominio que se manifiesta en la existencia de diferentes tipos de propiedades dotadas de estatutos jurídicos diversos, de acuerdo con la naturaleza de los bienes sobre los que cada derecho de propiedad recae.
Ahora bien, la fijación del “contenido esencial” de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social definen, por tanto, inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes.
Al filo de esta perspectiva, que es la adoptada por la Constitución, resulta oportuno hacer notar que la incorporación de exigencias sociales al contenido del derecho de propiedad privada, que se traduce en la previsión legal de intervenciones públicas no meramente ablatorias en las esferas de las facultades y responsabilidades del propietario, es un hecho hoy generalmente admitido. Pues, en efecto, esa dimensión social de la propiedad privada, en cuanto institución llamada a satisfacer necesidades colectivas, es en todo conforme con la imagen que de aquel derecho se ha formado la sociedad contemporánea y, por ende, debe ser rechazada la idea de que la previsión legal de restricciones a las otrora tendencialmente ilimitadas facultades de uso, disfrute, consumo y disposición o la imposición de deberes positivos al propietario hagan irreconocible el derecho de propiedad como perteneciente al tipo constitucionalmente descrito.
En el presente caso, la prohibición absoluta e indefinida contenida en el acto administrativo impugnado se erige, en principio a juicio e esta Corte, en una limitación de carácter sublegal que viola el contenido esencial del derecho de propiedad de los sujetos regulados por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, toda vez, que se sujeta a la voluntad del ente controlador el levantamiento de tal medida. Así se declara.
Igualmente, el peligro en el retardo o riesgo manifiesto que quede ilusorio el fallo (periculum in mora), se evidencia en el presente caso debido a que el acto administrativo impugnado puede afectar la eficiencia con la que opera la empresa recurrente, ya que mantiene en su contabilidad recursos financieros que pasan a ser parte del activo, sin que efectivamente se pueda disponer de ellos libremente, elementos suficientes para considerar satisfecho el requisito bajo análisis, y así se declara”.
De igual forma la Corte consideró, en las diversas oportunidades en que decidió extender la medida cautelar dictada a favor de VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. Banco Universal, que en virtud del principio constitucional de igualdad y no discriminación, tal extensión resultaba procedente para todas las instituciones bancarias, terceros intervinientes, que demostrasen encontrarse en la misma situación que el recurrente inicial, pues de lo contrario se estaría violando lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
IV
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
De manera previa, esta Corte advierte que el alcance de la presente decisión abarca únicamente dos solicitudes por decidir en el expediente: 1) La oposición a la medida cautelar decretada y sus extensiones, formulada en fecha 10 de diciembre de 2002, por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la cual no ha sido aún decidida; 2) La solicitud de intervención como terceros por parte de TOTALBANK, C.A., Banco Universal, BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, Banco Universal, C.A., y CITIBANK, N.A. SUCURSAL VENEZUELA; y la extensión a favor de éstas de la medida cautelar acordada a favor del recurrente inicial y los terceros sucesivos.
Este sentenciador resolverá en ese orden tales solicitudes.
Como se señaló, en fecha 10 de diciembre de 2002, la representación de la Superintendencia formuló, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, oposición a la medida cautelar innominada dictada por esta Corte a favor de VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. Banco Universal, así como a las extensiones de la misma, acordadas hasta entonces a favor de BANCO MERCANTIL, C.A., BANCO EXTERIOR, C.A. Banco Universal, CORP BANCA, C.A., Banco Universal, BANESCO Banco Universal, C.A. y BANCO DEL CARIBE, C.A., Banco Universal. Para ese momento, no había sido extendida aún dicha medida en favor de BANCO DE VENEZUELA, S.A., Banco Universal; no obstante, esta Corte considera que la oposición a la medida inicialmente acordada, lógicamente, debe abarcar de la misma manera a todas sus extensiones, las cuales carecerían de efectos sin ésta.
Los artículos 602 y 603 del Código de Procedimiento Civil, establecen el procedimiento a seguir cuando la parte contra quien se haya decretado una medida cautelar, haga oposición a la misma. Señala el Código que se abrirá de pleno derecho una articulación probatoria para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos, debiendo el Tribunal dictar sentencia sobre la oposición dentro de los dos días siguientes a la finalización del lapso probatorio.
En este caso, ni las partes promovieron pruebas dentro de dicho lapso, ni esta Corte decidió la oposición oportunamente; por lo que la presente decisión habrá de ser notificada, al ser dictada fuera de lapso.
La oposición a la medida cautelar supone, en este estado, un nuevo análisis de la situación creada por la Resolución N° 329-99 de fecha 28 de diciembre de 1999. Considera este órgano jurisdiccional que, en las anteriores oportunidades, no se hizo un estudio más pormenorizado sobre el alcance de la misma, acorde con la importancia y trascendencia del problema planteado. Ciertamente, al resolverse una medida cautelar, el Tribunal no puede emitir un pronunciamiento definitivo sobre el fondo, pues no tiene aún todos los elementos necesarios para ello; sin embargo, lo anterior no lo exime de sopesar muy cuidadosamente, especialmente en casos como el presente, los intereses en juego y las consecuencias que la adopción de la medida suponga para las partes y demás interesados.
En sintonía con lo anterior, se procederá de la siguiente manera: en primer lugar, se realizará un recuento de la doctrina sostenida por esta Corte y la jurisprudencia en general acerca de la procedencia y características de las medidas cautelares; en segundo lugar, se describirá el análisis que debe efectuarse para determinar la procedencia de esta solicitud de medida cautelar, en concreto y, finalmente, se decidirá si la medida es procedente.
1° La jurisprudencia ha sido reiterada e inveterada al señalar que los requisitos necesarios para que proceda una medida cautelar son la presunción de buen derecho (fumus boni juris) y el peligro de daños irreparables por la sentencia definitiva (periculum in mora). Tales requisitos son concurrentes, no resultando suficiente uno solo de ellos para hacer procedente la medida. No obstante, entre ellos existe una relación dinámica, pues el análisis de los mismos no es aislado; al contrario, el análisis que de uno de ellos se haga influye necesariamente en el otro.
La Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 12 de diciembre de 1996 (caso: Braulio Sánchez Martínez) sostuvo lo siguiente:
“Respecto al requisito del periculum in mora, ha de advertirse previamente que éste se encuentra estrechamente vinculado a la presunción de buen derecho. En otras palabras, si no hay presunción alguna de buen derecho, sino que lo presumible es la improcedencia de la acción principal de que se trate, no puede hablarse de que realmente vayan a existir daños irreparables, pues la estimación de esta circunstancia nunca se hace in abstracto, sino que ha de asomarse cuál es la posible decisión definitiva, lo cual se realiza al analizarse el requisito del fumus boni juris.
Es un hecho que la determinación de los posibles daños irreparables por la sentencia definitiva en los recursos de nulidad, hace necesaria una indagación acerca del posible pronunciamiento al que, una vez transcurrido el juicio correspondiente, finalmente se llegue.
Ciertamente, en la hipótesis por la cual el recurso de nulidad sea desestimado, considerando conforme a derecho el acto que se impugna, no podría hablarse de daños irreparables por la definitiva. Contrariamente, la ponderación acerca de la reparabilidad de los daños, se realiza tomando como patrón una posible sentencia estimatoria del recurso.
En virtud de ello, resulta necesario indagar el posible sentido de la sentencia definitiva para determinar la reparabilidad de los daños, pues de lo que se trata es de evitar daños irreparables a quien tenga la razón, y no a quien carezca de ella”.
La anterior jurisprudencia fue acogida de manera expresa por esta Corte en su conocido fallo de fecha 5 de mayo de 1997 (caso: Pepsicola Panamericana, S.A.), donde se agregó lo siguiente:
“Se presenta al juez, pues, una auténtica situación de equilibrio en cuyos extremos se encuentran el periculum in mora y el fumus boni juris, de manera que cuanto más evidente aparezca la presunción de buen derecho, menos rigor habrá de tenerse al analizar la irreparabilidad de los daños; y viceversa, cuanto más graves e irreversibles puedan ser los daños que se originen a la parte, menos exigencia habrá respecto de la apariencia de buen derecho”.
Doctrina ésta que se reafirma una vez más y que si se quiere, tiene respecto al presente caso, especial importancia, como se hará evidente más adelante.
Por otra parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 640 de fecha 03 de abril de 2002 (caso: S.A. Rex), desarrolló una breve explicación de las características más importantes de las medidas preventivas, de la siguiente manera:
Las medidas cautelares, instrumentos de la justicia dispuestos para que el fallo jurisdiccional sea ejecutable y eficaz, son expresión del derecho a una tutela judicial efectiva de los derechos e intereses, previsto en el art. 26 de la Constitución de 1999, y tienen por caracteres:
a) La instrumentalidad, pues no constituyen un fin en sí mismas sino que son un medio, instrumento o elemento que sirve para la realización práctica de otro proceso –eventual o hipotético, según el caso- y su resolución principal, partiendo de la hipótesis de que ésta tenga un determinado contenido concreto, conforme a lo cual se anticipan los efectos previsibles, por lo que el contenido de estas medidas es el mantenimiento de una situación de hecho de Derecho en salvaguarda de derechos, sobre los que se pronunciará el Juez que conoce del fondo del asunto, para una vez se dicte sentencia definitiva sobre lo principal, no opere en el vacío y pueda ser realmente efectiva.
b) La subordinación o accesoriedad y la jurisdiccionalidad, pues el proceso cautelar siempre depende ontológicamente de la existencia o de la probabilidad de un proceso judicial principal, así como de sus contingencias.
c) La autonomía técnica, pues el poder jurídico de obtener una medida cautelar, a pesar de la instrumentalidad y accesoriedad de ésta, es por sí mismo una forma de acción, que no puede considerarse como accesorio del derecho objeto de cautela, en tanto existe como poder actual, cuando no se sabe si el derecho acautelado existe. En tal sentido, si se declara finalmente la inexistencia del derecho principal pretendido no puede conllevar tal decisión la declaración retrospectiva de la inexistencia de una de las condiciones de la acción cautelar, y en consecuencia, como evidencia de la ilegitimidad de la medida cautelar concedida y ejecutada.
d) La provisoriedad o interinidad, en tanto la situación preservada o constituida mediante la providencia cautelar no adquiere carácter definitivo sino que se destina a durar por un espacio de tiempo delimitado, debido a que los efectos que derivan de la medida cautelar están, por su propia naturaleza, intrínsecamente destinados a agotarse en el momento en que se pronuncia la sentencia sobre el fondo, sin que tengan vocación alguna de convertirse en definitivos.
e) La mutabilidad o variabilidad y la revocabilidad, de modo tal que si desaparece la situación fáctica o de derecho que llevó al órgano jurisdiccional a tutelar en sede cautelar el interés de parte, cesa la razón de ser de la precaución, en tanto es concedida en atención a una situación pasajera formada por circunstancias que pueden modificarse de repente, lo que exige una nueva apreciación del juez, quien resuelve entonces conforme a la cláusula rebus sic stantibus, para disponer un aseguramiento distinto al solicitado u obtenido, limitarlo teniendo en consideración la importancia del derecho que se intenta proteger, o revocar la medida cautelar. A contrario sensu, cuando una medida cautelar es denegada, ello no impide recabarla nuevamente, si se hubiere modificado la situación de hecho o de derecho.
f) Por ello, no producen efectos de cosa juzgada material, no causan instancia y su decreto no conlleva prejuzgamiento.
g) El carácter urgente, pues su razón de ser es evitar los perjuicios que para la tutela de los derechos se pueden derivar del transcurso del tempo y de su incidencia sobre situaciones jurídicas que pueden alterarse de forma irreversible, lo que se representa entre otros rasgos, por la simplicidad de formas o trámites para lograr la rapidez en el tiempo y porque el conocimiento del órgano jurisdiccional sobre los presupuestos de las medidas cautelares es sumario, vale decir, de cognición en el grado de apariencia y no de certeza
h) La anticipación transitoria de efectos, declarativos o ejecutivos de la resolución principal, ante una situación objetiva de peligro y sobre la base del fumus boni iuris, para asegurar, por eficacia y efecto de la propia ley procesal, la fructuosidad de la providencia de la acción principal; al contrario de lo que en Derecho comparado se ha denominado medida de tutela anticipatoria, la cual, por ser su objeto de cognición el mismo del proceso de conocimiento, es satisfactiva, total o parcialmente, de la propia tutela postulada en la acción de conocimiento, por lo que debe apoyarse en ley substancial y en prueba inequívoca, al ser deferida bajo la razonable expectativa de una futura conversión de la satisfacción provisoria en satisfacción definitiva. Por ejemplo, la doctrina brasileña (Marinoni, Luiz Guilherme “Tutela anticipatoria”. En: Revista venezolana de estudios de derecho procesal. Caracas. Invedepro. N° 3. Enero-julio 2000: p. 28 y 30-32), en comentario al art. 273 del Codigo de Processo Civil de ese país, afirma, por una parte, que la tutela anticipatoria se caracteriza por la provisoriedad mas no por la instrumentalidad, ya que no es un instrumento destinado a asegurar la utilidad de la tutela final, y por otra parte, que rompe con el principio nulla executio sine titulo, fundamento de la separación entre conocimiento y ejecución, satisfaciendo anticipadamente y con base en una cognición sumaria el derecho material afirmado por el actor, aun sin producir cosa juzgada material.
i) El decreto inaudita parte, pues se ordenan sin oír previamente a la parte contraria, ya que en caso de notificar previamente al afectado se le daría la oportunidad de frustrar precisamente el objeto a que tienden, sin perjuicio de la virtualidad del contradictorio.
j) La no incidencia de manera directa sobre la relación procesal en sí, por lo que no interrumpen el plazo para la perención de la instancia.
k) La ejecutabilidad inmediata, pues los recursos que se interpongan contra ellas se conceden en el solo efecto devolutivo (sobre todos estos caracteres ver entre otras obras: Calamandrei, Piero. Introducción al estudio sistemático de la providencias cautelares. Trad: Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires. Ed. Bibliográfica Argentina. 1945. p. 71-97; Henríquez La Roche, Ricardo. Medidas cautelares. Maracaibo. Centro de Estudios Jurídicos del Zulia. 3ra ed. 1988. p. 37-48; De Lazzari, Eduardo. Medidas cautelares. La Plata. Librería Editora Platense. 2da ed. 1995. Tomo 1. p. 8-10; Theodore Junior, Humberto. Processo cautelar. Sao Paulo. LEUD. 4ta ed. 1980. p. 65-70; Gimeno Sendra, Vicente y González-Cuéllar Serrano, Nicolás. “Las medidas cautelares en materia comercial”. En: XV Jornadas iberoamericanas de derecho procesal. Instituto Colombiano de derecho procesal. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 1996. p. 499-510).
De la jurisprudencia transcrita resulta especialmente importante lo señalado acerca de la mutabilidad o variabilidad y revocabilidad de las medidas cautelares. El hecho de que esta Corte haya decretado la medida cautelar a favor de diversos recurrentes que se han hecho parte en el presente proceso, no implica que la misma deba de forma necesaria permanecer en vigencia hasta el momento en que se dicte la sentencia definitiva. La Corte tiene la potestad, aun de oficio, de revisar si las circunstancias de hecho y de derecho que en un momento dado provocaron la adopción de la medida, permanecen o no. En este caso, sin embargo, como se señaló, se ha formulado una oposición a la medida, por lo que el análisis a realizar por esta Corte no sólo debe tomar en consideración tal eventual cambio de circunstancias, sino que se impone revisar, nuevamente, el mérito y razonamientos utilizados para decretar la medida en primer lugar.
2° En este particular caso, la ponderación de los intereses en juego al decidir la procedencia de la medida cautelar a la cual se ha hecho oposición, debe partir de un análisis acerca de la naturaleza del acto impugnado en el juicio principal.
La Resolución N° 329-99 de fecha 28 de diciembre de 1999, dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.859 de fecha 29 de diciembre de 1999, es del siguiente tenor:
“La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, en ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 141 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y el artículo 72 de la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo relativas a la inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de los Bancos, otras Instituciones Financieras y las Entidades de Ahorro y Préstamo;
Visto que, entre las funciones fundamentales de la Superintenden-cia está el vigilar la adecuada capitalización del sistema bancario, de forma que queden garantizados los depósitos del público y dado que el incremento patrimonial originado por la metodología contable del ajuste por inflación, está directamente relacionado con la tendencia de activos no monetarios y no necesariamente con una adecuada estrategia de negocio que origine mayor liquidez y solvencia al sistema;
Visto que, el adoptar o no un sistema de ajuste por inflación debe ser medido no sólo en función del reconocimiento de los efectos acumulados de la inflación, sino también en función de la calidad de la información financiera a generarse a futuro;
Visto que, los aumentos de patrimonio derivados del ajuste por inflación por la tenencia de activos no monetarios, incrementan la base patrimonial para el otorgamiento de créditos, sin que dicho aumento represente una mayor capacidad de generar flujos de fondos para la absorción efectiva de tales riesgos crediticios;
Visto que, la actividad bancaria se basa fundamentalmente en el mantenimiento de posiciones monetarias, por lo que la inversión en activos no monetarios para anular los efectos de la inflación y sus ajustes, desvirtúan la esencia y objeto de la actividad bancaria;
Visto que, la inflación ponderada acumulada en Venezuela por el período de tres (3) años que finalizará el 31 de diciembre del año 2000 no llegará al 100%, con base en la inflación real de 1998 del 29,91%, así como la real al 30 de noviembre de 1999 del 18,1% y la estimada para el año 2000, de acuerdo con la información publicada que esperan no llegue al 17%, con lo cual de conformidad con las prácticas internacionales no supera el 100%, y dado que a la fecha no existe información disponible que permita determinar que la inflación de los próximos años alcanzará niveles que haga necesario, la adopción de un sistema contable basado en el nivel general de precios;
En consecuencia, esta Superintendencia en uso de la atribución establecida en los numerales 16 y 17 del artículo 161 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, en concordancia y en estricto cumplimiento con lo establecido en el artículo 124 ejusdem y 29 de la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, a los fines de la aplicación del contenido de la Resolución N° 344-98 del 29 de diciembre de 1998, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.286 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 1998, y de la modificación parcial de la Resolución N° 198 de fecha 17 de junio de 1999, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.726 de fecha 18 de junio de 1999,
RESUELVE
Artículo 1.– Una vez consideradas las posibles consecuencias que pudieran derivarse de la aplicación del ajuste por efecto de la inflación a los estados financieros del sistema bancario, la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras considera prudente, a la fecha, no adoptar esta práctica contable como metodología aplicable a las instituciones financieras regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y por la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo.
Artículo 2.– Desde el cierre que finalizará el 31 de diciembre de 1999, las instituciones financieras regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y por la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, deberán efectuar semestralmente un apartado patrimonial equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los resultados del respectivo semestre llevados a “Superávit por Aplicar” y registrarlo en la cuenta patrimonial denominada “Superávit Restringido” y del saldo de la cuenta “Superávit por Aplicar” de semestres anteriores al 31 de diciembre de 1999, las instituciones financieras harán un apartado patrimonial equivalente al cincuenta por ciento (50%) de dicho saldo para registrarlo en la cuenta de “Superávit Restringido”. Los montos incluidos en esta última cuenta no podrán ser utilizados para el reparto de dividendo en efectivo, y sólo podrán ser utilizados para aumentar el capital. Esta limitación estará vigente temporalmente hasta tanto esta Superintendencia lo considere prudente, de acuerdo al desarrollo de la economía del país.
Parágrafo Único: La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, para la fijación de la medidas que anteceden, tomó en cuenta que los índices de capital exigidos a las Instituciones Financieras deben ser determinados en mayor medida en función de los riesgos potenciales que asume la Institución en el desarrollo de su actividad. Dentro de estos riesgos destacan el de crédito, mercado, liquidez y tasas de interés, los cuales desmejoran su clasificación cuando la economía atraviesa por períodos de recesión como es el caso de Venezuela, razón por la cual este Organismo revisará constantemente las tendencias económicas para determinar lo apropiado de los actuales índices patrimoniales, los cuales podrán ser revisados si las circunstancias lo hacen necesario.
(...)”.
Del contenido, parcialmente transcrito, de la Resolución impugnada, se evidencia que su naturaleza es la de ser una normativa prudencial dictada por la Superintendencia en cumplimiento de su función de regular y controlar la actividad de intermediación financiera.
La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 1993, vigente para el momento en que fue dictada esta Resolución, establecía en su artículo 3, lo siguiente:
“Las actividades y operaciones a que se refiere esta Ley deberán realizarse de conformidad con sus disposiciones, el Código de Comercio, la Ley del Banco Central de Venezuela, las demás leyes aplicables, los reglamentos que dicte el Ejecutivo Nacional y las resoluciones emanadas del Banco Central de Venezuela y la Superintendencia”. (Subrayado de la Corte).
Más específicamente, en el artículo 161 numeral 9 se hacía referencia a la normativa prudencial en los siguientes términos:
“Corresponde a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras:
9) La promulgación de regulaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines (...); y todas aquellas otras medidas de naturaleza prudencial y preventiva que juzgue necesario adoptar para la seguridad del sistema financiero y de los entes que lo integran”. (Subrayado de la Corte).
Y de manera específica, en los numerales 16 y 17:
16) Promulgar regulaciones de carácter contable, que sean necesarias sobre la información financiera que deben suministrar los sujetos regulados por esta Ley (...)
17) La prohibición del decreto y la suspensión del pago de dividendos por parte de los bancos y otras instituciones financieras, y las demás empresas o personas sometidas a su control”.
La vigente Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 2001 es aún más explícita en cuanto a la posibilidad, por parte de la Superintendencia, de dictar normas prudenciales. En su artículo 2, tercer aparte (equivalente al transcrito artículo 3 de la ley derogada), se dispone lo siguiente:
“Todos los bancos, entidades de ahorro y préstamo, otras instituciones financieras y demás empresas mencionadas en este artículo, están sujetas a la inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras; a los reglamentos que dicte el Ejecutivo Nacional; a la normativa prudencial que establezca la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras; y a las Resoluciones y normativa prudencial del Banco Central de Venezuela
A los efectos de el presente Decreto Ley se entiende por normativa prudencial emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, todas aquellas directrices e instrucciones de carácter técnico contable y legal de obligatoria observancia dictadas, mediante resoluciones de carácter general, así como a través de las circulares enviadas a los bancos, entidades de ahorro y préstamo, otras instituciones financieras y demás empresas sometidas a su control”. (Subrayado de la Corte).
Esta naturaleza de normativa prudencial que tiene la Resolución impugnada no fue suficientemente sopesada por esta Corte en las decisiones donde se acordó, a través de medida cautelar, dejar la misma sin efecto respecto de la esfera jurídica de los recurrentes.
Al revisarse por vía cautelar una normativa prudencial, el órgano jurisdiccional debe vislumbrar, prima facie, que la misma podría resultar violatoria de normas de rango superior, debiendo tal contrariedad dimanar sin necesidad de un análisis pormenorizado acerca de los diversos aspectos de orden técnico que caracterizan este tipo de normativa.
Las normativas prudenciales que dicte la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras son dictadas en atención a parámetros, estadísticas, datos y conocimientos de orden técnico sobre los cuales el órgano administrativo, en principio, tiene un manejo más adecuado y directo que el órgano jurisdiccional. Esto no significa, por supuesto, que tales parámetros de orden técnico escapen al control jurisdiccional. Pero lo que sí implica, en el caso de análisis sobre medidas provisionales, es que la inadecuación de la normativa prudencial dictada resulte presumible sin un análisis excesivamente pormenorizado sobre tales parámetros de orden técnico; pues tal análisis corresponde hacerse al momento de juzgar sobre el fondo del recurso.
3° Tomando en consideración lo antes expuesto, esta Corte juzga que no se encuentran dados los supuestos para la procedencia de la medidas cautelares dictadas a favor de las diversas entidades bancarias recurrentes en el presente juicio. En concreto, del contenido de la Resolución impugnada, la Corte no vislumbra ningún fumus boni iuris a favor de los recurrentes.
El argumento fundamental alegado por los recurrentes y utilizado en sus anteriores decisiones por esta Corte, estriba en afirmar que la prohibición de repartir los dividendos que forman parte de la cuenta patrimonial “Superávit Restringido” constituye una violación al derecho de propiedad.
Para afirmar lo anterior, habría que determinar con exactitud qué fondos comprenden la cuenta “Superávit Restringido”, lo cual resulta sencillo pues la propia Resolución señala que la misma se forma con el cincuenta por ciento (50%) de los fondos que conforman la cuenta “Superávit por Aplicar”, lo cual exige entonces determinar qué tipo de fondos constituyen esta última. Ahora bien, lo anterior requiere de un análisis de orden técnico y pormenorizado del Manual de Contabilidad para Bancos, otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, así como otras normativas prudenciales que definan con exactitud el concepto de “Superávit por Aplicar”.
Tal análisis debe surgir de un debate complejo entre las partes de este proceso, y por ello corresponde hacerlo a esta Corte con motivo de su pronunciamiento definitivo sobre la procedencia del recurso de nulidad. En otras palabras, no tiene elementos la Corte para considerar que exista un fumus boni iuris a favor de los recurrentes.
La Corte, de esta manera, se aparta de lo señalado en sus anteriores decisiones, donde se sostuvo que:
“La prohibición absoluta e indefinida contenida en el acto administrativo impugnado se erige, en principio a juicio e esta Corte, en una limitación de carácter sublegal que viola el contenido esencial del derecho de propiedad de los sujetos regulados por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, toda vez, que se sujeta a la voluntad del ente controlador el levantamiento de tal medida”.
Afirmación que resulta trivial, si se toma en consideración que el hecho de que el levantamiento de la prohibición de repartir dividendos con cargo a la cuenta “Superávit Restringido” ciertamente está sometido a la voluntad de la Superintendencia, pero ello en sí mismo no resulta contrario a derecho si la prohibición en sí no lo es. Y para determinar si la prohibición es o no contraria a derecho, o si viola el contenido del derecho de propiedad, ha de analizarse a fondo en qué consiste la cuenta “Superávit por Aplicar”.
Hace suyos la Corte, en esta oportunidad, los planteamientos hechos por la Magistrada Luisa Estella Morales en su voto salvado reiterado a las decisiones donde se extendieron los efectos de la medida cautelar:
“La importancia de la actividad bancaria en el sistema financiero, justifica el establecimiento en los respectivos textos legales de la figura de la “supervisión consolidada”, como un mecanismo de coordinación entre las autoridades vértices de ordenamientos bancarios, asegurador y de mercado de capitales. La ausencia de este mecanismo de cooperación administrativa, así como el seguimiento natural a cada entidad, alteraría en gran medida la estabilidad de la economía nacional, como de hecho ya ha ocurrido en el pasado.
El bien común, entonces, exige que las entidades bancarias se mantengan solventes mediante la gestión eficaz de los capitales que le son confiados por el público. Este contenido del bienestar colectivo halla su realización en tanto que, a su vez, supone un interés del Estado en que las entidades bancarias hagan una eficiente gestión de los recursos que captan del público a favor de las legítimas expectativas de éstos, y de esa manera evitar crisis de liquidez o solvencia en los sistemas económicos nacionales (los cuales se expanden por acto reflejo de un sector financiero a otro).
Se trata entonces que la actividad bancaria es de interés público, sometida a una intensa regulación estatal. Así, puede verificarse entre las entidades bancarias y la Administración aquél tipo de relación jurídica denominada de “sujeción especial”. El Derecho norteamericano discrimina dentro de éstas las eminentemente económicas, para hablar de los “business affected with a public interest”, según el término de la Suprema Corte de ese país. El concepto (o la extensión) de la relación de sujeción especial, ha sido ya largamente trajinado en doctrina y en jurisprudencia, y si bien todavía hay diferencias, basta recordar ahora que en esa clase de vínculo, la garantía de la reserva legal sirve sólo de base al ejercicio de potestades de control técnico por parte de la autoridad administrativa de que se trate, poderes estos que deben avanzar a la misma dinámica en que los particulares insertos en el círculo de sujeción especial, llevan a cabo su actividad cotidiana.
Ahora bien, la consideración a priori de que el acto administrativo impugnado limita el contenido esencial del derecho de propiedad realizado en la sentencia de la cual se disiente, debía ser consecuencia del estudio, también preliminar, de que la Administración estaba facultada para dictar la normativa objeto de impugnación.
Un examen de la normativa sub legal impugnada con miras a obtener un “cálculo de probabilidades”, como en efecto es la meta de cualquier análisis cautelar, hubiese puesto de manifiesto conclusiones distintas a las adoptadas por la mayoría sentenciadora. Antes de suponer una presunta negación del derecho de propiedad de las entidades financieras en cuestión en el reparto de sus dividendos, debía tomarse en cuenta, a juicio de quien disiente, que lo que se busca es adecuar la estructura patrimonial y financiera de los entes financieros, a las exigencias que le impone el interés público, tanto para el mantenimiento de su liquidez y solvencia, como a los fines de que los balances correspondientes reflejen lo más fielmente posible la realidad de la Empresa; sin artificios técnicos que impidan a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras ejercer eficazmente sus potestades supervisoras”.
Determinado como ha sido que no existe un verdadero fumus boni juris, y en sintonía con lo anteriormente señalado respecto a la interrelación entre este requisito y el requisito conocido como periculum in mora, el análisis sobre este último debe ser entonces mucho más severo; es decir, no vislumbrándose con claridad una presunción de buen derecho, debe entonces resultar evidente, en cambio, el peligro de que se ocasionen daños irreparables por la sentencia definitiva.
Los recurrentes han alegado, sobre este particular, los riesgos de una llamada “sobrecapitalización”. Al respecto, esta Corte estima que tal situación si bien puede resultar incómoda, no genera riesgos reales ni para la institución financiera ni para los ahorristas, quienes más bien contarán con una institución más sólida.
En todo caso, no considera la Corte que los recurrentes hayan demostrado con argumentos técnicos y sólidos de qué manera esta presunta “sobrecapitalización” les causaría daños irreparables; por lo que no se considera cumplido, tampoco, el requisito referente al periculum in mora para la procedencia de la medida cautelar a la cual se ha hecho oposición.
Sobre la base de lo anterior, esta Corte declara con lugar la oposición hecha por la representación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras a la medida cautelar dictada por esta Corte y sus sucesivas extensiones a los terceros que se hicieron parte y, en consecuencia, revoca tales medidas. Así se decide.
Resuelto lo anterior, debe pronunciarse esta Corte acerca de la solicitud de participación como terceros de las instituciones financieras TOTALBANK, C.A., Banco Universal, BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, Banco Universal, C.A., y CITIBANK, N.A. SUCURSAL VENEZUELA.
Sobre este particular, la Corte reafirma lo decidido respecto a las anteriores instituciones financieras que solicitaron su intervención en el juicio, por lo cual admite la intervención de los prenombrados.
Habiendo sido revocada la medida cautelar dictada originalmente a favor de VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. Banco Universal y extendida a las otras instituciones financieras, resulta obviamente improcedente la solicitud de extensión de dicha medida a los nuevos terceros intervinientes. Así se decide.
V
DECISION
Por las razones expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide y declara lo siguiente:
1.- CON LUGAR la oposición formulada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, de conformidad con el artículo 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, contra la medida cautelar dictada mediante sentencia de fecha 14 de agosto de 2002, publicada en fecha 25 de septiembre de 2002; y sus sucesivas extensiones a las otras instituciones financieras intervinientes como terceros en el juicio de nulidad; por lo cual se REVOCAN tales medidas.
2.- Se ADMITE la intervención en el presente juicio, como terceros interesados, de las siguientes instituciones financieras: TOTALBANK, C.A., Banco Universal, BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, Banco Universal, C.A., y CITIBANK, N.A. SUCURSAL VENEZUELA.
3.- SIN LUGAR la solicitud de extensión de los efectos de la medida cautelar originalmente acordada, a las instituciones financieras admitidas en esta decisión como terceros interesados.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes. Déjese copia de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los ______________ (___) días del mes de _________________ de dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
El Juez-Presidente,
JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
La Juez-Vicepresidente,
AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA
La Juez,
NEGUYEN TORRES LÓPEZ
PONENTE
La Secretaria Accidental,
MARIANA GAVIDIA JUÁREZ
Exp.- N° AP42-N-2002-001803.-
NTL/
|