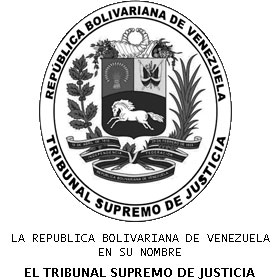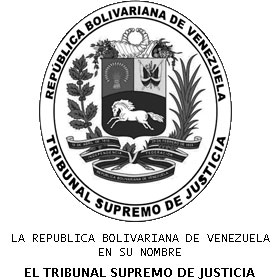JUEZ PONENTE: JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
EXPEDIENTE Nº: AP42-R-1990-011533
En fecha 10 de octubre de 1990, se dio por recibido ante la Secretaría de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 19.125-90 del 08 de octubre de 1990, emanado del extinto Tribunal de la Carrera Administrativa, contentivo de la querella funcionarial interpuesta por el Abogado Lin Sin Hung, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 14.494, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano OMAR DARIO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 2.202.282, contra la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (CORPOINDUSTRIA).
Dicha remisión se efectuó, en virtud de haber sido oída en ambos efectos las apelaciones ejercidas por los Abogados Lin Sin Hung, ya identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte querellante y Brenda Magali Roa Palma, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 1.508, actuando con el carácter de sustituta del Procurador General de la República, contra la decisión dictada por el mencionado Tribunal en fecha 07 de agosto de 1990, mediante la cual declaró sin lugar la acción principal y con lugar la acción subsidiaria de la querella funcionarial interpuesta.
En fecha 22 de octubre de 1990, se dio cuenta a la Corte, se designó ponente y se fijó el décimo día de despacho siguiente para que comenzara la relación de la causa.
En fecha 24 de octubre de 1990, la sustituta del Procurador General de la República, consignó escrito de fundamentación a la apelación.
En fecha 07 de noviembre de 1990, la representación judicial de la parte querellante consignó escrito de fundamentación a la apelación.
El día 20 de noviembre de 1990, se abrió el lapso de cinco días de despacho para la promoción de pruebas, el cual venció el 27 de ese mismo mes y año.
El 29 de noviembre de 1990, la Corte fijó para el décimo día de despacho siguiente a la presente fecha la realización del acto de informes, conforme a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
En fecha 18 de diciembre de 1990, siendo la oportunidad para que tuviera lugar el acto de informes, esta Corte dejó constancia de que las partes no consignaron los escritos correspondientes, y dijo “Vistos”.
En fecha 04 de julio de 2002, este Órgano Jurisdiccional ordenó notificar a las partes, a fin de que comparecieran dentro de los diez días de despacho siguientes, a que constare en autos su notificación para que manifestaran su interés en que se dictara decisión en la presente causa.
Constituida la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 19 de octubre de 2005, por la designación de los nuevos Jueces realizada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, ésta quedó conformada de la manera siguiente: JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Juez Presidente; AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA, Juez-Vicepresidente y NEGUYEN TORRES LÓPEZ, Juez.
En fecha 30 de mayo de 2006, la Corte se abocó al conocimiento de la presente causa y reasignó la ponencia al Juez JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir, previa las siguientes consideraciones.
-I-
DEL LA QUERELLA FUNCIONARIAL INTERPUESTA
Mediante escrito presentado ante el extinto Tribunal de la Carrera Administrativa en fecha 1° de noviembre de 1989, el Abogado Lin Sin Hung, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Omar Darío Rodríguez interpuso querella funcionarial, contra Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (COPOINDUSTRIA), fundamentándolo en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Indicó, que su representado es funcionario de carrera con Certificado N° 15.762 otorgado el 07 de agosto de 1981, con una antigüedad de dos (2) años, un (1) mes y quince (15) días en el Organismo querellado.
Expresó, que el querellante ingresó a la mencionada Corporación en fecha 17 de marzo de 1987, ocupando el cargo de Asistente de Personal IV, como suplente del ciudadano Omar Rodríguez.
Agregó, que encontrándose su mandante en ejercicio del mencionado cargo, en fecha 15 de mayo de de 1989, se le notificó verbalmente que había sido removido y retirado, en virtud de que al encontrarse desempeñando una suplencia no gozaba de estabilidad.
Denunció, que el actor no podía ser retirado, sino por las causales previstas en el artículo 53 de la Ley de Carrera Administrativa, por ende, en el mencionado caso se vulnera el artículo 17 ibidem.
Por último, alegó que el acto administrativo carece de motivación, pues no expresó las razones de hecho ni de derecho que justifiquen la decisión contenida en el mismo.
-II-
DE LA SENTENCIA APELADA
En fecha 07 de agosto de 1990, el extinto Tribunal de la Carrera Administrativa, declaró sin lugar la acción principal y con lugar la subsidiaria en la querella funcionarial interpuesta, fundamentando su decisión en las consideraciones siguientes:
“…el actor alega su condición de funcionario de carrera con dos (02) años, un (01) mes y quince (15) días de servicios en la Corporación querellada, lapso en el cual se desempeñó como Asistente de Personal IV, en calidad de suplente, en forma permanente, ininterrumpida, ocurriendo que el día 15-05-89 le notificaron verbalmente tanto su remoción como el retiro, simultáneamente, en vista de haber desempeñado el cargo por suplencias y servicios especiales, porque según la Corporación, él, no gozaba de la estabilidad prevista en la Ley.
Aduce también el recurrente que, se le violó la estabilidad acordada en el Artículo 17 de la Ley de carrera Administrativa, pues él no podía se retirado sino por las causales establecidas en el Artículo 53 de la Ley de Carrera Administrativa. Al respecto el Tribunal estima que carece de fundamento el alegato del actor, pues el mismo reconoce su condición de suplente, y, ello comporta, que el cargo desempeñado tenía un titular, por tanto ninguna estabilidad pudo acordarle su ejercicio, ya que su permanencia en el mismo, dependía de la incorporación del titular, lo cual debió tener presente el accionante, toda vez que, al momento de ingresarlo la Corporación le indicó con toda claridad su ingreso como ‘personal suplente’, indicándole que él le haría la suplencia al ciudadano OSCAR PÉREZ, quien a su vez realizaría otra suplencia (folio 5). Por lo expuesto carece de asidero la alegación atinente a la lesión a un derecho de estabilidad que nunca adquirió, tal como lo aduce la Sustituta del Procurador General de la República y queda evidenciado de los recaudos integrantes del expediente, documentos de donde se desprende en forma indubitable su condición de suplente de los funcionarios OSCAR PEREZ Y BELKIS GUTIERREZ, y así se decide.
Igualmente se observa, que el recurrente aduce: que, los actos impugnados son los de remoción y retiro, los cuales asevera le fueron notificados verbalmente, y carecen de motivación fáctica y jurídica. Observándose al respecto, que tal como lo aduce la querellada, no pudo existir remoción y retiro, porque estas medidas sólo pueden emanarse para egresar a un titular de un cargo, y el actor como ya se dijo, no era titular del cargo, sino suplente, carácter que en forma expresa reconoce el mismo, por tanto lo que se le notificó fue la terminación de la suplencia; en tal virtud, no se configura la inmotivación de unos actos no emitidos por el Organismo. Siendo así, correspondía al interesado atacar el hecho por el cual le notificaron verbalmente, que lo retiraban porque el ejercicio de sus funciones fue como suplente, sin derecho a la estabilidad, lo cual no hizo, equivocación que no puede subsanar este Juzgador porque ello implicaría suplir defensas de la parte actora en desmedro de la parte querellada, y así se decide.
Igualmente aduce el querellante la violación del artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, no razona su denuncia, pero en todo caso, se estima, que ninguna lesión por tal infracción se le ocasionó al mismo, puesto que recurrió en tiempo oportuno y ante los Organismos competentes a ejercer los recursos que la Ley le acuerda, y el hecho de que hubiese impugnado actos inexistentes no se le puede imputar a la defectuosa notificación, pues ésta sólo prevé la garantía del ejercicio de los recursos de la Ley, y estos fueron ejercidos por el interesado, implicando que el mismo subsanó los defectos de la notificación verbal, y así se decide.
De acuerdo con el análisis precedente, se declara SIN LUGAR la acción principal, y así se decide.
Como pretensión subsidiaria se solicita el pago de doce mil seiscientos ochenta bolívares, con cero céntimos (Bs. 12.680,00), por concepto de prestaciones sociales por los dos (2) años que prestó servicios como suplente en la Corporación. El Tribunal estima que el reclamante tiene derecho al pago de prestaciones sociales, pues el mismo ostenta la condición de funcionario de carrera, según ha quedado probado con el Certificado que le fuera otorgado en años anteriores, el cual cursa al folio 167 del expediente, esto en razón de que la situación del suplente que acredite la condición de funcionario de carrera es análoga a la de un funcionario de carrera que ejerza un cargo de libre nombramiento y remoción, es decir sin derecho a la estabilidad, pero sí a las prestaciones sociales. En cuya virtud se ordena a la Administración pagar al querellante la suma de doce mil seiscientos ochenta bolívares, con cero céntimos (Bs. 12.680,00) por concepto de prestaciones sociales, y así se decide… ”.
-III-
DE LA FUNDAMENTACIÓN A LA APELACIÓN
En fecha 24 de octubre de 1990, la sustituta del Procurador General de la República, consignó escrito de fundamentación a la apelación, omitiendo expresar los vicios en que presuntamente incurrió la sentencia apelada, alegando únicamente su disconformidad con el criterio empleado por el a quo para ordenar el pago de las prestaciones sociales del querellante.
Por su parte, el Abogado Lin Sin Hung, actuando con el carácter de apoderado judicial del querellante, fundamento la apelación en fecha 07 de noviembre de 1990, alegando que la decisión recurrida infringe el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 244 ordinal 5° iusdem, pues la misma no fue dictada con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.
-IV-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinado lo anterior, si bien le correspondería a esta Corte emitir el pronunciamiento acerca de las apelaciones interpuestas, considera necesario efectuar previamente el siguiente análisis:
Debe partirse por indicar que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República de Venezuela, nace y se materializa mediante el ejercicio de la acción; bajo este enfoque, la acción está orientada a promover la actividad jurisdiccional, surge como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para que se profiera el pronunciamiento correspondiente sobre sus pretensiones, lo cual no debe confundirse con el derecho que se persigue ni puede supeditarse al reconocimiento favorable de éste.
La doctrina ajustadamente ha precisado que para proponer una demanda, siendo ésta la que materializa el ejercicio de la acción, hay que tener interés en ella, el cual es igualmente necesario para oponerse a la misma.
Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 1° de junio de 2001, (caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero Vs. Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira), ha reconocido que es requisito de la acción poseer un interés procesal para ejercerla.
Es pues, mediante la demanda que se ejerce la acción, la cual necesariamente requiere, además de la legitimación, la existencia de un interés procesal, y a su vez mediante el ejercicio de la acción se materializa el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia. De allí la relación entre los tres conceptos indicados, necesarios a los fines de la presente decisión.
En este mismo sentido, el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil prevé:
“…Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente…”.
Ahora bien, es imperioso determinar a qué interés se refiere esta norma, característica no menos importante es el requisito de la actualidad de ese interés a que en ella misma se hace referencia.
La doctrina mayoritaria ha concordado en que se trata de un evidente interés procesal, según el cual, en palabras se configura la necesidad del proceso como único medio (extrema ratio) para obtener con la invocación de la prometida garantía jurisdiccional del Estado, el reconocimiento o satisfacción de un derecho que no ha sido reconocido o satisfecho libremente por el titular de la obligación jurídica.
El interés procesal, equivalente terminológicamente al interés para accionar, locución propia de la doctrina italiana utilizada en su Código de Procedimiento Civil; o al interés para obrar, consagrada por Carnelutti y Chiovenda, o simplemente “necesidad de tutela jurídica” propia de la doctrina Germana, y entendido como un requisito para el ejercicio de la acción, difiere de la legitimación, entendida ésta como el elemento que tiene como efecto obligar al Juez a un pronunciamiento sobre el fondo, siendo pues, que no tiene como fin obligar al juez a un pronunciamiento cualquiera (lo que sería interés para obrar).
Señala Carnelutti (Vid. “Instituciones del Proceso Civil”, Ediciones Jurídicas Europa-América, Volumen I, Buenos Aires- Argentina, 1989, pág 516), que “… si quien acciona no es sujeto del interés en litis, es la legitimación lo que le falta, no el interés para obrar; el interés para obrar es, en otros términos, un requisito más, que la ley exige, fuera de la legitimación; precisamente la pertenencia del interés en litis constituye un presupuesto mientras que la existencia del interés en obrar es un elemento del acto procesal …”.
Aun cuando ambos constituyen requisitos de la acción, existe prioridad de la legitimación sobre el interés para accionar, siendo que éste (el interés para accionar) puede plantearse sólo frente a quien ya posee la legitimación, así puede que el interés procesal pudiera no contemplarse aun existiendo la legitimación.
Queda determinado entonces que el interés consagrado en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil constituye un interés procesal, el cual radica, en principio, en la satisfacción de los requisitos que conllevan el ejercicio de la acción, y, consiste en el requerimiento, por parte del actor, de la intervención de los órganos jurisdiccionales a fin de evitar el sufrimiento de un daño injusto, declarándose a tal efecto, de acuerdo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia ya señala, un derecho, o reconociéndosele una situación de hecho a su favor.
Configurada pues, la relación entre el derecho de acceso a los órganos de justicia, el ejercicio de la acción y el interés procesal que consolida a la anterior, corresponde determinar hasta dónde llega ese interés de obligar al Juez a un pronunciamiento cualquiera.
Prima facie, es necesario determinar la relación entre evitar el sufrimiento de un daño injusto, mediante la declaración del derecho o el reconocimiento de la situación de hecho -interés procesal-, y el derecho a obtener con prontitud la decisión correspondiente, lo cual es la culminación del complejo sistema consagrado intrínsecamente en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y constatar si este derecho mantiene inmerso el interés procesal, es decir, determinar si aún subsiste el interés hasta esta oportunidad.
Así, es indubitable que el único acto que espera el recurrente por parte de los órganos jurisdiccionales para mermar el daño del cual es o será objeto, es un pronunciamiento expreso, cual es la decisión correspondiente, que puede ser favorable o no, pues se presupone que hasta entonces no se ha extinguido el interés procesal, por cuanto se presume que el actor aún está bajo una circunstancia que le causa un daño.
Es por ello que si bien los órganos jurisdiccionales están en la obligación de pronunciarse con prontitud, de acuerdo al mandato constitucional, el actor con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es éste el que sufre un daño.
Por tal razón, es el actor quien debe activar los medios legales necesarios para ver satisfecho su interés procesal, siendo lo más simple consignar las diligencias que sean necesarias en el Tribunal para tal fin, o a lo sumo, gestionar los mecanismos legalmente establecidos contra la irresponsabilidad de los jueces, los cuales pueden verificarse oportunamente. Lo contrario a lo anterior, es decir, existiendo una actitud pasiva por parte del actor, conduce al Juzgador a presumir que el interés procesal, que puso en marcha al aparato judicial, se ha perdido.
Cabe resaltar, que en este caso no opera la perención de la instancia, ya que ésta sólo se materializa cuando existe inactividad de las partes, y no cuando después de vista la causa surge inactividad del juez, cuando no sentencie en los términos legalmente establecidos para ello, y se paraliza la causa (jurisprudencialmente acentuado en las sentencias de fechas 1° de junio de 2001 y 2 de agosto de 2001, emanadas de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente).
Ahora bien, es necesario precisar la oportunidad en que el Sentenciador puede considerar que se ha perdido ese interés, siendo que éste -como se dijo- debe subsistir hasta que sea satisfecho. Tal percepción pudiera ocurrir en dos momentos fundamentales del proceso, a saber:
El primero, una vez interpuesta la demanda sin que hubiera pronunciamiento por parte del Tribunal sobre la admisión o no del recurso respectivo, siendo que en ese lapso el actor debe impulsar, a través de los medios idóneos tal decisión del Juzgador. Surge entonces la presunción de que, al no ocurrir tal impulso, se ha perdido el interés procesal que una vez existió o parecía existir.
El otro momento ocurre en la oportunidad de dictarse sentencia. Cuando la causa se paraliza después de haberse dicho “Vistos”, sin que se dicte la decisión correspondiente, por un lapso superior a aquel que la ley otorga a los Jueces para dictar la decisión correspondiente.
Debe observarse que entre estos dos momentos, es decir, luego de admitida la demanda y antes de haberse dicho “vistos”, no procede la declaratoria de la pérdida del interés, por cuanto operaría la perención de la instancia. En estos casos, la búsqueda de una sentencia por parte del actor ha quedado suspendida, presumiéndose que se ha extinguido ese interés, pues ya no existe un acto lesionador, por lo que no tendría sentido que se sentencie la causa; esa “presunción” del Juez la ha creado el propio actor al no impulsar para que el conflicto sea resuelto.
Por supuesto, que el fundamento de tal presunción sobre la pérdida del interés no obvia el cumplimiento por parte del Juez de su deber de sentenciar en el término que tiene para ello, y la observancia del derecho constitucional del que goza el ciudadano de obtener con prontitud la decisión correspondiente.
Es por tal motivo que, se insiste que el actor debe activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra, y a ello se exhorta, para que el Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garante de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el cometido que se le ha asignado.
Todo este movimiento diligente del actor, puede iniciarse con la solicitud de la decisión a través de una diligencia, cursante en el expediente respectivo, o poniendo en marcha los correctivos a que diera lugar para que el Juzgador cumpla eficazmente con su deber conforme al Estado de Derecho y de Justicia que se propugna.
Ahora bien, así como ha sido necesario determinar los momentos en que puede presumirse la pérdida del interés, es igualmente imperioso aclarar cuál es el lapso que deberá computarse para tal fin.
Al efecto, conviene reiterar que el interés procesal constituye un requisito del ejercicio de la acción, por tanto, en caso de aplicarse a esta Institución elementos de otras instituciones para abarcar los vacíos que puedan existir, estos deben necesariamente conectarse con la acción.
En ese orden de ideas, debe señalarse que no se ha establecido doctrinal ni jurisprudencialmente un lapso específico que determine la pérdida del interés, por lo que es necesario en este sentido extraer de otra institución jurídica un lapso que sirva de parámetro para establecer el decaimiento del interés, ello en aras de salvaguardar el derecho a la defensa del actor y en pro de la seguridad jurídica. Sin embargo, determinar tal lapso depende de las oportunidades en las cuales el Sentenciador puede considerar la pérdida del interés, analizadas anteriormente.
Así, en el primer caso, esto es, una vez interpuesta la demanda sin que existiera pronunciamiento sobre la admisibilidad o no del recurso interpuesto, ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia en la ya mencionada sentencia de fecha 1° de junio de 2001, que:
“… si en una acción de amparo, de naturaleza urgente para evitar se consolide una lesión en la situación jurídica del accionante, transcurre entre la interposición del escrito de amparo y la admisión del mismo, seis u ocho meses, sin que el quejoso pida al tribunal que cese en su indolencia, surge a la Sala la pregunta ¿cuál es el interés del querellante si han pasado más de seis meses de la fecha del escrito de amparo y no lo ha movido más?. Indudablemente, que aunque interrumpió la caducidad que señala el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; sin embargo, después de tal interrupción se ha excedido en lo que era el plazo de caducidad para intentar la acción, y, ¿qué interés procesal puede tener quien así actúa, si ha dejado transcurrir igual tiempo que el que tenía para recurrir, sin que ni siquiera instara la admisión del amparo?...”.
De lo anterior se desprende que en este caso, el lapso que sirve de parámetro para declarar la pérdida del interés no es otro que el establecido para intentar la acción, es decir, interpuesta la demanda y transcurrido el mismo lapso del que se disponía para recurrir sin que la parte inste al Juzgador a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, le otorga a éste la posibilidad de declarar la pérdida del interés.
Ahora bien, esta conclusión lleva a examinar los lapsos que se contemplan en materia contenciosa administrativa, siendo la que compete a esta Corte conocer, lo que a su vez se traduce en un análisis sobre las acciones que se ventilan ante esta jurisdicción.
El recurso de nulidad procede en principio, contra todos los actos administrativos, generales o particulares, con el objeto de tutelar o garantizar el orden jurídico. La acción de nulidad (denominado así por la doctrina) en el proceso contencioso administrativo, especialmente cuando está dirigida contra los actos de efectos particulares, es un presupuesto de oportunidad. Así, señala Humberto Mora Osejo (“La acción en el Proceso Administrativo” publicado en el libro “Derecho Procesal Administrativo”, Ediciones Rosaristas, Bogotá-Colombia, 1980, pág. 124), que existe un presupuesto para el ejercicio de la acción, cuando la ley requiere que la demanda se presente antes de que haya transcurrido el término de caducidad, con las excepciones pertinentes.
Con lo anterior quiere señalarse que, efectivamente, existe un lapso para el ejercicio de la acción respectiva, el cual una vez transcurrido, origina la caducidad de la acción. Es así que, este lapso debe considerarse para declarar la pérdida del interés luego de haberse interpuesto el recurso o la acción sin que existiera pronunciamiento del Juzgador sobre la admisibilidad del mismo y sin que las partes instarán a tal fin.
Por otra parte, en cuanto al lapso que debe transcurrir para que pueda configurarse el decaimiento de la acción por la pérdida del interés en el segundo de los casos expuestos, esto es, cuando la causa se encuentre en estado de sentencia, precisó la Sala es el de la prescripción, de acuerdo a las tantas veces aludida sentencia de fecha 1° de junio de 2001, así determinó:
“… Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido …omissis… No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda…”.
Lo que quiere decir que, la Sala consideró ajustado tomar de la prescripción el tiempo fijado por la ley para su procedencia y así constatar la pérdida del interés después de haberse dicho “Vistos”, criterio que por ser vinculante acoge esta Corte, no obstante es necesario fijar con claridad las pautas para tal fin.
Ahora bien, aún cuando quiera extraerse solamente el lapso de prescripción, resulta extremadamente necesario ahondar en esta institución. Así, no es menos cierto que la prescripción, en términos generales, produce la extinción de un determinado derecho, en virtud de que se dan las condiciones determinadas en la ley o por el solo transcurso del tiempo fijado en ella. Pero el transcurso del tiempo fijado en la ley no es suficiente para perfilar la prescripción, es uno de sus dos presupuestos, el otro lo constituye la falta de ejercicio del derecho que es la inercia o la inactividad del titular (Vid. Díez- Picazo, Luis y Gullón, Antonio. “Sistema de Derecho Civil”, Volumen I, Novena Edición, Editorial Tecnos, España, 1997, pág. 441).
Es pues necesario que, para que ésta se materialice, la parte interesada no ejerza la acción, caso contrario, se interrumpe la prescripción. Es determinante que el tiempo esté fijado por ley, condición ésta que es propia de la prescripción.
Ahora bien, como puede observarse del análisis de los dos momentos en que puede declararse la pérdida del interés, existen tanto lapsos de prescripción como de caducidad.
Así, a grandes rasgos, y a fin de recalcar la diferencia entre estos lapsos, debe señalarse que la prescripción puede suspenderse, interrumpirse y renunciarse si es extintiva; por su parte, la caducidad es un lapso que no puede suspenderse, corre fatalmente y, por tanto, no puede interrumpirse y, además, no puede renunciarse, pues una vez que ha transcurrido el tiempo, automáticamente genera todos sus efectos.
Conforme a ello, conviene advertir que en el contencioso administrativo predominan los lapsos de caducidad y no de prescripción, como se puede constatar del examen de las acciones que son incoadas ante esta jurisdicción, es pues que, no existe una regulación en las normas contenciosos administrativas referidas a la prescripción, por lo que, considerando el criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el hecho de que es el lapso de prescripción el que configura el marco referencial para declarar la pérdida del interés después de “Vistos”, resulta extremadamente forzoso acudir al régimen general de la prescripción establecido en el Código Civil, sólo en cuanto se refiere a los lapsos allí señalados.
Así, el artículo 1.977 del Código Civil dispone que:
“…Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley. La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los veinte años, y el derecho de hacer uso de la vía ejecutiva se prescribe por diez años…”.
Lo primero que se concluye de este artículo es la existencia de dos acciones, como son las reales y las personales, pudiendo considerarse que las mismas constituyen la generalidad de los derechos cuyo reconocimiento se demanda.
Las acciones reales tienen por finalidad obtener judicialmente la declaración de un derecho que no afecta a una persona sino a una cosa, mientras que las acciones personales se configuran para exigir de alguno el cumplimiento de cualquiera obligación contraída o exigible.
Siendo así, es bien sabido que las acciones que se ventilan ante esta jurisdicción contencioso administrativa no se enfocan bajo esta clasificación como se observa del estudio de las acciones contencioso administrativas, lo cual origina que para que el Juzgador pueda aplicar el lapso de prescripción en estas acciones debe analizar cuidadosamente el objeto del acto administrativo que se impugna.
Debe tenerse claro que no se pretende deformar la naturaleza de las acciones que son incoadas ante esta jurisdicción, lo cual sería un error, lo que se busca es examinar el objeto del acto administrativo que a su vez da origen a la interposición de la demanda, y, obtenido éste, asimilarlo a lo que sería una acción real o personal, para poder así determinar cuál es el lapso de prescripción que se va a aplicar.
Es necesario revisar en primer lugar la procedencia de este razonamiento, así tenemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia de fecha 1° de junio de 2001 señaló que:
“…Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia…”.
Lo primero que debe aclararse es cuál es el derecho objeto de la pretensión, lo cual conlleva, en principio, al análisis de lo que es el objeto de la pretensión. En tal sentido expresa Jaime Guasp Delgado (Vid. “La pretensión procesal”, Editorial Civitas, S.A., Madrid, España, 1995, pág. 71) que:
“…En lo que toca al objeto, ha de existir forzosamente en toda pretensión procesal como antes se indicó, un quid material al que se refieran los sujetos y las actividades que la pretensión encierra. Se desprende también de la significación de la pretensión como materia sociológica elaborada jurídicamente el que este objeto venga constituido por un bien de la vida, es decir, una materia apta por su naturaleza para satisfacer las necesidades o conveniencias objetivamente determinables de los sujetos. Este bien de la vida, o bien litigioso, si se quiere darle el nombre que técnicamente le corresponde aunque obedezca a una idea asimiladora entre el proceso y el litigio, constituye, pues, el objeto de la pretensión procesal …omissis... Pero como un bien de la vida puede ser, a los efectos de su tratamiento jurídico, una cosa corporal o una conducta de otra persona, es evidente que el objeto de la pretensión procesal puede estar respectivamente constituido por una cosa o por una conducta de tal carácter…”.
De lo anterior se desprende una ideal fundamental, cual es que el objeto de la pretensión no está constituido de manera directa por un derecho per se, es en palabras del mencionado autor, un bien de la vida, que no es otro que un bien corporal o incorporal.
Ahora bien, en el campo contencioso administrativo -cual es el que nos interesa en este caso- la pretensión, en general, está dirigida a obtener la nulidad de un acto (declaración de carácter general y particular) a través del conocido recurso contencioso administrativo de anulación. Esta materia o contenido puede corresponder a un derecho personal o real, que a su vez puede estar centrado en un bien mueble o inmueble.
Frente a la generalidad anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia observó casos especiales en los cuales el lapso de prescripción pudiera ser de un año o menos, que:
“… cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara…”.
En otros términos, una vez transcurrido un año de inactividad de las partes más el lapso de prescripción de un año o menos, sin que tampoco existiera un impulso de las partes, se considerará inequívocamente la pérdida del interés.
Es significativo señalar que la adaptación del criterio asumido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al contencioso administrativo, resulta de una labor basada en la lógica y en el principio de justicia, que deberá observar el Juzgador al momento de examinar el lapso de prescripción que debería aplicar en un caso determinado para declarar así la pérdida del interés, manteniendo los lineamientos que al respecto se han instituido a lo largo de este fallo.
Determinado el lapso que servirá de parámetro para constatar el decaimiento de la acción por la pérdida del interés, debe reiterarse que el interés procesal configura una condición de la acción, un requisito de existencia, por tanto, su ausencia induce a la carencia de la acción, y por tanto, extinto el derecho a provocar el examen y la decisión de fondo. Al constatarse su decaimiento, se genera como efecto insoslayable la extinción de la acción, con las consecuencias que ello genera.
Ahora bien, extinguida la acción, se entiende que la misma no puede ser propuesta nuevamente, consecuencia fulminante de la extinción, sin embargo es de considerarse cuando se presentan violaciones de orden público, por lo que el Juzgador deberá conocer sobre el hecho que genere la violación, y decidir inevitablemente el mérito de la causa.
En el presente caso se observa, que en fecha 18 de diciembre de 1990 se dijo “Vistos” y que esta Corte mediante auto de fecha 04 de julio de 2002 (vid. folios 218 al 221), ordenó notificar a la ciudadana Oscar Darío Rodríguez-querellante- y a la Procuraduría General de la República, en representación de la Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (COPOINDUSTRIA) -querellada-, a fin de que comparecieran dentro de los diez días de despacho siguientes a que constare en autos las respectivas notificaciones para que manifestaran su interés en que se dictara decisión en la presente causa.
Por último, advierte esta Corte que de las actas procesales que conforman el presente expediente, no se evidencia actuación alguna de las partes, en especial de la apelante, que haga presumir la existencia del interés procesal, y habiendo transcurrido con creces el lapso de diez días concedidos en el mencionado auto, restándose los plazos muertos o inactivos, y dado que no se evidencia violaciones de orden público, esta Corte entiende el decaimiento del interés para accionar, es decir, de obtener la providencia solicitada, en consecuencia, se declara extinguida la acción. Así se decide.
-V-
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERDIDA DEL INTERÉS y EXTINGUIDA LA ACCIÓN en la querella funcionarial interpuesta por el Abogado Lin Sin Hung, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano OMAR DARIO RODRÍGUEZ, contra la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (COPOINDUSTRIA).
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
EL JUEZ PRESIDENTE,
JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
PONENTE
LA JUEZ-VICEPRESIDENTE,
AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA
LA JUEZ,
NEGUYEN TORRES LÓPEZ
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,
YULIMAR DEL CARMEN GÓMEZ MUÑOZ
EXP. Nº AP42-R-1990-011533
JTSR/
En fecha__________ ( ) de _____________de dos mil seis (2006), siendo la (s)__________ de la_______, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° _________________ .-
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,
|