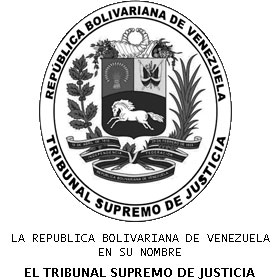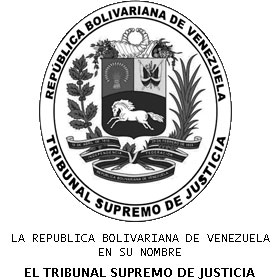REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO
DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO PORTUGUESA- EXTENSION ACARIGUA.
EXPEDIENTE Nº PP21-L-2010-000134.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES
PARTE DEMANDANTE: Ciudadanas NALGERIS COROMOTO ALVARADO, MAIRA YADIRA URRIOLA, MARISOL SEGUNDA HIDALGO Y MARIA AUXILIADORA PEÑA MEJIAS, titulares de las cédulas de identidad números V- 11.545.719, 7.598.383, 9.840.113 Y 9.560.677 respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado Ramón Freitez Rodríguez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.92.199.
PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil Salón de Belleza Pina C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en fecha 22 de septiembre del 1.997, bajo el N° 51, folios 48-A.
APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: Abogadas María Luisa Rojas y Edifrangel León Pérez, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 33.995 y 38.309 respectivamente.
_____________________________________________________________________________________
I
SECUELA PROCEDIMENTAL
Se inicia el presente procedimiento por interposición de demanda ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial Laboral en fecha 02 de marzo de 2010 por el Apoderado Judicial de las ciudadanas NALGERIS COROMOTO ALVARADO, MAIRA YADIRA URRIOLA, MARISOL SEGUNDA HIDALGO Y MARIA AUXILIADORA PEÑA MEJIAS, por concepto de cobro de prestaciones sociales.
Una vez distribuida la demanda por la URDD le correspondió el conocimiento al Juzgado Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de este Circuito Judicial, el cual la admitió conforme al artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en fecha 04 de marzo de 2010, y una vez cumplidas las formalidades de Ley, se celebró el inicio de la audiencia preliminar, acto donde comparecieron ambas partes, quienes consignaron sus respectivos escritos de promoción de pruebas. Posteriormente, en fecha 12 de julio de 2010 el Juez que regente el Juzgado Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de este Circuito Judicial, se inhibió de seguir conociendo de la causa, en virtud de la sustitución de poder que hiciere la apoderada judicial de la parte demandada a la abogada Edifrangel León, siendo declarada por el Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa en fecha 06 de agosto de 2001 con lugar la inhibición planteada.
Recibido el expediente por el Juez inhibido, este lo remitió a la U.R.D.D. para su correspondiente distribución entre los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución, correspondiéndole el conocimiento al Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, el cual se avoco al conocimiento de la causa y ordeno la notificación de las partes.
En fecha 22 de noviembre del 2010 se celebro la continuación de la audiencia preliminar, la cual culmino el 13 de enero de los corrientes, por cuanto no se logró acuerdo alguno, remitiéndose consecuencialmente la causa a juicio, previa contestación por parte de la demandada, la cual tuvo lugar el día 20 de enero de 2011 (folios 301 al 345), siendo remitido de esta forma el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos para que se distribuyera entre los Tribunales de Juicios que conforman este Circuito Laboral.
Efectuada la distribución por el sistema Juris 2000, le correspondió el conocimiento a este Juzgado 2do de Juicio, el cual una vez recibido en fecha 15 de noviembre de 2010 (f.63), admitió los medios probatorios que se consideraron legales y pertinentes, fijando la oportunidad para celebrar la audiencia de juicio para el día 25 de marzo de 2011. En la referida fecha comparecieron ambas partes, las cuales esgrimieron de manera oral los fundamentos de sus peticiones así como los de defensa y fueron evacuados los medios probatorios admitidos por este Tribunal, difierendo este tribunal el pronunciamiento del dispositivo del fallo, conforme a lo previsto en el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dada la complejidad del caso, para el quinto dia hábil siguiente, fecha en la que se declaro SIN LUGAR la demanda intentada por las ciudadanas NALGERIS COROMOTO ALVARADO, MAIRA YADIRA URRIOLA, MARISOL SEGUNDA HIDALGO, y la homologación del desistimiento del procedimiento efectuado por la ciudadana MARIA AUXILIADORA PEÑA MEJIAS .
Ahora bien, se encuentra quien juzga dentro del lapso previsto en la ley adjetiva laboral para dictar el extenso del fallo que dilucide el asunto sometido a la consideración de este órgano jurisdiccional, tomando para ello los términos en los que ha quedado establecida la lid analizada por este tribunal, derivada de los hechos propuestos alegatoriamente por las partes que seguidamente se señalan:
II
EXAMEN DE LA DEMANDA
Alega la representación judicial de las demandantes que en fechas 04 de diciembre del 1997, 22 de septiembre del 1997, 27 de septiembre de 1999 y 17 de enero del 2004 sus mandantes, ciudadanas NALGERIS COROMOTO ALVARADO, MAIRA YADIRA URRIOLA, MARISOL SEGUNDA HIDALGO Y MARIA AUXILIADORA PEÑA MEJIAS, ingresaron aprestar sus servicios de forma personal, subordinada y dependiente a la orden de la empresa Salón de Belleza Pina, con los cargos de peluquera, depiladora, barbería y tatuaje la primera; corte de pelo, secado y aplicación de químicos la segunda; manicurista, lavado de cabeza y depilación la tercera y de masajista la cuarta, desempeñando sus labores dentro des establecimiento de enero a noviembre de cada año, en una jornada de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm y de 3:00 pm a 7:00 pm, y los sábados de 9:00 am a 7 u 8:00 pm, almorzando muchas veces en el sitio de trabajo, y en el mes de diciembre con una jornada de lunes a sábado de 9:00 am a 8:00 pm. Manifiesta la parte actora que el salario devengado dependía del trabajo realizado a las clientes del establecimiento, siendo que para el caso de la ciudadana Nalgeris Coromoto Alvarado, por el trabajo de peluqueria, depilación, barbería, tatuaje, manicure y pedicure y lavado de cabeza ganaba el 50% y por la aplicación de químicos el 30%, la ciudadana Maira Yadira Urriola, por el corte de pelo y secado ganaba el 50% y por la aplicación de químicos el 40%; la ciudadana Marisol Segunda Hidalgo por manicure y pedicure ganaba el 60% y por depilación, cejas, lavado de cabeza y químicos el 30% y la ciudadana María Auxiliadora Peña Mejias por la aplicación de masajes el 60%.
Señalan las demandantes que, a fin de llevar el control del trabajo efectuado a cada cliente, emitían un recibo por la suma a pagar, al cual le aplicaban el respectivo porcentaje, el cual era luego entregado a la parte patronal para que este lo pagara como salario los días sábado de cada semana, así como señalan que la compra de los materiales necesarios para la prestación de servicio, tales como tintes, champú, acondicionadores, baños de crema, cosméticos de belleza, tratamientos especiales para el cabello, materiales para masajes eran comprados por la parte patronal, al igual que los secadores, cepillo, planchas, peines, pinzas, capas protectoras para corte y pintura de cabello eran propiedad de la patronal.
Señala la representación judicial de las accionantes que, viendo la necesidad de progreso y por la flagrante violación de los derechos laborales y por diferencias con la parte patronal, NALGERIS COROMOTO ALVARADO renuncio el 16 de enero del 2010, MAIRA YADIRA URRIOLA el 22 de marzo del 2009, MARISOL SEGUNDA HIDALGO renuncio el 25 de julio del 2009, y MARIA AUXILIADORA PEÑA MEJIAS, el 12 de abril del 2009, y que en vista de que al demandada no ha demostrado interés alguno en querer cumplir con las acreencias laborales que a estas corresponden es por lo que procede a demandar el pago de los conceptos referidos a prestación de antigüedad e intereses, vacaciones, bono vacacional y utilidades.
III
DE LA DEFENSA DE LA DEMANDADA
Conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la parte accionada procedió a dar contestación a la demanda, alegando como punto previo que no ha existido pronunciamiento respecto a la homologación del desistimiento efectuado por la ciudadana Maria Auxiliadora Peña Mejias, señalando que procederá a contestar la demanda incluyendo a la referida ciudadana y solicitando a su vez pronunciamiento respecto al desistimiento.
Niega la demandada que las accionantes, ciudadanas Nalgeris Coromoto Alvarado, Maira Yadira Urriola, Marisol Segunda Hidalgo y Maria Auxiliadora Peña Mejias, hayan ingresado a prestar sus servicios de forma personal, subordinada, permanente y dependiente a la orden de esta, en las fechas indicadas por estas, con los cargos de peluquera, depiladora, barbería y tatuaje la primera; corte de pelo, secado y aplicación de químicos la segunda; manicurista, lavado de cabeza y depilación la tercera y de masajista la cuarta, por cuanto lo que existió fue una vinculación contractual de cuentas en participación que se demuestran de los contratos consignados, cuya importancia radica en que al negar el carácter laboral de la relación, se está demostrando una vinculación jurídica que no es laboral sino mercantil, desvirtuando la presunción de la supuesta relación de trabajo. Indica la demandada que tanto esta como las actoras prestan un servicio al cliente que llega al establecimiento a buscarlo, y no es el Salón de Belleza Pina quien recibe el servicio personal de las actoras.
Alega la demandada que los contratos de cuenta en participación tienen vigencia desde el mes de marzo del 2003 y que las actoras señalan como supuestas fechas de ingreso los años 1997 y 1999, por lo que en el supuesto que desde las negadas fechas de ingreso hasta la suscripción de los contratos de cuentas en participación haya existido una relación de trabajo, el derecho de accionar el reclamo se encuentra prescrito.
Niega, rechaza y contradice la demandada las jornadas de trabajo señaladas por las demandantes, y que estas estuvieran sometidas a un horario, manifestando que son independientes en cuanto al momento e incluso a quien realizar el servicio como profesional.
Niega la demandada que las accionantes devengaran un sueldo que dependía del trabajo realizado a los clientes del establecimiento, no obstante admite los porcentajes que ganaban por cada uno de los trabajos realizados, los cuales no corresponden a un salario, sino que dicho porcentaje se extrae del precio que coloca la parte actora su servicio, ya que son las manicurista, la peluquera o la masajista quien coloca el precio y a fin de llevar un control emitían un recibo pro la suma a pagar por el cliente, al cual le aplicaban el respectivo porcentaje ganado por cada una, el cual se acumulaba diariamente y era recibido en algunas oportunidades el dia de la actividad o si era de su preferencia los días sábado, pero no como una contraprestación.
Niega la demandada que las accionantes mantuvieran una relación de subordinación, que los utensilios tales como secadores, cepillos, planchas, peines, pinzas u otros materiales fueran propiedad de la empresa, por cuanto son propiedad de las demandantes, así como niega la existencia de los requisitos esenciales para que exista una relación de trabajo, esto es, la subordinación, la ajenidad y el salario
En conclusión, y a los fines de resumir los argumentos de la demandada, en base a la inexistencia de la relación de trabajo, todos y cada uno de los hechos alegados y la procedencia de todos y cada uno de los conceptos peticionados fueron negados y rechazados.
IV
Del Desistimiento de la acción y del procedimiento respecto a la ciudadana María Auxiliadora Peña Mejías
Antes de pasar a determinar los hechos controvertidos en la presente causa y emitir pronunciamiento al fondo, debe necesariamente este tribunal pronunciarse en cuanto al desistimiento que en fecha 09 de junio del 2010 hiciera la ciudadana María Auxiliadora Peña tanto del procedimiento como de la acción intentada, y respecto del cual no existió pronunciamiento alguno por parte del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución que conocía de la causa. A tal respecto debemos hacer referencia respecto a la figura del desistimiento, el cual es un acto de autocomposición procesal que se encuentra previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sin más impedimentos que la simple voluntad de quien intente una demanda, haciendo únicamente alusión la ley procesal in comento de las costas procesales que se generaran como consecuencia de ella. En efecto, aún cuando la Ley adjetiva laboral no establezca mandamiento alguno al respecto, debe el aplicador de justicia observar el cumplimiento de los extremos que prevé el Código de Procedimiento Civil en cuanto a esta institución procesal por aplicación analógica potestativa. Establece la ley procesal respecto al desistimiento lo siguiente:
Articulo 263. En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El juez dará por consumado el acto, y procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad de consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal.
Artículo 264. Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones.
Artículo 265. El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria.
En el presente caso, la parte accionante desiste tanto del procedimiento como de la acción y en tal sentido, se debe tomar en consideración que, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, y 10 de su Reglamento, ha previsto, dado el carácter constitucional que poseen los derechos laborales, el principio de irrenunciabilidad de los mismos, el cual impide que el trabajador pueda renunciar a sus derechos o consentir cualquier agravio en contra de su efectivo disfrute, por tanto dada esa protección especialísima y a la tutela integral que poseen los derechos sociales, es inadmisible concebir el desistimiento de la acción, por cuanto esto constituiría una renuncia a los mismos, ya que al hacerlo no podría intentar en ninguna instancia el reclamo de sus derechos adquiridos.
A saber, se hace necesario citar la posición de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 424, del 10 de mayo de 2005, la cual señala:
“… como así quedo sentado en la decisión anteriormente transcrita, la cual acoge que puede el trabajador desistir del proceso, pero no de la acción y de su pretensión, pues esto implicaría una renuncia a sus derechos y por ende constituye una desmejora en cuanto a los derechos adquiridos… Ahora bien, considera esta Sala de Casación Social, que al estar los derechos laborales amparados en normas constitucionales, legales y en el presente caso por la contratación colectiva del Municipio Sucre del Estado Trujillo, y al ser los mismos irrenunciables, la homologación del desistimiento de la acción en la presente causa por parte del sentenciador no está ajustado a derecho, pues como antes se indicó, en el mismo se está desistiendo además de la acción, del procedimiento. Por tanto al haberse efectuado en estos términos dicho acto de autocomposición procesal, y haberlo homologado el Juzgador de alzada, no debe tenerse como válido pues, no puede el trabajador reclamar sus derechos laborales a posteriori, lo que a todas luces atenta con el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales que benefician y protegen a todo trabajador…”
En aplicación al criterio establecido, y verificándose que el único desistimiento de la acción permitido en materia laboral es el generado como consecuencia de la incomparecencia del actor a la audiencia de juicio, en razón de su falta de interés, hecho que no se evidencia en el caso en marras, quien suscribe, declara IMPROCEDENTE el desistimiento que de la acción hiciere la parte actora.
En cuanto al desistimiento del procedimiento, siendo que este se llevo a cabo durante la etapa de mediación, es decir antes del acto de contestación de la demanda, no se requiere el consentimiento de la parte demandada, por lo tanto, ante la ausencia de pronunciamiento por parte del Tribunal de sustanciación, Mediación y Ejecución, este tribunal 2do de Primera Instancia de Juicio Laboral, no existiendo prohibición legal alguna para impartir la homologación del desistimiento del procedimiento por cobro de prestaciones sociales, efectuado por la ciudadana María Auxiliadora Peña en contra del Salón de Belleza Pina C.A., procede a HOMOLOGAR el mismo, otorgándole el carácter de cosa Juzgada, extinguiéndose de esta forma la instancia, conforme a lo dispuesto en el artículos 263 del Código de Procedimiento Civil, aplicado analógicamente de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se establece. Así se decide.-
V
DEL CONTROVERTIDO Y DE LA CARGA PROBATORIA
Dados los términos en los cuales se encuentra trabada la lid, al ser negada la existencia de una relación de trabajo y alegada la existencia de una relación de tipo mercantil, pasa quien decide a establecer la distribución de la carga probatoria en el caso bajo análisis.
Conforme con lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el régimen de distribución de la carga probatoria en el nuevo proceso laboral, se fijará de acuerdo con la forma en la que el accionado dé contestación a la demanda, y en este sentido, a los fines de determinar la carga de la prueba en el caso bajo examen pasa quien decide a realizar algunas argumentaciones referidas a tal institución, por lo que en primer lugar se procede a transcribir el Artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece:
“Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal”. Resaltado del Tribunal
De igual forma, es imperativo hacer referencia a criterio jurisprudencial sostenido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el cual de transcribe parcialmente:
“(…) el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor’” Igualmente señala la sentencia de esta Sala en comento, que habrá inversión de la carga de la prueba o estará el actor eximido de probar sus alegatos en los siguientes casos:
Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aún cuando el accionado no la califique como relación laboral. (presunción Iuris Tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).
Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc…
En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamento rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos”. (Sentencia de fecha 15 de Febrero de 2000, caso Jesús Enrique Henríquez Estrada contra Administradora Yuruary, C.A, con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz)
Es reiterado el criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que establece: “quien pretende para sí la protección que se deriva de la Ley Orgánica del Trabajo debe demostrar solo la prestación personal del servicio para que opere automáticamente la presunción establecida en la Ley sin necesidad de probar los otros extremos. Tal presunción tiene el carácter de juris tantum, esto es que es susceptible de prueba en contrario cuando se alegare y probare alguna situación de hecho que tendiera a enervar alguno de los caracteres esenciales del trabajo”.
Ha sido un mecanismo de protección implementado por el legislador aquel mediante el cual, demostrada la prestación de servicio personal se infiere la existencia de una relación jurídico laboral, presunción ésta contenida en el artículo 65 de la L.O.T., la cual no reviste carácter absoluto, sino que por el contrario admite prueba en su contra, pudiendo quedar desvirtuada mediante la existencia de medios probatorios que demuestren que la prestación se ha llevado a cabo en condiciones en las que hay ausencia de elementos característicos de un contrato de trabajo, los cuales a criterio de quien decide son esencialmente la prestación de un servicio, la remuneración, la ajenidad, la dependencia económica y la subordinación. Se establece entonces una inversión de la carga de la prueba en este sentido, ya que no se aplica la regla de derecho común contenida en el artículo 1.354 del Código Civil, que establece que quien afirma una obligación debe de demostrarla.
Así, el legislador ha previsto el amparo a este tipo de prestación de servicios personales, cobijándole con una presunción de laboralidad, es decir, que una vez comprobada, la prestación del servicio, esta se reputa hasta prueba en contrario, de naturaleza laboral (ex artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).
En virtud de la normativa contenida en nuestra actual ley adjetiva, como de los criterios jurisprudenciales anteriormente expuestos, quien decide procede a determinar que - admitida una relación de carácter mercantil por la demandada, corresponde a esta ultima la carga de demostrar tal hecho, esto es, que el vinculo jurídico que otrora los unió fue de carácter mercantil, debiendo desvirtuar los elementos característicos de la relación laboral, para así enervar los efectos de la presunción de laboralidad establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y ASÍ SE ESTABLECE.
Ahora bien, establecido como ha sido el hecho controvertido medular, así como determinada la carga probatoria, desciende quien decide a analizar las pruebas pertenecientes al proceso, para de esta manera establecer si la demandada logro desvirtuar la presunción de laboralidad que cobija a quienes demandan.
VI
DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
Efectuada la audiencia de juicio oral y pública y expuestos los alegatos de las partes, se dió comienzo a la evacuación de las pruebas admitidas a los fines de su control por las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 69 eiusdem como principio general de tanto vale tener un derecho más vale como probarlo, igualmente debe dejarse establecido que las mismas son valoradas por esta juzgadora conforme a las reglas propias de la sana crítica, a tenor de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y teniendo como norte la verdad con base en los méritos que ellas produzcan, conforme lo prevé el artículo 257 de nuestra Carta Magna.
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE:
1.- Fueron promovidas por las accionantes talonarios cursantes en los cuadernos separados de medios probatorios marcados A1, A2, B1, B2, C y D, a los cuales se les otorga pleno valor probatorio. De la revisión efectuada a estos talonarios se observa que corresponden a los trabajos efectuados por cada una de las demandantes, los cuales contienen el valor del servicio prestado a los clientes tales como corte de pelo, secado, manicure, pedicure, tintes y otros, y el porcentaje que corresponde a cada accionante, lo cual acredita lo sostenido por ambas partes, respecto a que se llevaba un control de los servicios prestados a los clientes. Se evidencia de estos talonarios que en diversas oportunidades el valor de un servicio prestado durante fechas contiguas variaba, es decir que el precio de un manicure, por ejemplo oscilaba entre 4.000, 5.000 o 7.500 Bs. De manera aleatoria, a los fines de ejemplificar tomamos el cuaderno marcado A, correspondiente a talonario de la ciudadana Maira Urriola, del que se desprende que el dia 21 de diciembre del 2006 el servicio de manicure fue cobrado a un cliente en Bs. 8.000, (folio 106), ese mismo dia fue cobrado en Bs. 15.000 a otro cliente (folio 108), el 23 de diciembre del mismo año en Bs. 10.000 (folio 121) el 24 de diciembre en Bs. 12.000 (folio 130) y en Bs. 8.000 (Folio 131). Del cuaderno marcado C, talonario de folios 448 al 496 correspondiente a la ciudadana Nalgeris Alvarado, se observa que por las cejas era cobrado un monto que variaba de 6.000, 8.000, 10.000 y 12.000 Bs. Los elementos que se desprenden de este medio de prueba serán confrontados con el resto del material probatorio, para así determinar la existencia o no de los elementos de subordinación y ajenidad en la vinculación que existió entre las partes.
2.- Fueron promovidas constancias emanadas del Salón de Belleza Pina, mediante las cuales se expreso que las ciudadanas Nalgeris Alvarado y Marisol Hidalgo se desempeñaban como peluqueras utilizando sus propios implementos de trabajo y bajo la modalidad de cuentas en participación, a las que se les confiere valor probatorio por haber sido reconocidas por la parte a la cual fue opuesta. El objeto de esta prueba, tal como se señalo en el escrito de pruebas, es demostrar que la prestación de estas demandantes fue de forma continua, subordinada y permanente, mas sin embargo no puede quien decide con la estimación de este medio de prueba tener la certeza de la existencia de dichos elementos.
3.- Promovió la parte actora copias simples de contratos de cuentas en participación suscritos entre la demandada y las demandantes ciudadanas Nalgeris Alvarado, Marisol Hidalgo y Maira Urriola (folios 99 al 104 p.p) promovidos en copias certificadas por la demandada, los cuales una vez cotejados en su identidad, se aprecian y valoran en cuanto ellos merecen fe de certeza, pues se trata de instrumentos privados opuestos como emanados de las partes litigantes en el presente proceso, lo que les acredita su reconocimiento espontáneo de conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
A los fines de lograr una apreciación acertada a esta documental, esta debe ser analizada de manera conjunta con los hechos sostenidos por las partes y el resto del material probatorio.
4.- Promovió la parte demandante copias certificadas de los estados financieros de la demandada correspondientes a los ejercicios correspondientes a los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, emanadas del Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, a objeto de demostrar que el mobiliario y los equipos son propiedad de la demandada y que los ingresos recibidos por medio del servicio que prestaban las demandantes eran recibidos y cobrados por la empresa. Ahora bien, se desprende estos estados financieros que la empresa posee dentro de sus activos, mobiliarios y equipos, mas sin embargo este hecho no desvirtúa de forma alguna que los equipos empleados por las accionantes sean propiedad de la empresa.
Por otra parte, pretenden las accionantes demostrar que los ingresos recibidos por medio del servicio prestado por estas eran recibidos y cobrados por la empresa, hecho este que no se encuentra controvertido, ya que son contestes los contendientes en el hecho de que a las accionantes les correspondía un porcentaje del precio cobrado a los clientes por el servicio prestado y el resto del porcentaje correspondía a la empresa.
5.- A la documental referente a constancia de trabajo a favor de la ciudadana Yanneth Mosquera debidamente suscrita y firmada por la representante legal del Salón de Belleza Pina, C.A, autenticada y certificada por la Notaría Pública de Acarigua, en fecha 06 de febrero de 1992, bajo el Nro. 2, tomo 20, este tribunal no se le otorga valor probatorio por impertinente ya que no guarda relación con los hechos controvertidos.
6.- Fue solicitada por la parte accionante la exhibición de las Planillas de Impuesto al Valor Agregado I.V.A. y de declaración de Impuesto sobre la Renta de de los ejercicios correspondientes desde el 22-09-1997 al 31-12-1997, 01-01-1998 al 31-12-1998, 01-01-1999 al 31-12-1999, 01-01-2000 al 31-12-2000, 01-01-2001 al 31-12-2001, 01-01-2002 al 31-12-2002, 01-01-2003 al 31-12-2003, 01-01-2004 al 31-12-2004, 01-01-2005 al 31-12-2005, 01-01-2006 al 31-12-2006, 01-01-2007 al 31-12-2007, 01-01-2008 al 31-12-2008, 01-01-2009 al 31-12-2009, de los libros de contabilidad Diario, Mayor e Inventario, de los recibos de pago de salarios, sueldos o comisiones pagadas a cada una de las demandantes desde el inicio hasta el final de la relación laboral, y de los documentos donde conste la retención del 3% de cada una de las demandantes mes por mes y de cada ejercicio con la respectiva planilla aceptada por el Seniat por servicios prestados. A este respecto fueron exhibidas por la parte demandada las Planillas de Impuesto al Valor Agregado, las declaraciones de Impuesto sobre la Renta y los libros Diario, Mayor e inventario-respecto a los que una vez efectuada la experticia por parte de la técnico contable de este circuito del Trabajo fue verificada su veracidad, a excepción del libro mayor pro no encontrarse debidamente registrado por ante el Registro Mercantil. Ahora bien, se puede evidenciar de la revisión de estos instrumentos que no se encuentran reflejados los gananciales obtenidos por la demandantes con ocasión del contrato de cuentas en participación, así como tampoco se evidencia que se haya realizado el finiquito contable de la utilidad y la rentabilidad del negocio convenido en dicho contrato.
Los recibos de pago de salarios, sueldos o comisiones pagadas a cada una de las demandantes y las retenciones del 3% de cada una de las demandantes no fueron exhibidas por la demandada, mas sin embargo lo que se puede acreditar de su no exhibición es la inexistencia de los mismos.
7.- Fue promovida tanto por la parte demandante como demandada Inspección Judicial en la sede de la demandada, la cual fue evacuada en fecha 24 de marzo del 2011, dejándose constancia que se encontraban nueve(9) personas prestando servicios, de las cuales solo una de ellas porta una franela con el distintivo de salón de belleza Pina. Se dejo constancia de que las ciudadanas Thais de Leon y Mirla Mendoza manifestaron que los utensilios de trabajo que utilizan, tales como secadores, planchas, tijeras, corta uña, pinturas son de su propiedad, a excepto de los tintes, colorantes y mobiliarios. Igualmente se dejo constancia de que no hay horario de trabajo exhibido.
8.- De las testimoniales promovidas por las accionantes, comparecieron a la audiencia de juicio las ciudadanas Coromoto González Pérez, Naira Elena Coronado Andrade, Carmen Teresa Ruiz Cedeño, María De Los Reyes Fajardo Oropeza, , Yanneth Mosquera, Elsi Elizabeth Suarez Méndez y Yuly Elainet Valecillos Cuicas, quienes una vez juramentadas e impuestas de las generales de ley rindieron sus respectivas declaraciones, las cuales se trascriben parcialmente de seguidas.
COROMOTO GONZALEZ PEREZ: Manifestó la testigo en la audiencia de juicio que actualmente es profesora y que conoce a la ciudadana Josefina Pepitone, al ciudadano Mounir y a las ciudadanas Nalgeris, Maira y Marisol, que la primera de ellas depilaba y sacaba las cejas a su hija, la segunda le cortaba el cabello y se lo secaba y la tercera le pintaba las uñas. Así mismo, indicó que después de terminar la actividad respectiva que cada una de ellas le hacía, en un talonario que tenían anotaban el precio de lo que le hacían, se dirigían con ella hacia la caja y era al señor Mounir o a Josefina a quien le pagaban.
No tiene conocimiento desde cuando no acudió más a la peluquería y que Marisol Hidalgo no le arregló las uñas en ninguna oportunidad en su casa, frecuentaba la peluquería desde que su hija tenía dos años y actualmente tiene casi 21 años de edad. Por último, señala que ella no preguntaba el precio del servicio que se iba a realizar.
NAIRA ELENA CORONADO ANDRADE:
Indicó que conoce a la ciudadana Josefina Pepitone y al ciudadano Mounir, así como también a las co-demandantes, éstas últimas quienes siempre estaban presentes en la peluquería, y a su decir, la única manera de que faltaran era por una enfermedad, ellas prestaban el servicio de cortes y secados.
En este sentido, señala que normalmente la cliente se dirige a la peluquera y que las mismas tenían sus implementos en su gaveta para atenderla y por el trabajo realizado siempre le pagada al señor Mounir, manifestando que hubo oportunidades en la que asistió al salón de belleza Pina después de las 06:00 p.m, y ciertas veces eran las 08:00 u 08:30 p.m y ellas todavía estaban allí.
Manifiesta que la ultima vez que la señora Maira le arregló el cabello fue hace como 7 años, cuando ella tenia como 17 o 18 años, a su decir, “ella estaba muy tripona”. Desde hace 2 años dicha peluquera tiene su peluquería en su casa en el sector donde ella vive que es la Urbanización Villas del Pilar.
Indica que siempre veía, que dichas peluqueras estaban en la peluquería todos los días porque ella trabajaba en una agencia de lotería cerca de allí en donde puede ver hacia fuera a muchas horas y después trabajó en Alpha celular y se quedaba programando los celulares hasta las 08:00 p.m. y veía cuando salían a esa hora, dicho negocio queda a uno de los lados de la peluquería.
El precio del corte o secado lo dicen ellos o la chica que hace el servicio y no tenían las peluqueras talonario alguno.
CARMEN TERESA RUIZ CEDEÑO:
Indicó que conoce a la ciudadana Josefina Pepitone, así como también a las co-demandantes y que asistió al salón de belleza Pina a hacerse corte, secado, entre otros, cuando se iba a arreglar el cabello se lo arreglaba a veces Nalgeris y a veces Maira, y que cuando le terminaban de hacer el servicio solicitado pagaba en la caja al señor Mounir, o a las morochas o a la señora Pina con un talonario que le daba la peluquera con el precio. Asistió en algunas oportunidades después de las 12:00 p.m. y después de las 06:30 p.m.
Señala que tiene aproximadamente 6 o 7 años conociendo a la ciudadana Marisol y que la última vez que se arreglo las uñas fue hace dos o dos años y medio aproximadamente.
MARIA DE LOS REYES FAJARDO OROPEZA:
Manifiesta que trabaja en Cadafe y que conoce a la ciudadana Josefina Pepitone, al ciudadano Mounir y a las ciudadanas Nalgeris, Maira y Marisol, así como ha asistido al salón de belleza Pina después de las 12:00 p.m. y después de las 06:00 p.m.
Indica que cuando llegaba al salón de belleza era atendida por la señora Pina y cuando se iba a arreglar el cabello con la señora Maira y las uñas con la señora Marisol y cuando solicitaba el servicio a una de ellas generalmente la señora Pina la atendía y le asignaba a alguien, después de que le prestaban el servicio se dirigía a la caja en la cual podía estar Pina, Mounir o las morochas y le cancelaba a ellos con cheque, tarjeta de debito o efectivo, y las muchachas que le hacían el servicio venían con un taloncito tipo factura.
Señala no recordar cuando fue la última vez que se arregló el cabello con la ciudadana Maira y que en la factura que señalo se reflejaba el servicio que le prestaron y los precios.
La señora Pina era quien le decía cuanto costaba el trabajo que le hacían a su persona.
YANNETH MOSQUERA:
Señala que mantiene amistad con las demandantes ya que trabajó casi 20 años en el salón de belleza Pina, hasta el 27 de mayo de 2010 y actualmente trabaja a domicilio. En este sentido, indica que conoce a las demandantes porque ingresaron a prestar sus servicios cuando ella trabajaba allá, Maira y Nalgeris eran peluqueras y ganaban un porcentaje que en químicos era el 30% y en peluquería el 50% y Marisol arreglaba uñas y ganaba el 60%.
Los clientes le pagaban a los dueños de la peluquería o a su persona en la caja, algunos clientes buscaban de una vez directamente a la peluquera por ser cliente de ella o se dirigía a Pina y ella le asignaba una de ellas.
Las peluqueras cobraban semanalmente todos los sábados en la mañana según el trabajo que hicieran y el control que se llevaba consistía en que el original de la factura la llevaba Mounir y la copia las peluqueras.
En cuanto al horario señala que las peluqueras se trataban de establecer el horario, unas llegaban más temprano que otras y por ende se iban más temprano que las que llegaban más tarde, generalmente llegaban de 09:00 a.m. a 09:30 a.m. y si tenían trabajo seguían laborando y si no tenían trabajo se iban para su casa. Los precios los fijaba la empresa.
Al preguntarle la representación judicial de la demandada para que solicitó una constancia de trabajo que cursa en el expediente, la testigo respondió que la solicitó hace muchos años, cuando estaba comenzando a trabajar en el salón de belleza Pina, no obstante, a su decir, no recuerda para que la pidió. Arguye que Pina le asignaba el cliente cuando su persona estaba desocupada.
ELSI ELIZABETH SUAREZ MENDEZ:
Señaló ser Técnico Superior en Administración y trabaja en comercio libre, conoce al ciudadano Mounir y a las demandantes, éstas últimas quienes conoce del Salón de Belleza Pina cuando iba a hacerse sus arreglos, la primera vez que fue al salón de belleza la atendió la ciudadana Pina, quien le asignó a la persona que la iba a depilar, posteriormente ella llegaba directamente a la persona que la iba a atender.
Indicó que asistió al salón de belleza en ciertas oportunidades después de las 07:00 p.m y que siempre le pagaba por los servicios al señor Mounir en caja, pagaba lo que Nalgeris le decía al señor, ella le pasaba algo. También arguye que fue los días sábados, y que cuando ya existía confianza llamaba directamente a Nalgeris para que la esperara en los casos en que su persona salía tarde del trabajo.
YULY ELAINET VALECILLOS CUICAS:
Manifestó que tiene amistad con sus ex compañeras de trabajo y que actualmente es manicurista en un salón de belleza, fue trabajadora de Salón de Belleza Pina como manicurista desde el 19 de diciembre de 2005 hasta el año 2009. Así mismo, indica que el horario de trabajo era establecido por la empresa y que su persona comenzó ganando el 60% y terminó con el 70%, y quien colocaba los precios era la empresa.
Indica que el lapso de tiempo en que trabajó en Pina desde el 2005 al 2009 fue interrumpido, es decir, lo interrumpió por 4 meses y medio, señalo textualmente lo siguiente: “el tiempo en que yo estuve trabajando ahí yo me hice mi horario, o sea yo tenia mi horario y lo cumplía, de repente en una enfermedad yo me ausentaba o de repente una hora mas tarde me llamaban, y bueno yo tenia que cumplir mi horario”.
Al preguntarle esta sentenciadora a que se debió la interrupción señalada anteriormente en su trabajo, respondió que el motivo era superación, quería aprender técnicas, hizo un curso, y cuando se fue en el 2009 se debió a que la despidieron, ya que a su decir, en esa noche del 23 de diciembre cuando estaba trabajando desde las 08:00 a.m. y ya eran las 08:00 p.m., se encontraba agotada y la clienta me exigió dos cambios de decorado y le participó a la cliente que fuera al día siguiente y le terminaba de decorar y por ello el señor Mounir le gritó, le dijo que se fuera, y en virtud de ello esperó su pago el día sábado y se retiró.
El precio de su trabajo lo ponía la peluquería y no podía cobrar ni más, ni menos, había una manicurista que cobraba mas, no sabe la razón señalando que tal vez era por la antigüedad.
De las testimoniales antes trascritas se puede concluir que tal y como lo señalaron ambas partes, las demandantes ganaban un porcentaje del servicio prestado a las clientes, que estas llevaban un control mediante recibos los cuales eran entregados al momento de que fuera a efectuarse el pago, el cual hacían en la caja al representante de la empresa demandada. En cuanto al argumento expuesto por algunas de las testigos respecto a que las demandantes debían cumplir un horario establecido por la empresa y que el valor del servicio lo estipulaba esta ultima existió contradicción en las deposiciones, razón por la que a juicio de quien suscribe tales hechos no se encuentran comprobados.
En cuanto a la testimonial de las ciudadanas Carmen Josefina Garrido, Elaine Yadira Díaz Pérez, Tania Maria Castellucci, este Tribunal considerando que fueron llamadas a viva voz a las puertas de la sala de audiencias por el funcionario de Alguacilazgo, sin que se verificara su asistencia, dejó constancia de la inasistencia y y se declaró desiertos tales actos, por lo que, ante la carencia de los medios promovidos, nada tiene esta Juzgadora que pronunciar.
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:
1.- Respecto a los contratos de cuentas en participación e inspección judicial realizada en la sede de Salón de Belleza Pina, C.A., este tribunal se hizo referencia a ellos anteriormente
2.- A la declaración jurada de la ciudadana Nikols Angélica Colmenares Guillen, este tribunal le otorga valor probatorio por ser un documento debidamente autenticado, el cual merece fe respecto a que la referida ciudadana manifestó que Maria Auxiliadora Peña desde el 08-10-2008 hasta el 04 de julio del 2009 cumplio la actividad de masajista
3.-De las testimoniales promovidas por la parte demandada comparecieron los ciudadanos Nidal Homedan Humaidan, Isabel Teresa Moreno De Cruces, Olga Gomez De Krastek, Milagros Sedek, Leyba Coromoto Alvarez Cordero, Paula Camaione De Riera, Selua Del Valle Daboin, Erika Josefina Bolivar Pirela, Thais De Jesus Lugo De Leon, Crisbeth Mariño Diaz, los cuales una vez juramentados e impuestos de las generales de ley rindieron sus declaraciones, de las cuales se hace referencia seguidamente:
NIDAL HOMEDAN HUMAIDAN:
Manifestó en la audiencia de juicio que conoce a la ciudadana Josefina Pepitone y al ciudadano Mounir desde hace 7 años y que acudía al Salón de belleza para que le cortaran el cabello, cuyo servicio se lo prestaba la ciudadana Nalgeris. El precio del corte de cabello lo colocaba la ciudadana Nalgeris en un taloncito y él lo cancelaba. Siempre, a su decir, le hacían su corte de cabello después de las 11:00 a.m., y cuando terminaba pagaba el servicio en efectivo con un taloncito que Nalgeris le daba y lo pasaba a caja.
Al dar respuesta a una pregunta formulada por esta juzgadora indico ser primo segundo del representante legal de la empresa.
Una vez rendida la declaración de este testigo, la representación judicial de la parte demandante procedió a tacharlo, no obstante, vista la tacha propuesta, la parte promovente reconoció que existiera un vinculo de consanguinidad con el representante del Salon de Belleza Pina, aceptando la tacha del testigo y desistiendo de su apreciación, por lo que el mismo fue desechado del proceso.
ISABEL TERESA MORENO DE CRUCES:
Indicó que conoce a las co-demandantes y que una de ellas es la que le arreglaba las cejas, y en este sentido, indicó que también conoce a Pina y Mounir desde hace muchísimos años, arguyendo que acude al Salón de Belleza Pina 3 o 4 veces a la semana y dura 4 horas cada vez que va. El proceso de las actividades consiste en que llegan al salón de belleza, le hacen sus servicios, le dan una factura y con eso van a caja y pagan.
De seguidas, señaló que la persona que le hace el servicio es la que le pone el precio a dicho servicio, y las mismas no cumplen horario, lo cual asevera porque a su decir, a veces llegan a una hora y otras veces a una hora distinta.
Indica que las peluqueras no usaban uniformes, que en la actualidad es que lo están usando y que la empresa no le impone directrices en cuanto a las actividades que realizan las peluqueras, tiene a su decir, “dos años y pico” que no ve a las ciudadanas Maira y Marisol en la peluquería.
OLGA GOMEZ DE KRASTEK:
Manifiesta ser administradora y que de las demandantes conoce únicamente a la ciudadana Marisol, así como también a los propietarios del salón de belleza Pina, éstos últimos desde hace unos 4 años y medio, en tal sentido, indicó que generalmente acude al salón de belleza tres o cuatro veces a la semana y una vez que le hacen sus servicios paga en la caja, el precio lo coloca la que la va a atender.
Conoce de vista a Marisol pero nunca se arregló las uñas con ella, la vio una o dos veces nada mas en la peluquería pero la conoce a nivel personal de otra parte y desde hace muchos años que no la ve en el Salón de Belleza Pina, no cumplían horario, ya que a veces no estaba.
No tiene conocimiento si las profesionales de la peluquería reciben órdenes de la empresa.
MILAGROS SEDEK:
Indicó que conoce a las demandantes de la peluquería Pina, así como a los propietarios de la peluquería y que va dos veces a la semana a la peluquería, los sábados en la tarde y los días de semana en la mañana, ha ido algunas veces a las 06:00 p.m los sábados y en esas oportunidades si hay bodas y quince años, están todas las peluqueras pero a veces las peluqueras se van a mediodía o a las 02:00 p.m, no tienen un horario, dependiendo del ritmo de trabajo que ellas tengan, los sábados su persona llega a la peluquería como a mediodía y sale en la noche. Indica que las peluqueras no utilizan uniforme y que los propietarios de la peluquería no imparten órdenes a las peluqueras, a las manicuristas y a las masajistas porque ellas se van cuando lo desean.
LEYBA COROMOTO ALVAREZ CORDERO:
Manifiesta que actualmente es peluquera en el Salón de belleza Pina y cumple sus servicios allí desde el año 2003 y que conoce a las ciudadanas Nalgeris, Marisol y Maira, que la primera de ellas se desempeñaba como peluquera, la segunda como manicurista y la tercera como peluquera. La ciudadana Maira Urriola no presta servicios desde aproximadamente dos años y medio o tres años, se retiró y no regresó. En el caso de la señora Marisol, ésta tiene un poquito mas de año y medio que no presta sus servicios.
Cada quien utiliza su cepillo, secador y si es químicos “ellos” colocan los químicos, para lo cual aclara que se refiere con “ellos” a la peluquería y al preguntarle la representación judicial de la demandada cual es el procedimiento de atención al cliente, respondió la testigo que se le pregunta a la cliente que se va a hacer, si es peluquería ellas lo atienden, le lavan el cabello, agrega que cobra por los servicios que su persona realiza el 50% por corte, secado, moños y el 30% por aplicación de químicos. Y las profesionales de la peluquería colocan ellas mismas el precio del servicio dependiendo de la capacidad económica de la cliente, no cumplen horario y el uniforme lo escogen ellas y lo utiliza quien quiera y no reciben órdenes de los propietarios de la peluquería.
PAULA CAMAIONE DE RIERA:
Indica ser T.S.U en Relaciones Industriales y que conoce a las co-demandantes de la Peluquería Pina, así como a los propietarios de dicho salón de belleza, a éstos últimos desde hace aproximadamente 20 años e indica que va a la peluquería una vez al mes o cada dos meses, y cada vez que va dura 4 o 5 horas. Indica que a la ciudadana Maira Urriola no la ve en la peluquería desde hace 4 o 5 años.
Cada una de las peluqueras, masajistas y manicuristas tienen un precio pre fijado entre ellas y su persona le pregunta a las mismas el precio del servicio que le van a realizar y elige quien es la que le va a realizar dicho servicio, son las peluqueras las que fijan los precios con un ticket, el cual pasan a caja y es firmado y cobrado por el señor Mounir.
En este orden, señala que no cumplen horario porque salen y entran a su conveniencia, así como no reciben órdenes de los dueños de la peluquería. De seguidas, manifiesta que cuando tenía 18 años de edad, lo que equivale, a su decir, hace 20 años, quien le secaba el cabello era la ciudadana Maira Urriola, pero también la “otra chica aquí” le secaba el cabello, la otra le arreglaba las uñas, no tenia persona fija para ello.
SELUA DEL VALLE DABOIN:
Indica que actualmente es funcionaria pública, trabaja en la Gobernación del estado y que conoce a las co-demandantes de la peluquería Pina y a sus propietarios desde hace 25 años, y que en los actuales momentos le presta los servicios la ciudadana Leyba y antes con cualquiera se ha peinado en la peluquería, generalmente era con Maira, la atendió hace “tres años y tanto”.
Las peluqueras o las manicuristas son las que colocan el precio del servicio en una factura, la pasan a la caja y cancela, su persona va en ciertas oportunidades, dos veces a la semana a la peluquería, normalmente una vez a la semana y dura una o dos horas en la peluquería cuando va dependiendo de la cantidad de clientes que haya y de lo que se vaya a realizar.
No cumplen horario las profesionales de la peluquería porque, a su decir, tuvo que cambiar de manicurista porque eran las 10:30 a.m. u 11:00 a.m. y la manicurista no llegaba o en la tarde eran las 03:30 p.m. o 04:00 p.m. y la manicurista no llegaba, así como tampoco utilizan uniforme, ni reciben órdenes.
Acude a la peluquería generalmente los días lunes y sábados a las 10:00 a.m., no obstante, también ha ido a las 03:00 p.m
ERIKA JOSEFINA BOLIVAR PIRELA:
Manifestó que conoce a las demandantes de la peluquería y a los propietarios de la misma desde hace 22 años aproximadamente, ya que es peluquera en el salón de belleza Pina desde ese momento, no cumple horario de trabajo en virtud de que entra y sale a la hora que quiere y ha habido momentos en que no va a la peluquería, no usa uniforme y ella misma es la que coloca el precio a su servicio, el cual no es el mismo de las demás peluqueras porque ella valora su trabajo.
En este orden, indica que Maira Urriola no presta servicios en el salón de belleza desde 4 o 5 años, y que tampoco las demandantes cumplían horario alguno ni recibían órdenes de los propietarios de la empresa.
Los precios los coloca su persona y a su decir ella misma lava también el cabello, cobra depende del costo del shampoo pero la empresa es la que coloca dicho shampoo.
THAIS DE JESUS LUGO DE LEON:
Señaló que trabaja en el Salón de belleza Pina como manicurista desde el año 2008 y cobra por dicho servicio el 70% del precio que fijan las mismas manicuristas. Conoce a las co-demandantes Marisol y Nalgeris, no a Maira porque cuando ingresó en agosto de 2008 ya la señora Maira no estaba.
Informa que no cumplen un horario de trabajo, ya que llegan a la hora que pueden y se van a la hora que quieren, varias se colocan uniforme pero ella no, no reciben órdenes.
CRISBETH MARIÑO DIAZ:
Señaló que su ocupación es masoterapeuta en el salón de belleza Pina desde el año 2008 y que desde esa fecha de ingreso es que conoce a las ciudadanas Marisol y Nalgeris, no a Maira, y en tal sentido informa que no cumple en un horario de trabajo impuesto por la peluquería porque tiene sus clientes que la llaman y la atienden, así como una vez decidieron entre ellas mismas usar uniforme pero no se lo impuso la empresa.
Indica que trabaja por paquetes y ellas mismas estipulan el precio que van a cobrar porque gana el porcentaje de lo que hacen, cuyo porcentaje en su caso es el 50%., ninguna de las profesionales que prestan los servicios en la empresa tiene un horario, ya que se rigen por las clientes que tienen. El porcentaje aludido lo cobra semanal, pero pueden también pedir un vale y les dan ese anticipo que necesitan.
No cumplen horario, no tienen uniforme y no reciben órdenes de los dueños de la peluquería.
Analizadas las deposiciones de los nueve (9) testigos promovidos por la parte demandada y evacuados por este tribunal se colige que fueron plenamente contestes en sus afirmaciones por lo que meceren valor probatorio. Se desprende de las testimoniales que las demandantes no se encontraban sometidas a una jornada de trabajo, que el precio del servicio prestado era fijado por estas de común acuerdo y que la empresa no les exigía que emplearan uniformes.
Los ciudadanos Nikols Angélica Colmenares Guillen, Jairo Brand Valverde, Magaly Josefina Verde Hernández, Yriz Yanett Juárez Rodríguez, Rafaela Ramona Blanco De Guedez, Johanna Carolina Torres Amerindia Teresa Vásquez Aguilar no comparecieron a la audiencia oral, por lo que esta juzgadora no tiene materia sobre la cual emitir pronunciamiento al respecto.
VII
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
Analizado el libelo y la contestación, así como las pruebas producidas en la audiencia oral y pública de juicio, corresponde a este tribunal pronunciarse sobre los hechos controvertidos en la presente causa, y en este sentido es necesario hacer mención a lo siguiente:
En el caso sub iudice, el thema decidendum se circunscribió en determinar la existencia o no de un nexo laboral entre las partes, en vista de que la demandada negó la relación laboral, alegando que esta eran de carácter mercantil, en tal sentido; y tomando en cuenta los términos en que ha quedado trabada la litis, se estima fundamental esbozar el criterio sostenida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con relación al régimen de distribución de la carga de la prueba en materia laboral (Sentencia N° 419 de fecha 11-05-04) la cual, entre otras cosas, estableció, que el demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió al trabajador, cuando en la contestación de la demanda haya admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza laboral, por ejemplo, la califique de mercantil (presunción iuris tantum establecida en el art. 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).
En este orden de ideas, siguiendo el criterio jurisprudencial antes trascrito, y concatenándolo al caso in comento, es de destacar que al negar la demandada la relación laboral alegando la existencia de un contrato mercantil (cuentas de participación), se activó con ello la presunción laboral correspondiéndole a la accionada desvirtuar la misma.
Por otra parte el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo establece lo siguiente:
“Se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un
servicio personal y quien lo reciba”
En este orden de ideas, se puede afirmar que la calificación de una relación jurídica como de naturaleza laboral, depende de la verificación en ella de los elementos característicos de este tipo de relaciones, y sobre tales características, la Sala de Casación Social, soportando su enfoque desde la perspectiva legal, ha asumido por vía jurisprudencial, como elemento definitorio lo siguiente:
“ En el único aparte del citado Art. 65 se debe establecer la consecuencia que deriva de la norma jurídica que consagra tal presunción, a saber, la existencia de una relación de trabajo, la cual por mandato legal expreso, se tiene por plenamente probada, salvo plena prueba en contrario, es decir, que el juez debe tener por probado fuera de otra consideración la existencia de una relación de trabajo, con todas sus características, tales como el desempeño de la labor por cuenta ajena, la subordinación y el salario. Se trata de una presunción iuris tantum, por consiguiente, admite prueba en contrario, y el pretendido patrono puede, en el caso alegar y demostrar la existencia de un hecho o conjunto de hechos que permitan desvirtuar la existencia de la relación de trabajo, por no cumplirse alguna de las condiciones de existencia, tales como la labor por cuenta ajena, la subordinación o el salario y como consecuencia lógica, impedir la aplicabilidad al caso en concreto (sent. N° 61 de la SCS de fecha 16-03-2000).
Nuestra legislación del Trabajo concibe la relación de trabajo, deslindando sus elementos calificadores, acorde con una prestación de servicios remunerada, que se realiza por cuenta ajena y bajo la dependencia de otro, la dependencia o subordinación ha sido estimada como referencia esencial de la relación jurídica objeto del Derecho del Trabajo, entendiéndose como tal el sometimiento del trabajador a la potestad jurídica del patrono, y que comprende para este, el poder de dirección, vigilancia y disciplina, en tanto que para el primero es la obligación de obedecer, empero los cambios suscitados mundialmente en los últimos años, orientados en las formas de organización de trabajo y los modos de producción, han devenido en demandar la revisión del rasgo de dependencia como criterio axiomático para la categorización de la relación de trabajo.
La precedente trascripción exige entonces, para calificar como de laboral la relación, la presencia de los siguientes tres elementos: Ajenidad, dependencia y salario.
El profesor Oscar Hernández Álvarez, en su trabajo denominado “ El derecho mercantil y el derecho del trabajo, Fronteras y espacios de concurrencia“ estableció lo siguiente:
“Varios han sido los criterios doctrinales propuestos para delimitar el ámbito de aplicación del Derecho del trabajo. A tal efecto, la doctrina ha empleado, entre otros, los criterios de la subordinación, la ajenidad, la inserción en la organización empresaria, la dependencia económica, la hiposuficiencia, el concepto del trabajo como hecho social, la determinación de dicho ámbito por parte de la autonomía colectiva, la parasubordinación, etc.
Entre todas estas propuestas doctrinales, la del empleo de la subordinación como elemento determinante para la aplicación del Derecho del trabajo ha sido la predominante, aun cuando no unánime, especialmente en la doctrina, legislación y jurisprudencia latinoamericanas.
El concepto de subordinación como factor fundamental para la determinación del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo fue propuesto, en los albores mismos de la formación de la disciplina, por un autor clásico, Ludovico Barassi, en su libro Il Contratto di Lavoro nel Diritto Positivo Italiano, cuya primera edición fue publicada en 1901. Barassi definió la subordinación como la sujeción plena y exclusiva del trabajador al poder directivo y de control del empleador.
En general, la doctrina latinoamericana acepta la subordinación como un elemento fundamental para la existencia del contrato de trabajo y, consecuentemente, para la determinación del ámbito de aplicación del Derecho Laboral. Es de observar que buena parte de ella, aún reafirmando el carácter esencial de la subordinación, considera que ésta no es un factor exclusivo para tal determinación, sino que puede estar acompañada de otros, tales como el carácter personalísimo, la voluntariedad, la ajenidad y la onerosidad del trabajo.
Igual orientación es seguida por la legislación laboral latinoamericana. Así, en Argentina (L.C.T. Arts. 21, 22, 23, 25), Brasil (Art. 3 C.L.T.), Colombia (C.S.T. Arts. 22 y 23), Costa Rica (C.T. Arts. 5, 18,) Chile (C.T. Arts. 3 y 7), Ecuador (C.T Art. 8), El Salvador (C.T Art. 17), Guatemala (C.T Art. 18), Honduras (C.T. Arts. 19 y 20), México (L.F.T. Art. 20), (Nicaragua no lo tenemos), Panamá (C.T Art. 62, 64, 65, Paraguay (C.T. Art. 18), Perú (Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Art. 4), República Dominicana (C.T Art. 1), Uruguay (en algunas leyes especiales y de manera no sistemática) y Venezuela (L.O.T. Art. 39 y 67), bien sea al definir el contrato o relación de trabajo o al definir los conceptos de trabajador (empleado u obrero) o el de patrono o empleador, se establece la subordinación o dependencia como elemento esencial del contrato o relación de trabajo, de donde se deriva su importancia como factor definidor del ámbito de aplicación del Derecho Laboral. Ello no significa que se le otorgue a la subordinación este carácter de manera exclusiva, pues, en general, se establece la necesidad de una prestación de servicios y de una remuneración. En el caso venezolano, la definición legal de trabajador exige, además de la subordinación, que el trabajo sea prestado por cuenta ajena. La Ley General del Trabajo de Bolivia se aparta de la tendencia general y al definir los conceptos de empleado y obrero dice que es tal “quien trabaja por cuenta ajena”, sin hacer referencia a la subordinación.
Por su parte, la jurisprudencia ha tratado abundantemente el concepto de la subordinación como elemento esencial del contrato de trabajo, el cual es frecuentemente empleado como elemento para establecer la distinción, no siempre fácil pero de importantes consecuencias jurídicas, entre este tipo de contratos y otras figuras pertenecientes al ámbito civil o mercantil. El empleo de la subordinación como elemento fundamental para distinguir las relaciones laborales de las relaciones de otra naturaleza jurídica tiene gran raigambre en la jurisprudencia venezolana, la cual le ha dado sistemáticamente tal uso desde los años inmediatos a la promulgación de la Ley del trabajo de 19361. Ese criterio fue reiterado en diversas sentencias por la nueva Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, aun cuando en sentencias más recientes parece perfilarse, aun cuando no con mucha claridad, una tendencia en el sentido de emplear la ajenidad como criterio determinativo.
Como es lógico, los distintos autores ensayan definiciones diferentes de subordinación, pero que en su esencia, no se apartan mucho del modelo original de la definición de Barassi, al menos, en cuanto se refiere a la subordinación jurídica, que viene, en general, entendida como la obligación que tiene el trabajador de sujetarse al poder directivo del empleador, quien, en ejercicio de su facultad de organizar y dirigir la empresa, puede dar órdenes al trabajador, fiscalizar su cumplimiento y tomar medidas disciplinarias cuando el trabajador incurra en faltas. Suele señalar la doctrina que tal sujeción se puede dar, según los casos, con mayor o menor intensidad y que no supone que el empleador esté efectivamente ejerciendo una dirección constante sobre la actividad del trabajador, sino que aquél conserve la facultad de ejercer tal dirección y que éste tenga la obligación de acatarla. Por ello, es necesario señalar que el concepto de subordinación requiere ser examinado a la luz del marco que plantean las nuevas realidades laborales, revisándose los criterios que la doctrina y la jurisprudencia han venido empleando tradicionalmente para determinar los supuestos de hecho que la configuran. La determinación de la subordinación no debería apoyarse exclusivamente en hechos como la obligación de cumplir horarios previamente establecidos por el patrono y de prestar servicios en la sede de la empresa, atendiendo las órdenes e instrucciones emitidas por la misma a través de capataces o supervisores. Tales circunstancias se están modificando y se modificarán notablemente en un mundo industrial en el cual el teletrabajo, los sistemas de fabricación flexible y, de manera más general, la robótica y la cibernética jugarán un importante papel, que si bien no desplazará la concentración de los trabajadores en la fábrica, creará nuevas formas laborales, en las cuales el trabajador no estará sujeto a horarios rígidos, ni obligado a asistir a la empresa o depender de las instrucciones del capataz para la realización de su trabajo. En estas situaciones la subordinación no desaparece, pero tiende a despersonalizarse, pues el control del trabajo es efectuado por máquinas y la fuente material de instrucciones no reside en el “patrono”, titular de la empresa, sino en los programas contenidos en la computadora, algunos de los cuales son concebidos con una flexibilidad tal, que el propio trabajador tendrá posibilidades de participar más activamente en la organización de su propia actividad, tomando decisiones hasta hoy reservadas a la gerencia. Un nuevo criterio para definir la subordinación, debe centrarse en el sometimiento personal a la potestad de dirección del empleador, la cual puede existir aun cuando el trabajo sea prestado al exterior de su sede física. De este modo la presencia permanente del trabajador en un lugar establecido y su sujeción a horarios de trabajo, aun cuando continúe siendo una circunstancia usualmente presente en una relación dependiente, ya no constituye requisito indispensable de la subordinación, cuya esencia se manifiesta fundamentalmente en la obligación de acatar el poder de organización cuyo titular es el patrono.
Es importante observar que el tipo de subordinación que según esta generalizada doctrina es inherente al contrato de trabajo no es la misma subordinación que en todo contrato tiene la parte que asume una o más obligaciones. Es, en efecto, cierto que de todos los contratos civiles o mercantiles nacen obligaciones, al menos para una de las partes contratantes y que la parte que se obliga subordina su conducta al contrato, en el sentido de que debe dar cumplimiento a la obligación asumida mediante el mismo. Pero en el contrato del trabajo, la subordinación no significa solamente que el trabajador está obligado a prestar el servicio al cual se comprometió, sino que debe prestarlo con sujeción personal al poder directivo del empleador, lo cual crea, en la relación de trabajo, un sometimiento jerárquico de la persona del trabajador a la persona del empleador que no se produce en los contratos civiles y mercantiles. Justamente, son este sometimiento personal del trabajador a la autoridad jerárquica del empleador y las desigualdades económicas las que dificultan que a través del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad aquél pueda negociar con éste sus condiciones de trabajo de una manera equitativa, circunstancias que justifican histórica e ideológicamente el nacimiento y la existencia del Derecho del Trabajo como una disciplina jurídica especializada que tiende a dar adecuada tutela a ese trabajador jurídicamente dependiente y económicamente desigual2.
Junto con la subordinación, la ajenidad aparece como un elemento característico del tipo de trabajo sujeto a la regulación del Derecho Laboral. En efecto, en la relación de trabajo objeto de nuestra disciplina, el trabajador presta sus servicios por cuenta del patrono, es decir, por cuenta ajena. Se ha dicho que forma parte de la esencia del contrato de trabajo la convención, asumida aún antes de que el trabajador preste sus servicios personales, de que el producto de los mismos nace ya de propiedad del patrono, quien, además, asume los riesgos del trabajo. Esta característica de ajenidad es generalmente aceptada por la doctrina y por la jurisprudencia como propia del contrato de trabajo. En la doctrina española tal concepto tiene especial relevancia, pues muchos de sus exponentes ven en la ajenidad, que no en la subordinación, el elemento esencial diferenciador del contrato de trabajo y, consecuentemente, el hito fundamental que marca la frontera del Derecho del Trabajo con otras disciplinas. La dependencia, dice Alonso Olea (1979: 156-157), “no es un dato o carácter autónomo, sino un derivado o corolario de la ajenidad. En efecto, aquella potestad de dar órdenes no tiene otra justificación ni explicación posible como no sea la de que los frutos del trabajo pertenecen a otro”. Según él la dependencia es propia de todas las personas que restringen su voluntad sometiéndose a un contrato, razón por la cual sería un elemento esencial de todo contrato y no exclusivamente del contrato de trabajo. En recientes sentencias, y especialmente en la Nª 489 del 13-08-2002, la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia muestra inclinación favorable hacia este criterio, no obstante lo cual, a mi manera de ver, al decidir si una relación tiene o no carácter laboral, se sigue sustentando en las circunstancias fácticas de la subordinación.
En conclusión, a mi juicio, puede sostenerse que la subordinación y la ajenidad son dos de las características más esenciales del tipo de trabajo regulado por el Derecho laboral. Este trabajo debe ser, además, voluntario, remunerado y no sujeto a exclusiones legales del ámbito del Derecho Laboral.
Establecidas las características esenciales del tipo de trabajo que es objeto de la regulación del Derecho Laboral, quedan lógicamente excluidas de su ámbito de aplicación todas aquellas prestaciones de servicio que por carecer de las mismas se encuentren incluidos dentro del ámbito de aplicación de otras disciplinas jurídicas. Es el caso de las actividades profesionales prestadas con ocasión del ejercicio del comercio en condiciones de independencia, es decir no sujetas a subordinación laboral, las cuales son reguladas por el Derecho Mercantil. Entre las mismas, podemos señalar las actividades del empresario individual o del representante legal del empresario colectivo, cuando las mismas se realicen en condiciones de autonomía y en gestión de sus propios intereses, del factor mercantil, del agente de comercio y, en fin, las de todas aquellas personas que en el desempeño de un contrato mercantil presten a otra persona un determinado servicio, actuando por su propia cuenta y sin estar sujetos a una relación de dependencia jerárquica con quien recibe o se beneficie de ese servicio. Por descontado que esta expresión de límites entre ambas disciplinas, si bien corresponde a una formulación teórica claramente sustentable, no siempre es fácil de aplicar en la práctica. Existen, por una parte, situaciones en las cuales no resulta claro si una determinada prestación de servicios se realiza por cuenta propia y en condiciones de autonomía o por cuenta ajena y bajo dependencia. Por otra parte, se dan casos en los cuales una persona realiza una actividad que materialmente es de naturaleza comercial, pero en cuyo desempeño se somete a la subordinación jerárquica de quien recibe sus servicios, lo que nos lleva a la compleja hipótesis de aplicación paralela de normas mercantiles o laborales. En fin, en número importante de casos, las partes adoptan formas mercantiles para encubrir una relación de trabajo dependiente y por cuenta ajena. En todas estas situaciones corresponderá al intérprete y, en caso de litigio, al Juez, estudiar las circunstancias concretas planteadas y determinar si las mismas configuran el desempeño de un trabajo voluntario, subordinado, oneroso, por cuenta ajena y no excluido por disposición legal expresa del ámbito del Derecho Laboral, en cuyo caso será esta la disciplina aplicable, aún cuando las partes hayan convenido una solución distinta o, si por el contrario, la ausencia de una o varias de estas características determina la naturaleza mercantil de la actividad sujeta a discusión. “
De acuerdo a la doctrina y los criterios jurisprudenciales antes invocados, esta juzgadora debe centrar el examen probatorio en el establecimiento de la existencia o no, de algún hecho capaz de desvirtuar la presunción legal, ya que las reglas en caso de presunción laboral fueron establecidas en protección de los derechos del trabajador, y en acatamiento de los principios constitucionales que ordenan proteger el trabajo, como hecho social.
En este orden de ideas la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia ha considerado que no es posible desvirtuar la presunción legal contenida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo por el solo hecho de que medie un contrato mercantil entre la empresa demandada y el demandante, puesto que ello no es motivo suficiente para desvirtuar de manera absoluta la laboralidad del vinculo, ya que de admitirse que la presunción de laboralidad queda desvirtuada por el solo hecho de la existencia de unos contratos que le den a la relación una calificación jurídica mercantil o civil se estaría contrariando el principio de que el contrato de trabajo es un contrato realidad, en tal sentido; esta juzgadora pasa a resolver el presente caso, aplicando la doctrina de casación social que ha señalado que los jueces del trabajo debemos determinar con justicia la real condición de las relaciones jurídicas que se someten a nuestro examen, así como la jurisprudencia reiterada en donde se insta a los jueces de instancia a no detener el análisis en la formas contractuales y descender al examen del material probatorio existente para determinar si ha quedado probado algún hecho capaz de desvirtuar la presunción de laboralidad, por tanto; a los fines de descubrir la existencia o no de los elementos definitorios del contrato de trabajo en el presente caso, para ello quien suscribe aplica criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N°60 de fecha 12-07-04 con Ponencia del Dr. Omar Mora Díaz, en la que en casos como el de autos, hace uso del denominado “test de laboralidad” o “indicios de laboralidad” y orienta lo siguiente:
“Sin ser exhaustiva, una lista de los criterio, o indicios, que pueden determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe fue propuesta en el proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que la Conferencia de la OIT examinó en 1997 y 1998:
a)Forma de determinar el trabajo (…)
b)Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo (…)
c)Forma de efectuarse el pago (…)
d)Trabajo personal, supervisión y control disciplinario (…)
e)Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria (…)
f)Otros: (…) asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo (…) la exclusividad o no para la usuaria (…)”
Ahora, abundando en los arribas presentados, esta Sala incorpora los criterios que a continuación se exponen:
a)La naturaleza jurídica del pretendido patrono.
b)De tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones legales, lleva libros de contabilidad, etc.
c)Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica a prestación de servicio
d)La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar.
e)Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena.
Con base en las consideraciones que anteceden, considerando las pruebas valoradas en el presente juicio, y de la aplicación al caso de autos del test de laboralidad, se concluye lo siguiente:
Los contratos de cuentas en participación suscritos entre las demandantes y la demandada no constituyen para esta sentenciadora plena prueba de la relación existente entre ellas, por cuanto, existen discrepancias entre lo establecido en este y la realidad de los hechos. Según la cláusula Quinta del contrato, al concluir el mismo se realizaría un finiquito contable de la utilidad y rentabilidad final del negocio, las cuales serían repartidas en un 50% para cada una de las partes, y a los efectos de la determinación de la utilidad observamos como se convino en la cláusula cuarta que se llevaría un control detallado de los gastos referidos al contrato de arrendamiento del local donde funciona la peluquería, consumo de luz, agua, patente inmobiliaria, patente de industria y comercio, gastos de mantenimiento, aseo, químicos, gastos administrativos y otros gastos menores no previsibles, todo esto a fin de determinar la utilidad que se obtiene de deducir los costos y gastos. Ahora bien, en la relación sostenida entre las partes no se encontraron presentes dichas condiciones, evidenciándose que la suscripción de dichos contratos represento una mera forma la cual no es capaz de calificar la naturaleza mercantil de una relación.
Ahora bien y no obstante lo antes establecido, del resultado de las pruebas aportadas se desprende que las actoras asumían el riesgo al ejecutar su labor, puesto que su ingreso dependía de su clientela, la cual atendían utilizando los utensilios de su propiedad para desempeñar su labor, obteniendo ganancias por ello entre un 30, 50 y 60%, lo cual es un ingreso superior al que percibiría un trabajador subordinado, y demuestra que participaban en determinados servicios de un alto porcentaje, inclusive mayor del que percibe la peluquería, la cual cubre los gastos para su funcionamiento. .
Por otra parte quedo demostrado que las actoras podían disponer libremente de su tiempo y, asumían el gravamen de no percibir ganancias cuando se ausentaba, así como el costo de sus herramientas de trabajo.
En cuanto la forma de determinar el trabajo se puede inferir que dicha determinación la efectuaban las demandantes, por cuanto eran estas las que decidían los trabajos a ejecutar diariamente, eran ellas las que tenían el poder decisorio respecto a la permanencia en el establecimiento, lo cual repercutía directamente en los ingresos a obtener, es decir que en un día de gran afluencia de clientes, cuanto más tiempo dedicaran a prestar sus servicios mayor seria el ingreso a obtener.
En base a los razonamientos antes expuestos, es forzoso concluir que la demandada, logro desvirtuar a través del material probatorio analizado conforme a la sana critica, los elementos característicos del contrato de trabajo y que el vinculo que unía a las partes era de naturaleza distinta a la laboral por cuanto se desarrollaba la prestación de servicios con signos de autonomía e independencia. Así se decide.-
Resuelto el punto central controvertido en cuanto a la naturaleza de la prestación del servicio, resulta inoficioso entrar a decidir sobre la procedencia de los conceptos demandados. Así se decide.-
VIII
DISPOSITIVA
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Juicio del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Se homologa el desistimiento que del procedimiento hiciera la ciudadana MARIA AUXILIADORA PEÑA MEJIAS.
SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda interpuesta por las ciudadanas NALGERIS COROMOTO ALVARADO, MAIRA YADIRA URRIOLA, MARISOL SEGUNDA HIDALGO, en contra de la sociedad mercantil Sociedad mercantil Salón de Belleza Pina C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en fecha 22 de septiembre del 1.997, bajo el N° 51, folios 48-A.
No hay condenatoria en costas a la parte accionante, por haber tenido esta fundados motivos para litigar.
Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Portuguesa.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, a los trece (13) días del mes de abril del año dos mil once (2.011).
JUEZ DE JUICIO SECRETARIA ACCIDENTAL
ABOG. GISELA GRUBER ABOG. SALMA YOUNES
Exp PP21-L-2010-000134
GG
|