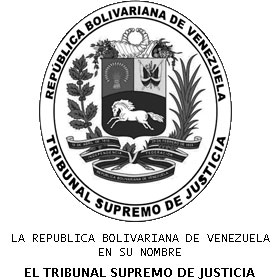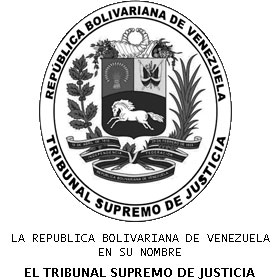REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas
Caracas, 21 de Diciembre de 2011.
201° y 152°
ASUNTO NUEVO: AF46-U-2001-000031. SENTENCIA N° 1.462.-
ASUNTO ANTIGUO: 1.815.
Vistos, con el sólo informe del ente exactor.
En fecha dos (02) de Octubre de 2001, previa la habilitación del tiempo necesario, el ciudadano Ely Alberto Peraza Vargas, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 2.218.165 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 55.237, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la recurrente “LA GRAN ESTACIÓN EL SOMBRERO, S.A.”, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha tres (03) de Julio de 1989, bajo el N° 1, Tomo 4 A-Pro.; interpuso Recurso Contencioso Tributario contra la Orden C.E. Nº 1.865.01-02 del dos (02) de Julio de 2001, emanada del Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), notificada mediante Oficio N° 210.100/236 de fecha nueve (09) de Julio de 2001, emanada de la Presidencia del INCE, la cual declaró Sin Lugar el Recurso Jerárquico ejercido en fecha dieciséis (16) de Marzo de 2001, contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 1094 de fecha veinticinco (25) de Enero de 2001, quedando obligada a pagar para el período comprendido entre el primer trimestre de 1994 y el cuarto trimestre de 1999, las cantidades de Bs. 2.841.274,00 (Aportes del 2%) equivalente actualmente a Bs. 2.841,27; Bs. 35.215,00 (Aportes del ½%) equivalente actualmente a Bs. 35,22; y Bs. 4.088.201,00 (Multa), equivalente actualmente a Bs. 4.088,20; todo lo cual asciende a la suma total de Bs. 6.964.690,00 equivalente actualmente a la suma de Bs. 6.964,69 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el primero (01) de Enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007.
Proveniente de la distribución efectuada en fecha tres (03) de Septiembre de 2001, por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Región Capital, (DISTRIBUIDOR), se le dio entrada al presente asunto en fecha quince (15) de Octubre de 2001, bajo el Nº 1.815, actualmente Asunto Nº AF46-U-2001-000031, se ordenó notificar a las partes y solicitar el envío del respectivo expediente administrativo.
Estando las partes a derecho y observado el cumplimiento de los extremos procesales pertinentes, se admitió dicho recurso mediante sentencia interlocutoria S/N de fecha de fecha veinticinco (25) de Febrero de 2002, se admitió el presente recurso, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente.
El ciudadano Ramón Cabello Sánchez, titular de la cédula de identidad Nº 451.833 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 6.459, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del INCE, quien consignó escrito de promoción de pruebas referidas al mérito favorable de autos y documentales, las cuales fueron admitidas en fecha veintinueve (29) de Abril de 2002.
Vencido el lapso de evacuación de pruebas el veintiuno (21) de Junio 2002, se fijó la oportunidad de informes, la cual se celebró el dieciséis (16) de Septiembre de 2002, compareciendo únicamente el ciudadano Ramón Cabello Sánchez, ya identificado, actuando en su carácter de Apoderado Judicial del INCE quien consignó conclusiones escritas constante de seis (6) folios útiles, quedando la causa vista para sentencia, difiriéndose por sesenta (60) días la oportunidad para dictar sentencia por auto de fecha cuatro (04) de Diciembre de 2002.
El veinte (20) de Julio de 2009, se abocó al conocimiento de la causa la ciudadana Martha Zulay Aquino Gómez, quien para ese entonces había sido designada Juez de este Tribunal.
Posteriormente, por auto de fecha veintiocho (28) de Noviembre de 2011, el ciudadano Gabriel Ángel Fernández Rodríguez, Juez Provisorio de este Órgano Jurisdiccional, se aboca al conocimiento de la causa a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, no encontrándose incurso en causal de inhibición alguna; y así mismo destaca que comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del veintitrés (23) de Octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:
"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
|
En la oportunidad procesal de dictar Sentencia, este Órgano Jurisdiccional procede a ello previa exposición de las consideraciones siguientes:
- I -
ANTECEDENTES
Producto de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo de fecha veinticinco (25) de Enero de 2001, emanada de la Gerencia General de Finanzas del INCE, hoy denominado Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) emitida con ocasión del Autorización de Investigación Fiscal Nº 252010-175 de fecha seis (06) de Enero de 2000, para el período comprendido entre el primer trimestre de 1994 y el cuarto trimestre de 1999, a través de la cual se realizó una investigación sobre base cierta y se revisaron las partidas correspondientes a sueldos, salarios, vacaciones, bono vacacional y utilidades pagadas a los trabajadores, el ente parafiscal encontró diferencias en aportes por pagar por la recurrente, la cual ejerció Recurso Jerárquico en fecha dieciséis (16) de Marzo de 2001, que dio origen a la Orden C.E. Nº 1.865.01-02 del dos (02) de Julio de 2001, emanada del Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), notificada mediante Oficio N° 210.100/236 de fecha nueve (09) de Julio de 2001, emanada de la Presidencia del INCE, la cual declaró Sin Lugar dicho Recurso Jerárquico, quedando obligada a pagar las cantidades de Bs. 2.841.274,00 (Aportes del 2%) equivalente actualmente a Bs. 2.841,27; Bs. 35.215,00 (Aportes del ½%) equivalente actualmente a Bs. 35,22; y Bs. 4.088.201,00 (Multa), equivalente actualmente a Bs. 4.088,20; todo lo cual asciende a la suma total de Bs. 6.964.690,00 equivalente actualmente a la suma de Bs. 6.964,69 en virtud de la reconversión monetaria; de conformidad con lo establecido en los ordinales 1° y 2° del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y en los artículos 97, 100, 85 y 74 del Código Orgánico Tributario de 1994 aplicable ratione temporis, al no haber tomado en consideración el ingreso total de los trabajadores a los efectos del cálculo de la base imponible de los aportes.
En su escrito recursivo, la representación judicial de la recurrente alegó la prescripción de las obligaciones tributarias correspondientes a los períodos fiscales 1994 y 1995, de conformidad con lo previsto en los artículos 51 y 53 del Código Orgánico Tributario de 1994 aplicable por razón del tiempo.
También alegó que la Resolución impugnada está viciada de falso supuesto al pretender incluirse dentro de la base imponible para el cálculo del aporte establecido en el numeral 2° del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), las utilidades y otros pagos efectuados a los trabajadores que no tienen naturaleza salarial, cuando lo correcto es considerar como base imponible el salario normal, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo; y finalmente que la multa impuesta es improcedente.
En su escrito de informes, la representación judicial del INCE, opinó que resulta improcedente el alegato de prescripción de las obligaciones parafiscales correspondientes a los años 1994 y 1995, pues al tratarse de aporte insolutos, es decir, no pagados, el lapso de prescripción aplicable es de seis (6) años, y el lapso fue interrumpido con la notificación del Acta de Reparo 028610 y 028611 en fecha veintiuno (21) de Marzo de 2000.
Con relación al alegato de la no inclusión de las utilidades y otros conceptos dentro de la base imponible del aporte patronal previsto en el numeral 1º del artículo 10 de la Ley sobre el INCE, alegó que a los efectos del artículo 146 de la Ley Orgánica del Trabajo, las utilidades convencionales se consideran salarios a los efectos del cálculo de las prestaciones e indemnizaciones que correspondan al trabajador a la terminación de la relación laboral y que en todo caso las que no son pechables con el aporte patronal son las utilidades legales, citando jurisprudencia de los tribunales de instancia para ello.
Respecto al alegato de la improcedencia de la multa impuesta, la representación judicial del ente parafiscal alegó que la misma es totalmente apegada a derecho pues la verificación efectuada arrojó como resultado el incumplimiento de la recurrente de sus obligaciones para con el instituto, constituyendo esta conducta un ilícito tributario, por lo que es procedente la multa impuesta.
- II -
MOTIVACION PARA DECIDIR
Visto que en el presente asunto, no se ha impugnado la determinación parafiscal referida a la obligación de retención del medio por ciento prevista en el numeral 2° del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), dicha determinación ha quedado firme. Así se declara.
Vistos los términos en que ha quedado planteada la controversia, este Tribunal observa que la misma se circunscribe a determinar: i) Si se verificó la prescripción alegada por la representación judicial de la recurrente para los períodos comprendidos entre los años 1994 y 1995; ii) Si el acto impugnado esta viciado de falso supuesto por incluir a las utilidades en la base imponible del aporte patronal establecido en el numeral 1º del artículo 10 de la Ley sobre el INCE; y iii) Si resulta improcedente la multa impuesta.
i) Con respecto a si operó la prescripción de las determinaciones parafiscales correspondientes al primer trimestre de 1994 hasta el cuarto trimestre del año 1995, este Tribunal observa:
Respecto a las determinaciones tributarias para el período comprendido entre el primer (1er) trimestre de 1994 y el segundo (2º) trimestre de 1994, resultaba aplicable la normativa contenida en el Código Orgánico Tributario de 1992, mientras que a partir del tercer (3er) trimestre de 1994 y hasta el cuarto (4°) trimestre de 1995 era aplicable la normativa prevista en el Código Orgánico Tributario de 1994, de manera que para el período en el que la recurrente alega la prescripción de las obligaciones tributarias, se aplicaban sucesivamente el Código Orgánico Tributario de 1992 y de 1994, por lo que este Tribunal estima necesario hacer las siguientes referencias.
La prescripción es un modo de extinción de obligaciones de naturaleza tributaria, así lo establece el artículo 39 del Código Orgánico Tributario de 1992, aplicable ratione temporis, por tratarse de períodos correspondientes entre el primer (1er) trimestre de 1994 y el segundo (2º) trimestre de 1994, según el cual:
“La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios comunes:
1. Pago;
2. Compensación;
3. Confusión;
4. Remisión y
5. Declaratoria de incobrabilidad
6. Prescripción.
…omissis…”
Idéntica regulación contiene el artículo 38 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable a los períodos comprendidos entre el tercer (3er) trimestre de 1994 y cuarto (4°) trimestre de 1995.
La prescripción está definida en el artículo 1.952 del Código Civil vigente como:
“La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la Ley.”
José Andrés Octavio en los “Estudios en Memoria de Ramón Valdes Costa”, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay. 1era Edición 1999, pág. 1241, comenta respecto a la prescripción lo siguiente:
“La obligación tributaria se extingue por el cumplimiento del lapso de prescripción establecido en la ley, sin que se hubiese interrumpido o suspendido durante su transcurso con alguno de los medios a los cuales la ley atribuye ese efecto. Este medio de extinción diferente al pago, y que precisamente conduce al resultado de que aquel no se produzca, es de general aceptación en la doctrina y en la legislación del derecho tributario, con igual fundamento que justifica la prescripción de las obligaciones en el derecho común, que es la seguridad en las relaciones jurídicas como medida de justicia, para contribuir a mantener la paz entre los integrantes de la sociedad …omissis…”
Igualmente Héctor B. Villegas, en su “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”. Editorial Desalma. Talcahuano. Argentina 5ta Edición, Pág 298, comenta lo siguiente:
“Se acepta actualmente que las obligaciones tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (su acreedor) por cierto período de tiempo …omissis…”
Por su parte, el artículo 52 del Código Orgánico Tributario de 1992, aplicable ratone temporis, dispone:
“La obligación Tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4).
Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración Tributaria no pudo conocer el hecho.”
Siendo aplicable al caso que nos ocupa, lo previsto en el encabezado del artículo por tratarse de la exigencia del pago de una obligación tributaria, estando la recurrente inscrita como aportante INCE bajo el Nº 086671, la cual ha declarado el hecho imponible y ha presentado declaraciones de sus aportes, lo cual se deduce de la propia Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo, cuando establece que el reparo se deriva de aportes dejados de cancelar.
Así mismo, el primer aparte del artículo 54 del Código Orgánico Tributario ejusdem, dispone:
“El término se contará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible.
Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo.
…omissis…”
Ahora bien, el artículo 51 del Código Orgánico Tributario de 1994 aplicable ratione temporis, disponía:
“La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años.
Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración Tributaria no pudo conocer el hecho”
Así mismo el artículo 53 del mencionado Código, establecía:
“El término se contará desde el 1° de enero del año siguiente a aquél en que se produjo el hecho imponible.
Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo.
El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computará desde el 1° de enero del año siguiente a aquél en que se efectuó el pago indebido”
En el presente caso, observa este Tribunal que el lapso determinado por la norma es de cuatro (04) años, que puede extenderse a seis (6) años si concurre alguna de las circunstancias descritas en el artículo 52 del Código Orgánico Tributario de 1992, y el artículo 51 del Código Orgánico Tributario de 1994 aplicables ratione temporis, y en el caso de autos ninguna de ellas ha sido alegada y probada por la administración tributaria parafiscal, debiendo concluirse para el caso sub judice, que el lapso de prescripción aplicable es de cuatro (4) años por tratarse de diferencias de aportes declarados por la aportante, y que por tratarse de un tributo que se liquida periódicamente, su lapso de prescripción comienza a contarse a partir de la finalización del período respectivo, tal como lo establece el artículo 54 del Código Orgánico Tributario de 1992 y el artículo 53 del Código Orgánico Tributario de 1994.
Adicionalmente consta en autos que referido ente exactor notificó a la recurrente de las objeciones fiscales contenidas en el Acta de Reparo N° 28610 y 28611 en fecha veintiuno (21) de Marzo de 2000, sin que conste en autos la realización de cualquier otro acto anterior a los mencionados que interrumpiera o suspendiera la prescripción de venía computándose para el primer (1er) trimestre de 1994 el lapso de la prescripción se inició el 01-04-1994 y transcurrió íntegramente hasta el 01-04-1998, y así sucesivamente ocurrió para el segundo (2°), tercer (3er) y cuarto (4°) trimestre de 1994, primer (1er), segundo (2°), tercer (3er) y cuarto (4°) trimestre de 1995, cuyos períodos de prescripción transcurrieron igualmente en forma íntegra, venciendo el 01-07-1998, 01-10-1998, 01-01-1999, 01-04-1999, 01-07-1999, 01-10-99 y 01-01-00, en consecuencia, deben declararse prescritas las obligaciones tributarias a que se refieren los períodos comprendidos desde el primer (1er) trimestre de 1994 hasta el cuarto (4°) trimestre de 1995 ambos inclusive. Así se declara.
ii y iii) Respecto al falso supuesto alegado, porque a criterio del ente Parafiscal, es necesario incluir la partida utilidades para el cálculo de la base imponible del 2%, en razón a que, incuestionablemente son remuneraciones pagadas al personal, susceptibles del gravamen establecido en la Ley, por lo que, existe incumplimiento de lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, y aplicando la sanción pecuniaria por contravención a la Ley; de verificarse lo contrario, acarrearía la nulidad absoluta del reparo en cuanto a estos aspectos.
El falso supuesto puede configurarse tanto desde el punto de vista de los hechos como del derecho y afecta lo que la doctrina ha considerado llamar “Teoría Integral de la Causa”, la cual consiste en agrupar todos los elementos de forma y fondo del acto administrativo de manera coherente y precisa conforme a la norma, y analiza la forma en la cual los hechos fijados en el procedimiento se enmarcan dentro de la normativa legal aplicable al caso concreto, para atribuir a tales hechos una consecuencia jurídica acorde con el fin de la misma.
Las modalidades del vicio de falso supuesto de acuerdo a la doctrina son las siguientes:
a) La ausencia total y absoluta de hechos: La Administración fundamenta su decisión en hechos que nunca ocurrieron. Es decir, la Administración en el procedimiento administrativo de formación del acto no logró demostrar o probar la existencia de los hechos que legitiman el ejercicio de su potestad. Es posible que los hechos hayan sucedido en la realidad, el problema está en que si el autor del acto no los lleva al expediente por los medios de pruebas pertinentes, siendo que esos hechos no tendrán ningún valor jurídico, a los efectos de constituir la causa del acto dictado.
b) Error en la apreciación y calificación de los hechos: Aquí los hechos invocados por la Administración no se corresponden con los previstos en el supuesto de la norma que consagra el poder jurídico de actuación. Los hechos existen, figuran en el expediente, pero la Administración incurre en una errónea apreciación y calificación de los mismos (falso supuesto stricto sensu).
c) Tergiversación en la interpretación de los hechos: El error en la apreciación y calificación de los hechos tiene una modalidad extrema, que puede implicar al mismo tiempo, un uso desviado de la potestad conferida por Ley. Se trata de la tergiversación en la interpretación y calificación de los hechos ocurridos, para forzar la aplicación de una norma.
Para aclarar si las utilidades legales, forman parte del salario y por lo tanto si debe considerarse como parte del hecho imponible, debemos utilizar tanto las disposiciones del Código Orgánico Tributario, las cuales nos señalan que la norma de naturaleza tributaria debe interpretarse de acuerdo a todos los métodos admitidos en derecho, como las normas del Código Civil, el cual señala que a la ley debe dársele el sentido propio de las palabras y su conexión entre sí, tomando en cuenta la intención del legislador (sistema de interpretación literal, gramatical y lógico) y para ello pasamos a reflejar las definiciones que sobre las expresiones sueldos, salarios y jornales posee el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en aras de darle el verdadero alcance al Artículo 10 de la Ley Sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, (INCE):
Sueldo: Remuneración asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o servicio profesional.
Salario: Estipendio, paga o remuneración. En especial, cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores manuales. Retribución mínima, generalmente estipulada por la ley, que debe pagarse a todo trabajador.
Jornal: Estipendio que gana el trabajador por cada día de trabajo.
De las definiciones nos encontramos otra característica especial en lo que se refiere a la descripción, pero es importante señalar que las definiciones se refieren a la cantidad de dinero que se obtiene por una jornada o tiempo, lo cual no encaja con el concepto de utilidades, y da una orientación preliminar al efecto jurídico de cada uno de ellos, siendo adicionalmente necesario considerar aspectos doctrinales, puesto que los supuestos de ley van orientados a la contraprestación que recibe el trabajador desde una óptica legal, por lo que nos remitiremos a dos tratadistas importantes para completar el concepto de salario.
Rafael Caldera en su obra Derecho del Trabajo señala que una de las características del contrato de trabajo es la de ser de tracto sucesivo, o de goce sucesivo “Sus efectos se van cumpliendo con el transcurso del tiempo…” y que además es conmutativo “…porque las obligaciones más importantes se determinan en el momento de concluirse el contrato…” también señala que las “…obligaciones del patrono, además de pagar el salario, envuelven la de dar el trabajo prometido…”.
Como se denota de todas las oraciones que tomamos al principio, trabajo igual salario igual, y el cumplimiento sucesivo, la definición de salario que comprende la remuneración por la jornada y lo que es más importante, el aspecto conmutativo, de donde se desprenden otras obligaciones no relacionadas con el salario, sino con las remuneraciones que se deben al trabajador por la culminación contractual por alguna de sus partes y de otros beneficios que por mandato legal se pagan, pero no con ocasión al esfuerzo diario como es el caso de las utilidades.
Para completar esta idea abordamos a Rafael Alfonzo Guzmán, profesor de Derecho Laboral, quien señala lo siguiente:
“(omissis)…salario normal es la retribución devengada en forma regular y permanente por el trabajador durante su jornada ordinaria de trabajo, despojada: de los incrementos accidentales o eventuales (pago de horas extras, recargo del 50% de la remuneración por el trabajo en feriados y días de descanso obligatorio; percepciones por trabajo en días adicionales de vacaciones, etc.); de los graciosos (regalos con ocasión del cumpleaños del trabajador; o por el día de la secretaria; día de la madre, etc.) de los que no guardan vinculación con el trabajo pactado(…). En consecuencia de lo antes expuesto, el salario normal a que hace referencia la Ley Orgánica del Trabajo, es la retribución devengada en forma regular y permanente por el trabajador durante su jornada ordinaria de trabajo…” (Subrayado y resaltado añadido).
Quiere entonces señalarse que el salario es aquel que se recibe en contraprestación del cumplimiento de las labores del trabajador en un período determinado y que debe ser en forma habitual, por ello lo transcrito viene a aclarar que las utilidades no son una remuneración habitual en ocasión al objeto de trabajo y entender lo contrario, a nuestro saber, configura un evidente falso supuesto, por cuanto la Resolución recurrida no debe incluir en la base imponible del ordinal 1º del artículo 10 de la Ley Sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), las utilidades, ya que no forman parte del salario normal. (Sentencia 52. Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social de fecha 15 de marzo de 2000, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Caso Oswaldo Este Zozaya Vs. Lagoven, S.A.).
Ante éste planteamiento, se hace necesario analizar el artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), en concordancia con las normas relativas a esta materia, consagradas en la Ley Orgánica del Trabajo aplicable.
Así el artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) establece lo siguiente:
“Artículo 10.- El Instituto dispondrá para sufragar los gastos de sus actividades, de las aportaciones siguientes:
1) Una contribución de los patronos, equivalente al dos por ciento (2%) del total de los sueldos, salarios, jornales y remuneraciones de cualquier especie, pagados al personal que trabaja en los establecimientos industriales o comerciales no pertenecientes a la Nación, a los Estados ni a las Municipalidades.
2) El medio por ciento (1/2%) de las utilidades anuales, pagadas a los obreros y empleados y aportadas por éstos. Tal cantidad será retenida por los respectivos patronos para ser depositada a la orden del Instituto, con la indicación de la procedencia”.
Además debe observarse lo regulado por el parágrafo segundo del artículo 133 y lo dispuesto en el tercer aparte por el artículo 146 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, los cuales señalaban:
“Artículo 133: (omissis)...
Parágrafo Segundo: Cuando el patrono o el trabajador, o ambos, estén obligados legalmente a cancelar una contribución, tasa o impuesto a un organismo público, el salario de base para el cálculo no podrá exceder del equivalente al monto del salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquel en que se cause el pago.
Artículo 146: (omissis)...
La participación del trabajador en las utilidades de una empresa se considerará salario a los efectos del cálculo de las prestaciones e indemnizaciones que correspondan al trabajador con motivo de la terminación de la relación de trabajo.”
Igualmente el 133 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999, regula el concepto de salario, en los siguientes términos:
“Artículo 133. Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extras o trabajos nocturnos, alimentación y vivienda.
Parágrafo Primero: Los subsidios o facilidades que el patrono otorgue al trabajador con el propósito de que éste obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia tienen carácter salarial.
Las convenciones colectivas y en las empresas donde no hubiere trabajadores sindicalizados, los acuerdos colectivos, o los contratos individuales de trabajo, podrán establecer que hasta un veinte por ciento (20%) del salario se excluya de la base de cálculo de los beneficios, prestaciones o indemnizaciones que surjan de la relación de trabajo, fuere de fuente legal o convencional. El salario mínimo deberá ser considerado en su totalidad como base de cálculo de dichos beneficios, prestaciones o indemnizaciones.
Parágrafo Segundo: A los fines de esta ley se entiende por salario normal la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de sus servicios. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de las prestación de antigüedad y las que esta ley consideren que no tienen carácter salarial.
Para la estimación del salario normal ninguno de los conceptos que lo integran producirá efectos sobre el mismo. (destacado del Tribunal)
Parágrafo Tercero: Se entienden como beneficios sociales de carácter no remunerativo:
1. Los servicios de comedores, provisión de comidas y alimentos de guarderías infantiles.
2. Los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos.
3. Las provisiones de ropa de trabajo.
4. Las provisiones de útiles escolares y de juguetes.
5. El otorgamiento de becas o pagos de cursos de capacitación o de especialización.
6. El pago de gastos funerarios.
Los beneficios sociales no serán considerados como salario, salvo que en las convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo se hubiere estipulado lo contrario.
Parágrafo Cuarto: Cuando el patrono o trabajador estén obligados a cancelar una contribución, tasa o impuesto, se calculará considerando el salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél en que se causó.
Parágrafo Quinto: El patrono deberá informar a sus trabajadores, por escrito, discriminadamente y al menos una vez al mes, las asignaciones salariales y las deducciones correspondientes.”
De la interpretación de las normas expuestas se deduce la definición de salario, excluyendo de él cualquier pago distinto a la remuneración devengada por el trabajador en forma normal, regular y permanente, durante su jornada ordinaria de trabajo como retribuciones eventuales, las consideradas por ley como no salariales o los provenientes de liberalidades del patrono.
El salario como base de cálculo para la determinación del tributo, en el caso de este ingreso parafiscal, debe ser establecido en la Ley, tal como lo impone el Principio de la Legalidad Tributaria, específicamente el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 4 del Código Orgánico Tributario. El sistema normativo venezolano es un todo, en aras de la seguridad jurídica, debiendo interpretarse las normas en su contexto y concatenadas con otras leyes que son marco regulador de una actividad peculiar o afín a la materia. Por ello, la Ley especial no debe contrariar el principio normativo regulado para una actividad específica. Si bien es cierto que la Ley de creación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), regula, entre otros asuntos, las fuentes de donde se va a nutrir al Instituto para sufragar los gastos que le son propios, que en el caso concreto es del aporte patronal y de los trabajadores (artículo 10, ordinales 1° y 2°), la base de cálculo establecida en esa disposición también está considerada en el Reglamento de la ley especial en su artículo 62, en los siguientes términos:
Artículo 62.-…Omissis…
“...Una contribución de los patronos equivalente al dos por ciento (2%) del total de los sueldos, salarios, jornales y remuneraciones de cualquier especie, pagados al personal... El total de los sueldos, salarios, jornales y remuneraciones se determinará conforme a las disposiciones de la Ley del Trabajo. (Subraya el Tribunal).
De lo que se desprende, no pueden colisionar las normas consagradas en la Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), con las normas contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo. Por ello es imperativo para este Tribunal, analizar ambas leyes en concordancia, específicamente con el contenido del artículo 133 y lo dispuesto en el tercer aparte por el artículo 146 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 y del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999, lo cual nos hace remitir, inexorablemente, a la definición dada por la legislación laboral al concepto de salario, y específicamente al concepto de salario normal.
Como puede evidenciarse, el punto central de la controversia, radica en la interpretación que se le dé a la definición de salario, o remuneraciones de cualquier especie y dentro de él, al concepto de “salario integral” o “salario normal”.
En este sentido, este Tribunal se permite transcribir parcialmente, la posición fijada a este respecto por Rafael Alfonzo Guzmán, en su obra “Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo”, pág. 175 y siguientes. En dicha obra el autor define el salario en los siguientes términos:
“Salario, es toda “Remuneración, retribución, pago, recompensa. La palabra envuelve, de por si, la idea de correspondencia con un beneficio que simultáneamente se recibe”.
Y hace consideraciones acerca de la definición y su interpretación en el contexto de la Ley Orgánica del Trabajo. En ese sentido expone:
“(Omissis)…Dentro de nuestra tradición legislativa, el salario aparece como la prestación con la cual el patrono paga o cancela, voluntaria, intencional y proporcionalmente, el servicio del trabajador. Mas, si la idea de pago, retribución debida por el patrono es propia de la palabra remuneración, no sucede lo mismo con las voces, provecho o ventaja, pues, en el decurso de la relación laboral es posible identificar provechos o ventajas económicamente evaluables, percibidas en forma regular y permanente por el trabajador, desprovistas de intención remuneratoria. De esta índole son, por ejemplo, el disfrute de intereses hipotecarios, inferiores a la tasa del mercado; el derecho a ser llamado con preferencia para los ascensos en el escalafón; los gastos de representación; los viáticos; el derecho al goce de los planes vacacionales, etc.
En rigor ninguna de las menciones legales comprendidas en el encabezamiento del actual artículo 133 de la LOT (comisiones, primas, gratificaciones, bonos, recargos, etc.) posee, objetiva e indiscutidamente, naturaleza salarial si se las desprende de la intención retributiva del trabajo con que ellas son practicadas. Tal intención se hallaba insita en los términos en que todas nuestras leyes anteriores definían el salario: Salario es la remuneración (Retribución, pago o recompensa) correspondiente (que toca, que pertenece) al trabajador por el servicio prestado. O sea, que más que la índole del objeto de la prestación debida (sumas de dinero, alimentos, ropas, becas, etc.), o de las circunstancias de tiempo, modo y lugar pactados para el disfrute de la misma, lo único realmente diferenciador entre una prestación salarial y otra de diversa naturaleza, es la intención con que ella es establecida y se cumple entre las partes. Por esta razón sustancial, los subsidios o facilidades que el patrono otorga al trabajador, para mejorar su calidad de vida personal y familiar adquieren carácter salarial según el parágrafo 1ro del artículo 133 de la LOT, luego lo pierde en el parágrafo tercero de esa disposición. La falta de intención retributiva del empleador, presumida en el caso de los beneficios sociales contemplados en el citado parágrafo tercero, por razones de política social, viene a ser el elemento jurídico distintivo de prestaciones análogas, de las cuales la no salarial se realiza sin la previa existencia de una obligación legal ni contractual con el solo ánimo de mejorar la salud, la educación y las condiciones personales y familiares de vida del trabajador.
Ignorada la sencilla noción jurídica que delinea el salario, como la prestación voluntaria debida por el patrono a cambio de la labor pactada (esto es como el bien cuya propiedad o goce es transferido por el patrono al trabajador en contraprestación de sus servicios), se debe el desconcierto de legisladores, reglamentistas e interpretes en la apreciación del viático, el uso de vehículo, la comida y la vivienda, citados solo como casos ejemplares, pues todos podrían ser apreciados simultáneamente como: salario en su calidad de ventajas necesarias para la ejecución del servicio o realización de la labor (artículo 106 RLOT. 1973); los bienes y servicios que permiten mejorar la calidad de vida (Art. 133, parágrafo. 1ro) y también como percibos no salariales por la intención con que son facilitados al trabajador y la finalidad inmediata que dichas entregas tiene.
Por ejemplo en el Art. 78, literal a, de la Ley Orgánica del Trabajo, los gastos eventuales y transitorios como son los de transporte y alimentación pagados al trabajador emigrante hasta su llegada al lugar donde deba prestar sus servicios, carecen de carácter salarial por significar retribución de la labor pactada, ya que están destinados a satisfacer necesidades previas y ajenas a la realización de la labor. De igual manera los comisariatos, casas de abastos y comedores, son parte integrante del salario del trabajador solo cuando así lo estipulen las convenciones colectivas (Art. 671 LOT),
Es, entonces, ineludible recurrir siempre al propósito del legislador, así como a la intención de las partes celebrantes del contrato de trabajo, para descubrir la naturaleza de la prestación de que se trate, no obstante, hallarse expresamente incluida en el encabezamiento del Art. 133 LOT..(Omissis)”
Del mismo autor, en la citada obra en las págs. 79, 80 y 81, podemos leer:
“La expresión salario normal, empleada por el legislador (Artículos. 144,145), no alude a una especie concreta de salario como las anteriormente mencionadas, sino a una base del cálculo de los derechos del trabajador por concepto de descanso semanal, feriados, horas extras, trabajo nocturno y vacaciones. (Subrayado del Tribunal).
La Ley de 1.990 no definía dicha noción, que el reglamento de 1.973 identifica con “la retribución efectivamente devengada por el trabajador, en forma regular y permanente en el tiempo inmediatamente anterior a la fecha de su terminación (sic)”. ...
Para calcular los derechos del trabajador por concepto del descanso semanal, días feriados, horas extras, trabajo nocturno y vacaciones la LOT, adopta como base el salario normal por el devengado en un periodo de tiempo anterior al nacimiento del respectivo derecho (artículos. 144, 145). sin embargo, para la determinación de lo que le corresponda al empleado u obrero a consecuencia de la terminación de la relación de trabajo, el Art. 146 del nuevo ordenamiento, a diferencia del régimen de 1.990, no establece expresamente, como base de cómputo de tales derechos el salario normal, razón por la cual creemos que tanto la prestación de antigüedad, como la indemnización prevista en el artículo 125 ejusdem, deben ser calculados con fundamento en el salario integral devengado por el trabajador en el mes de labores inmediatamente anterior a la fecha de extinción de la relación del trabajo.
... Según el parágrafo segundo del artículo 133 de la LOT, inspirado en el reglamento parcial de la L.O.T. del 7 de enero de 1.993, (G.O. no. 35.134, del 19-1-93), salario normal es la retribución devengada por el trabajador “en forma regular y permanente, por la prestación de sus servicios”. excluye expresamente la disposición que se comenta: a) las percepciones de carácter accidental, o sea, las que tienen carácter eventual, contingente o casual, dentro de cuya clase pueden incluirse los incrementos graciosos y sin vinculación con el trabajo pactado, tales como regalos por el día de la secretaria o pagos por servicios extraños a la labor objeto del contrato; b) la prestación de antigüedad y sus intereses y c) los que la propia ley considera que no tienen carácter salarial, como son las clasificadas como beneficios sociales de carácter no remunerativo en el parágrafo tercero del artículo 133 de la lot, salvo que tales beneficios sean considerados como salario por las convenciones colectivas o individuales. la expresión “salario normal”, así explicado equivale a salario ordinario, empleada por única vez, - con reprochable desmaño por las dudas que el cambio introduce -, en el texto del artículo 154 de la LOT…(omissis)”
De la definición dada por el legislador, puede desprenderse que salario es todo pago, ingreso, provecho o ventaja a cargo del empleador considerado proporcional al esfuerzo realizado por el hombre, con ocasión a las labores realizadas. El salario tiene que ser cierto, seguro, por ello goza de características peculiares tales como la proporcionalidad, continuidad y regularidad, líquido, exigible y no sujeto a condición ni término que obstaculice la acción del acreedor (trabajador), por ello excluye de él cualquier pago que realice el patrono que no sea permanente, continuo o regular.
A los efectos de base de cálculo para algunos beneficios del trabajador, se considera “salario normal” y “salario integral”, este último referido a la concepción del salario en forma amplia y el primero en forma más restringida.
Las utilidades anuales, dependen de un alea, de cuanto será el beneficio o ganancia del patrono. Si no hay utilidades o ganancias para el patrono, no hay utilidades para sus trabajadores dependientes. No se calcula según la Ley ningún beneficio al trabajador, incluyendo el pago que a éste se haga por concepto de utilidades, solo es considerada como tal en las normas consagradas en los artículos 108 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo. En este último caso se llama bono el pago que el patrono hace al trabajador, por argumento en contrario, a los demás fines, que no sean para la base del cálculo de los derechos del trabajador, lo pagado por concepto de utilidades anuales, no está contenido dentro del concepto de salario. Porque como se dijo anteriormente, no gozan de la continuidad, regularidad y permanencia; dependen de un elemento aleatorio y sólo es exigible si la empresa obtiene beneficios.
En consecuencia, este Tribunal concluye, que cuando el legislador establece “salario normal”, excluye otro pago, beneficio o provecho pagado al trabajador, que no sea regular, ni permanente, tal como lo señala la doctrina antes transcrita.
Ahora bien, definido el término de salario integral y diferenciado del salario normal, debe establecerse además que en aplicación de la Ley del Trabajo aplicable, dicho pago, como la contribución que debe hacerse al INCE, debe realizarse sobre la base de cálculo del salario normal pagado por el patrono al trabajador, en aplicación del artículo 62 referido, el cual reza:
“Cuando el patrono o el trabajador, o ambos, estén obligados legalmente a cancelar una contribución, tasa o impuesto a un organismo público, el salario de base para el cálculo no podrá exceder del equivalente al monto del salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél en que se cause el pago”.
En conclusión, la contribución parafiscal que debe pagar el patrono del 2%, es sobre la base de cálculo de salario normal, considerado en este fallo y no sobre el salario integral, tal como lo concibió el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, correspondiendo el pago del medio por ciento (1/2%) de las utilidades anuales pagadas al trabajador, a cargo de éste, como aporte al ente parafiscal, el cual será retenido por el patrono, en aplicación del contenido del artículo 10 en el ordinal 2°, verificándose de esta manera que el gravamen en referencia se produce en cabeza de dos sujetos pasivos distintos y con base en la misma relación laboral. Por una parte el porcentaje del dos por ciento (2%) que deben pagar los patronos por lo que cancelan al trabajador, por la cantidad de dinero recibida por el trabajador, excluido el pago por concepto de utilidades. Siendo en criterio de este Juzgado, errónea la interpretación dada por el INCE, que considera que debe incluirse en la base de cálculo el concepto de utilidades (o cualquier especie de remuneración) para el aporte del 2%, tal como lo refiere el artículo 10 en su ordinal 1°, por cuanto este beneficio no está considerado dentro del salario normal. Así se declara.
De lo anterior se puede concluir que las utilidades, así como otras partidas tomadas en cuenta en la fiscalización, no encuadran dentro del supuesto normativo del ordinal 1° del artículo 10, de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), por lo que existe en la Resolución impugnada, un evidente error de apreciación, la cual se encuentra totalmente divorciada de la interpretación que ha dado tanto la doctrina como la jurisprudencia al concepto de salario.
Para que se entienda mejor esta deducción, se debe además recalcar que la norma a que se hace referencia no sólo debe tomarse en cuenta bajo los principios fiscales, sino también bajo los postulados laborales, toda vez que el hecho imponible se refiere a situaciones jurídicas previamente establecidas y con una interpretación uniforme doctrinal y jurisprudencial. Por lo que desconocer este aspecto es incurrir tanto en el falso supuesto, como en la denominada voracidad fiscal.
Así es concluyente establecer, que en estos casos de falso supuesto, no existe obligación tributaria por cuanto no se subsumen los hechos con el supuesto de hecho y cobrar lo que no le corresponde al Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), además de un abuso de derecho y autoridad, es la exigencia de pagar lo indebido, lo cual a tenor de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos es nulo de nulidad absoluta de conformidad con el Artículo 19, Numeral 3 por ser de ilegal ejecución en cuanto a estos conceptos se refiere.
Por las razones anteriormente expuestas en este punto, los reparos analizados anteriormente, efectuados por el ente exactor en la Resolución recurrida son nulos de nulidad absoluta por estar afectados en la causa, al no concordar los hechos con el derecho que se pretende utilizar para justificar la referida exigencia parafiscal de la Resolución impugnada. Así se declara.
En abundamiento a lo anterior es preciso recalcar que nos encontramos frente a un acto de determinación tributaria y este es definido como el conjunto de actos que comprueban la existencia o inexistencia de una obligación tributaria, esta definición deviene del propio Código Tributario modelo para América Latina, lo cual quiere decir, que no necesariamente las verificaciones fiscales deben concluir con un reparo, o con un crédito a favor de la Administración Tributaria, sino al contrario, pueden finalizar con el reconocimiento de un crédito a favor del contribuyente.
Así el Artículo 10 de la Ley Sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) establece lo siguiente:
“Artículo 10.- El Instituto dispondrá para sufragar los gastos de sus actividades, de las aportaciones siguientes:
1)Una contribución de los patronos, equivalente al dos por ciento (2%) del total de los sueldos, salarios, jornales y remuneraciones de cualquier especie, pagados al personal que trabaja en los establecimientos industriales o comerciales no pertenecientes a la Nación, a los Estados ni a las Municipalidades.
2) El medio por ciento (1/2%) de las utilidades anuales, pagadas a los obreros y empleados y aportadas por éstos. Tal cantidad será retenida por los respectivos patronos para ser depositada a la orden del Instituto, con la indicación de la procedencia.”
Como se puede observar, existen dos supuestos normativos previstos en la norma que establecen supuestos de hecho distintos: uno sobre salarios y otro sobre las utilidades, ya señalamos lo que corresponde a la definición de salario y de utilidades, conceptos totalmente distintos, ya que, en el primer caso existe un elemento de habitualidad y de nexo directo con la actividad objeto del trabajo y el segundo una carga establecida por ley que formará parte del salario sólo para el cálculo de prestaciones sociales.
Cobrar una contribución de un 2% sobre las utilidades no está previsto dentro de la norma transcrita y es preciso establecer que la doble tributación existe cuando el ente público acreedor del tributo exige bajo los mismos supuestos, doble carga tributaria 2% + ½%.
La Jurisprudencia ha sido conteste sobre este particular y causa extrañeza que el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), continúe contrariando al Tribunal Supremo de Justicia, así, en sentencia de fecha cinco (5) de Abril de 1994, caso Fábrica Nacional de Cementos se estableció:
“Con relación al reparo fundamentado en los aportes debidos sobre utilidades, pagados por la recurrente, comparte esta Sala las argumentaciones traídas por la empresa recurrente, referidas al hecho de que aquellas no participan de las características de salario, a los fines de la Ley del INCE, por lo que resulta ilegal gravarlas conforme al 2% contemplado en el numeral 1° del artículo 10 de la referida Ley, por la sencilla razón de que la Ley contempla un gravamen de ½% de las utilidades anuales, pagadas por los obreros y empleados… de conformidad con lo previsto en el numeral 2° del artículo 10 eiusdem.
Como se puede apreciar, la propia Ley del INCE distingue dos contribuciones a pagar, según se trate de salarios o demás remuneraciones, 2% con cargo a los patronos, y si se trata de utilidades, el ½% de las mismas, pagadas a los obreros y empleados, con cargo a ellos, debiendo el patrono retener y depositar estos aportes a la Caja de Instituto…
En tal virtud, tratándose de dos contribuciones con sujetos pasivos distintos los funcionarios actuantes han debido distinguir los salarios de las utilidades y no gravar ambos conceptos con el mismo porcentaje (2%), cuando la propia Ley de la materia establece, con toda claridad, dos alícuotas diferentes a saber: 2% sobre salarios y ½% sobre utilidades, por lo que el reparo hecho por concepto de utilidades y que fueran confundidas con las partidas de sueldo y salario, gravadas con el 2% con cargo al patrono, resulta ilegal y así se declara.”
En otro caso similar (Dart de Venezuela, C.A.) la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia) en fecha veintiuno (21) de Octubre de 1997 señaló:
“Como bien se evidencia de la norma supra transcrita, la Ley distingue dos distintas contribuciones a pagar: una a cargo de los patronos representada por el dos por ciento (2%) del monto de los sueldos, salarios, jornales, etc., pagados a sus trabajadores y otra a cargo de los obreros y empleados de la empresa, representada por el medio por ciento (½%) de las utilidades que reciben.
Frente a esta distinción legal, entre dos categorías de contribuciones a cargo de distintos sujetos, los funcionarios del Instituto Nacional de Cooperación Educativa –INCE- han debido hacer expresa distinción entre lo pagado por concepto de utilidades a empleados de la empresa sobre cuyo monto se aplica el gravamen del medio por ciento (½%) a cargo de los beneficiarios de estos pagos y lo pagado por concepto de sueldos, salarios y jornales sobre los cuales se aplica el gravamen del dos por ciento (2%) a cargo de la empresa.
En consecuencia, el reparo formulado a la empresa recurrente al adicionar el monto de las utilidades pagadas por ella en el período por concepto de sueldos, salarios, jornales y demás remuneraciones a los efectos de aplicar el gravamen del dos por ciento (2%), resulta improcedente y así se declara.” (Subrayado añadido)
En el caso Vicson S.A. de fecha dieciocho (18) de Noviembre de 1999, la Sala Político Administrativa del más alto Tribunal señala:
“En tal virtud tratándose de dos contribuciones con sujetos pasivos distintos para el INCE determinar los tributos previstos en la referida ley, ha debido distinguir los salarios de las utilidades y no gravar ambos conceptos con el mismo porcentaje (2%), cuando su propio texto legal establece, con toda claridad la base imponible y las diferentes alícuotas para cada contribuyente, a saber 2% sobre salarios y ½% sobre utilidades, por lo que el reparo hecho por concepto de utilidades y que fueran confundidas con las partidas de sueldos y salarios, gravados con el 2% con cargo al patrono, resulta ilegal.
Al respecto se ratifica el criterio sostenido por la Sala Político Administrativa Especial Tributaria, conforme al cual, a los fines de las contribuciones parafiscales establecidas en la Ley del INCE, los aportes debidos por concepto de utilidades, no deben reconocerse como parte del salario, y por tanto, no integran la base imponible para el cálculo del 2% que corresponde al patrono” (Subrayado añadido)
En otro caso, Citibank Vs. Ince de fecha primero (1) de Diciembre de 1999, con ponencia del Magistrado Humberto D´ascoli Centeno, se determinó:
“Al respecto, se acoge el criterio sostenido por la Sala Político Administrativa Especial Tributaria y ratificado por esta Sala, conforme al cual, a los fines de las contribuciones parafiscales establecidas en la Ley del INCE, los aportes debidos por concepto de utilidades, no deben reconocerse como parte del salario, y por tanto, no integran la base imponible para el cálculo del aporte del 2% que corresponde al patrono…”
En el caso Makro Comercializadora, S.A. Vs. INCE de fecha cinco (5) de Junio de 2002, con ponencia del Dr. Levis Ignacio Zerpa se estableció:
“(Omissis)…Cuando el numeral 1 del citado artículo hace referencia a los conceptos arriba indicados está refiriéndose expresamente al carácter salarial de dichas remuneraciones; en consecuencia, considera esta alzada que cuando dicha disposición hace mención a “remuneraciones de cualquier especie”, alude a otras remuneraciones pagadas por los empleadores distintas a los sueldos, salarios y jornales que no hayan sido establecidas en el texto del señalado cuerpo normativo en dicho numeral o en otro de sus numerales; esto como derivado de una sana interpretación en conjunto de lo dispuesto por la señalada norma, la cual no puede ser valorada en forma aislada sino atendiendo al contexto en que fue concebida dicha contribución. Así, de la simple observancia de la norma contenida en el artículo 10 de la señalada Ley, se advierte que el legislador al momento de establecer la contribución parafiscal en referencia gravó expresamente a las utilidades percibidas por los trabajadores con una alícuota impositiva distinta a la establecida para los sueldos, salarios y jornales, es decir, el propio legislador quiso distinguir la contribución parafiscal contenida en dicha ley atendiendo no sólo a las alícuotas impositivas sino conforme a los sujetos pasivos de la misma, así como de acuerdo a la base imponible para realizar el cálculo de dicha contribución...(Omissis)”
Este último fallo fue ratificado en fecha veintitrés (23) de Enero de 2003, en el caso C.A. TABACALERA NACIONAL (CATANA) vs. INCE, con ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, en fecha trece (13) de Marzo de 2003, en el caso ALIMENTOS KELLOGG, S.A. vs. INCE con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa y en el caso Chevrontexaco Global Technology Services Company de fecha veintiocho (28) de Septiembre de 2004.
Por ello, en base a lo antes expuesto, debemos tomar en cuenta que la obligación tributaria sólo surge si la situación fáctica o jurídica prevista en la norma tributaria se produce, se subsume en su supuesto de hecho, se particulariza, y como se denota no se puede enmarcar dentro del ordinal 1° del Artículo 10 a las utilidades, lo cual trae como consecuencia la inexistencia de la obligación tributaria, al no producirse en la vida real el elemento económico tomado por el legislador y previsto en la Ley Tributaria, razones suficientes para que este sentenciador decrete la nulidad del reparo contenido en la Resolución en cuanto a la diferencia del aporte patronal del 2% establecido en el numeral 1° del Artículo 10 de la Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), con base a la falta de inclusión de la partida “utilidades”, resultando igualmente nulo por vía de consecuencia la sanción impuesta bajo este concepto, en virtud a que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal, debiendo por consiguiente el ente exactor recalcular la multa impuesta en virtud de la firmeza del reparo correspondiente a los aportes del ½%. Así se declara.
- III -
DECISIÓN
Por las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Sexto Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto en fecha dos (02) de Octubre de 2001, por el ciudadano Ely Alberto Peraza Vargas, ya identificado, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la recurrente “LA GRAN ESTACIÓN EL SOMBRERO, S.A.”, contra la Orden C.E. Nº 1.865.01-02 del dos (02) de Julio de 2001, emanada del Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), notificada mediante Oficio N° 210.100/236 de fecha nueve (09) de Julio de 2001, emanada de la Presidencia del INCE, la cual declaró Sin Lugar el Recurso Jerárquico ejercido en fecha dieciséis (16) de Marzo de 2001, contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 1094 de fecha veinticinco (25) de Enero de 2001, quedando obligada a pagar para el período comprendido entre el primer trimestre de 1994 y el cuarto trimestre de 1999, las cantidades de Bs. 2.841.274,00 (Aportes del 2%) equivalente actualmente a Bs. 2.841,27; Bs. 35.215,00 (Aportes del ½%) equivalente actualmente a Bs. 35,22; y Bs. 4.088.201,00 (Multa), equivalente actualmente a Bs. 4.088,20; todo lo cual asciende a la suma total de Bs. 6.964.690,00 equivalente actualmente a la suma de Bs. 6.964,69 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el primero (01) de Enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007.
- IV -
C O S T A S
Dispone el artículo 327 del Código Orgánico Tributario lo siguiente:
“Declarado totalmente sin lugar el recurso contencioso, o en los casos en que la Administración Tributaria intente el juicio ejecutivo, el Tribunal procederá en la respectiva sentencia a condenar en costas al contribuyente o responsable, en un monto que no excederá de diez por ciento (10%) de la cuantía del recurso o de la acción que de lugar al juicio ejecutivo, según corresponda. Cuando el asunto no tenga cuantía determinada, el tribunal fijará prudencialmente las costas.
Cuando, a su vez la Administración Tributaria resultare totalmente vencida por sentencia definitivamente firme, será condenada en costas en los términos previstos en este artículo. Asimismo, dichas sentencias indicarán la reparación por los daños que sufran los interesados, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Tributaria.
Los intereses son independientes de las costas, pero ellos no correrán durante el tiempo en el que el juicio esté paralizado.
Parágrafo Único: El Tribunal podrá eximir del pago de las costas, cuando a su juicio la parte perdidosa haya tenido motivos racionales para litigar, en cuyo caso se hará declaración expresa de estos motivos en la sentencia”.
Así pues, declarado Con Lugar el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente “LA GRAN ESTACION EL SOMBRERO, S.A.”, este Tribunal actuando de conformidad con el artículo precedente y siguiendo la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, fijada mediante sentencia N° 1.238 de fecha treinta (30) de Septiembre de 2009, caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz, criterio igualmente acogido por la Sala Político Administrativa, mediante sentencia N° 00430 publicada en fecha diecinueve (19) de Mayo de 2010, caso: Consorcio Térmico, S.A., exime en el presente juicio al ente exactor, del pago de las Costas, dado que su ley de creación y organización dispone de manera expresa en su artículo 1° que el mencionado Instituto “(…) disfrutará de todas las prerrogativas, privilegios y exenciones fiscales tributarias de la República Bolivariana de Venezuela (…)”. Así se decide.
Publíquese, regístrese y notifíquese a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de Diciembre de dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
El Juez Provisorio,
Gabriel Ángel Fernández Rodríguez. La Secretaria,
Armanda Olga De Abreu Faría.
La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana (8:55 a.m.).-La Secretaria,
Armanda Olga De Abreu Faría.
ASUNTO: AF46-U-2001-000031.
ASUNTO ANTIGUO N° 1.815.
GAFR/aodaf/mcbn.-
|