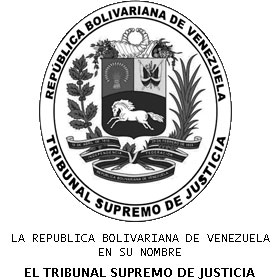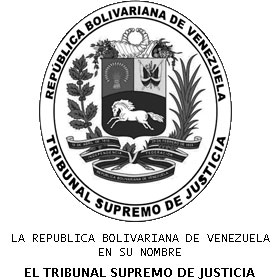JUEZ PONENTE: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
Expediente Número AP42-N-2008-000477
En fecha 20 de noviembre de 2008, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Acción de Amparo Cautelar y subsidiariamente Medida Cautelar de Suspensión de Efectos interpuesto por los abogados Rafael Badell Madrid, Álvaro Badell Madrid y Nicolás Badell Benítez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 22.748, 26.361 y 83.023, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL, domiciliado en la ciudad de Caracas, originalmente inscrito en el Registro de Comercio que llevaba el antiguo Juzgado de Comercio del Distrito Federal, el 3 de abril de 1925, bajo el Número 123, cuyos actuales estatutos fueron modificados y refundidos en un solo texto constan de asiento inscrito el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 5 de noviembre de 2007, bajo el Número 9, Tomo 175-A Pro., contra la Resolución s/n de fecha 4 de julio de 2008, dictada por EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO AUTÓNOMO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU), AHORA, INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), que declaró sin lugar el recurso jerárquico, confirmando así la decisión según la cual dicho Instituto multó a la sociedad mercantil recurrente por la cantidad de Novecientas Unidades Tributarias (900 UT) por la supuesta transgresión de los artículos 18 y 92 de la entonces vigente Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.
En fecha 26 de noviembre de 2008, se dio cuenta a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y se designó Ponente al ciudadano Juez Emilio Ramos González, a quien se ordenó pasar el expediente, a fin de dictar la decisión correspondiente.
El 28 de noviembre de 2008, se pasó el expediente al Juez Ponente.
En decisión de fecha 21 de enero de 2009, esta Corte admitió el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad y declaró improcedente la acción de amparo cautelar y la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos interpuestas.
En fecha 28 de enero de 2009, se ordenó remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte.
En fecha 28 de enero de 2009, se recibió por parte del abogado Nicolás Badell, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la entidad bancaria recurrente, diligencia mediante la cual se dio por notificado de la decisión dictada por esta Corte en fecha 21 de enero de 2009, apeló de la misma y solicitó se practicaran las notificaciones dirigidas a la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).
En fecha 27 de enero de 2010, se recibió por parte del abogado Nicolás Badell, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil recurrente, diligencia mediante la cual se solicitó se practicaran las notificaciones de las partes y se oyera la apelación ejercía por el referido abogado en fecha 28 de enero de 2009.
Por auto de esta Corte de fecha 24 de febrero de 2010, revisadas las actas procesales, se ordenó dejar sin efecto el auto de fecha 28 de enero de 2009 y, vista la decisión dictada por este Órgano Jurisdiccional en fecha 21 de enero de 2009 y la diligencia consignada por el apoderado judicial de la entidad bancaria recurrente, se ordenó notificar a la parte recurrida y a las ciudadanas Procuradora General de la República y Fiscal General de la República. En esa misma fecha se libraron los Oficios Números CSCA-2010-00928, CSCA-2010-00929 y CSCA-2010-00930, dirigidos al Presidente del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), a la Fiscal General de la República y a la Procuradora General de la República, respectivamente.
En fecha 16 de marzo de 2010, se consignó Oficio de Notificación dirigido al Presidente del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), recibido en fecha 10 de marzo de 2010.
En fecha 22 de marzo de 2010, se consignó Oficio de Notificación dirigido a la ciudadana Fiscal General de la República, recibido en fecha 17 de marzo de 2010.
En fecha 12 de abril de 2010, se consignó Oficio de Notificación firmado y sellado por el Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República, por delegación de la ciudadana Procuradora General de la República, en fecha 7 de abril de 2010.
Por auto de fecha 22 de abril de 2010, notificadas como se encuentran las partes de la decisión dictada en fecha 21 de enero de 2009 y vista la diligencia de fecha 28 de enero de 2009, suscrita por el apoderado judicial de la sociedad mercantil recurrente, mediante la cual apela del referido fallo, esta Corte oyó en un solo efecto, en consecuencia, se ordenó remitir copia certificada del libelo de demanda, de la aludida decisión y de la diligencia mediante la cual se apela del fallo, a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines legales consiguientes. En la misma fecha se libró Oficio Número CSCA-2010-001413, dirigido a la ciudadana Presidenta y demás Magistrados de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha 29 de abril de 2010, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte.
En fecha 5 de mayo de 2010, se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte.
Por auto del Juzgado de Sustanciación de esta Corte de fecha 11 de mayo de 2010, se ordenó notificar a la ciudadana Fiscal General de la República, al Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y a la Procuradora General de la República, así como también notificar al ciudadano Carlos José Castillo, titular de la cédula de identidad número 3.608.837, con el carácter de representante legal de la sociedad mercantil Inversiones 2163, C.A., mediante boleta de notificación. De igual forma se ordenó librar, al tercer día de despacho siguiente a que conste en autos la última de las citaciones acordadas, el cartel a que se refiere el aparte 11 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual debía ser publicado en el diario “El Universal” y, de conformidad con lo establecido en el aparte 10 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se requirió al ciudadano Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), los antecedentes administrativos del caso, para lo cual se concedió un lapso de ocho (8) días de despacho, contados a partir de la constancia en autos del recibo del Oficio que se ordenó librar.
En la misma fecha se libraron los Oficios Números JS/CSCA-2010-0355 dirigidos a la ciudadana Fiscal General de la República, JS/CSCA-2010-0356 y JS/CSCA-2010-0357 dirigido al ciudadano Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), JS/CSCA-2010-0358 dirigido a la ciudadana Procuradora General de la República, y boleta de notificación dirigida al ciudadano Carlos José Castillo.
En fecha 20 de mayo de 2010, se dejó constancia de la notificación dirigida al ciudadano Carlos José Castillo, practicada en fecha 18 de mayo de 2010.
En fecha 20 de mayo de 2010, se consignaron Oficios de Notificación dirigidos al ciudadano Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), recibido en fecha 18 de mayo de 2010.
En fecha 1º de junio de 2010, se consignó Oficio de Notificación dirigido a la ciudadana Fiscal General de la República, recibido en fecha 21 de mayo de 2010.
En fecha 1º de junio de 2010, se consignó Oficio de Notificación firmado y sellado por el Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República, por delegación de la ciudadana Procuradora General de la República, en fecha 28 de mayo de 2010.
Por auto del Juzgado de Sustanciación de esta Corte de fecha 7 de junio de 2010, encontrándose vencido el lapso de ocho (8) días de despacho concedidos al ciudadano Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), mediante Oficio Número JS/CSCA-2010-0357, de fecha 11 de mayo de 2010, para la remisión de los antecedentes administrativos relacionados con la presente causa, y por cuanto no constaba en autos la recepción de los mismos, el referido Juzgado ordenó ratificar el contenido del mencionado Oficio. En la misma fecha se libró el Oficio correspondiente bajo número JS/CSCA-2010-0491.
En fecha 10 de junio de 2010, se consignó Oficio dirigido al ciudadano Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), recibido en fecha 8 de junio de 2010.
En fecha 28 de junio de 2010, visto el auto de fecha 11 de mayo de 2010, se ordenó librar cartel de emplazamiento de acuerdo a lo previsto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 29 de junio de 2010, se libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, el cual debía ser publicado en el diario “El Universal”.
En fecha 1º de julio de 2010, se recibió por parte del abogado Daniel Badell, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo número 117.731, actuando con el carácter de apoderado judicial de la entidad bancaria recurrente, diligencia mediante la cual se retiró cartel de emplazamiento a los terceros interesados.
En fecha 6 de julio de 2010, el abogado Nicolás Badell, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil recurrente, consignó cartel de emplazamiento publicado en la misma fecha, en el diario “El Universal”.
En fecha 7 de julio de 2010, se ordenó la incorporación a los autos, del Cartel de Notificación consignado por la representación judicial de la sociedad mercantil recurrente, en fecha 6 de julio de 2010.
En fecha 26 de julio de 2010, se ordenó remitir el presente expediente a esta Corte, a los fines de que se fijara la oportunidad procesal para celebrar la audiencia de juicio. En esa misma fecha se pasó el expediente.
Por auto de fecha 28 de julio de 2010, se fijó el día 22 de septiembre de 2010, a las 10:20 de la mañana, para que tuviera lugar la celebración de la audiencia de juicio.
En fecha 22 de septiembre de 2010, día fijado para la celebración de la audiencia de juicio, se dejó constancia que se encontraba presente el abogado Nicolás Badell Benitez, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la entidad bancaria recurrente y, y asimismo, el abogado Juan Betancout Tovar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo número 44.157, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y, de igual forma, se dejó constancia de la falta de comparecencia de la representación de la parte recurrida. En el mismo acto, la representación judicial de la sociedad mercantil recurrente, consignó escrito de promoción de pruebas.
En fecha 29 de septiembre de 2010, se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte.
En fecha 5 de octubre de 2010, se pasó el presente expediente a esta Corte, siendo recibido en la misma fecha.
Por auto del Juzgado de Sustanciación de esta Corte de fecha 18 de octubre de 2010, se admitieron las pruebas promovidas por las partes y se ordenó ratificar el contenido del Oficio Número JS/CSCA-2010-0491, librado en fecha 7 de junio de 2010, dirigido al Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS). En la misma fecha se libró Oficio Número JS/CSCA-2010-1057, dirigido a la Presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).
En fecha 28 de octubre de 2010, se consignó Oficio Número JS/CSCA-2010-1057, dirigido a la Presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), recibió en fecha 22 de octubre de 2010.
En fecha 18 noviembre 2010, se ordenó remitir el presente expediente a esta Corte. En esa misma fecha se pasó el expediente.
En fecha 20 de mayo de 2010, se consignó Oficio Número CSCA-2010-001413, dirigido a la ciudadana Presidenta y demás Magistrados de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, recibido en fecha 29 de abril de 2010.
En fecha 28 de septiembre de 2010, se recibió por parte de la abogada Baura González, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 77.228, actuando con el carácter de apoderada judicial del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), diligencia mediante la cual consignó copia simple del poder que la acredita como apoderada judicial del referido instituto y, copia certificada el expediente administrativo.
En fecha 19 de enero de 2011, se ordenó agregar el expediente administrativo consignado en fecha 28 de septiembre de 2010, y abrir la correspondiente pieza separada.
En fecha 23 de noviembre de 2010, se recibió el presente expediente.
En fecha 23 de noviembre de 2010, se dio apertura al lapso de cinco (5) días de despacho para que las partes presenten sus informes en forma escrita.
En fecha 1º de diciembre de 2010, se recibió por parte del abogado Nicolás Badell, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la entidad bancaria recurrente, escrito de informes.
En fecha 24 de enero de 2011, se recibió por parte de la abogada Antonieta De Gregorio, inscrita en el Instituto de Previsión Social el Abogado bajo el número 35.990, actuando con el carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público, escrito de informes.
En fecha 14 de febrero de 2011, se ordenó pasar el expediente al Juez Ponente.
En fecha 16 de febrero de 2011, se pasó el expediente ciudadano Juez Ponente Emilio Ramos González.
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONJUNTAMENTE CON ACCIÓN DE AMPARO CAUTELAR Y SUBSIDIARIAMENTE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS
En fecha 20 de noviembre de 2008, los abogados Rafael Badell Madrid, Álvaro Badell Madrid y Nicolás Badell Benítez, antes identificados, en su condición de apoderados judiciales de “Mercantil, C.A., Banco Universal”, ejercieron recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos, contra “(…) la Resolución s/n dictada por el Consejo Directivo del Instituto para la Protección y Defensa del Consumidor (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), y notificada el 25 de agosto de 2008, a través de la cual se declaró sin lugar el recuso jerárquico interpuesto contra la decisión que ratificó la multa de novecientas unidades tributarias (900 UT) equivalente a la cantidad de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 26.460,00), interpuesta a Mercantil por infracción de los artículos 18 y 92 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (LPCU) aplicable rationae temporis (en lo sucesivo, la ‘Resolución Recurrida’) (Anexo ‘C’)”, el cual se fundamentó en las razones de hecho y derecho que se explican a continuación:
Señalaron, que “[en] fecha 24 de noviembre de 2004, el ciudadano Carlos José Castillo, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil Inversiones 2163, C.A., denunció a Mercantil, toda vez que [esa] ‘efectuó el pago de un cheque No. 43205925, correspondiente a su Cuenta Corriente No. 0105-0020-63-1020-53285-8 por la cantidad de catorce millones setecientos sesenta y ocho mil exactos (Bs. 14.768.000,00). Es el caso que el documento fue pagado sin verificar la emisión del mismo, por lo que el afectado formuló reclamo ante el banco, en donde le manifestaron que el mismo fue considerado NO PROCEDENTE’”. [Corchetes de esta Corte], (Mayúsculas y Negritas del Original).
Alegaron, que “[el] 11 de abril de 2007, Mercantil fue notificada de la Resolución dictada el 29 de junio de 2005 por la Presidencia del INDECU (sic) que acordó sancionarla con multa de novecientas unidades tributarias (900 UT), equivalente a la cantidad de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 26.460,00), por infracción de los artículos 18 y 92 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (LPCU) aplicable rationae temporis (en lo sucesivo ‘acto sancionatorio’) (…)”.[Corchetes de esta Corte], (Mayúsculas y Negritas del Original).
Esgrimieron, que “[contra] la decisión de la Presidencia del INDECU (sic), Mercantil interpuso recurso de reconsideración el 26 de abril de 2007, en el que se señaló que el acto sancionatorio valoró erróneamente los hechos, pues ‘a simple vista se [pudo] constatar que si se [comparaban] favorablemente, en todo caso, en base a la discrecionalidad de un funcionario acerca de la similitud de un signo con otro no se [pudo] emitir una decisión...’, pues ‘[consideraron] que para imponer sanciones se debe constatar que existe una infracción mediante una clara y exacta argumentación y no generarse por la mera apreciación de un funcionario’”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Precisaron, que “[mediante] decisión de fecha 08 de mayo de 2007, la Presidencia del INDECU (sic) declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por Mercantil (…)”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Indicaron, que “[el] 21 de marzo de 2007, y con ocasión a la decisión del recurso de reconsideración, Mercantil interpuso recurso jerárquico (…)”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Acotaron, que “[en] fecha 25 de agosto de 2008, Mercantil fue notificada de la decisión dictada por el Consejo Directivo del INDECU (sic), el 04 de julio de 2008, que declaró SIN LUGAR el recurso jerárquico interpuesto por Mercantil, ratificando la multa de novecientas unidades tributarias (900 UT), (…)”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Con relación al cheque cobrado argumentaron, que “[el] denunciante, (…), negó haber emitido cheque N° 43205925 correspondiente a la cuenta corriente N° 0105-0020-63-1020-53285-8 por la cantidad de catorce millones setecientos sesenta y ocho mil sin céntimos (Bs. 14.768.000,00), equivalentes a catorce mil setecientos sesenta y ocho Bolívares sin céntimos (Bs. 14.768,00). Continuó señalando que “[ese] cheque, cuya válida emisión fue controvertida por el denunciante, fue emitido correctamente por la empresa de acuerdo con el análisis efectuado por el banco, por lo que no [existió] razón alguna para negar su cobro”. [Corchetes de esta Corte].
Coligieron, que “(…) los cheques para cobrarse son sometidos por el banco a una serie de procedimientos de seguridad que [implicaban], entre otros, la verificación de que el mismo proviniese de una chequera entregada herméticamente cerrada al cliente, que no presentase tachaduras ni enmendaduras que hiciesen dudar de su autenticidad, que las cantidades establecidas en números [coincidieran] con aquellas establecidas en letras, que la fecha [fuese] la correcta, que el cheque no se [encontrara] en mal estado o en modo alguno alterado, y, finalmente, que la firma se comparara favorablemente con la firma registrada en el banco. Una vez sometido a cada uno de [esos] análisis el cheque ahora controvertido, y superado cada uno de estos estudios, fue debidamente pagado a su presentante”, destacando así que “a) El cheque objetado pertenecía a una chequera recibida por el titular de la cuenta y entregada herméticamente cerrada. b) No existía, al momento del pago del cheque, reclamo o notificación del cliente sobre la pérdida del mismo o sobre la posibilidad de que la chequera se encontrase incompleta. Por ende, el cheque no se encontraba suspendido o cancelado. a) (sic) La firma impresa en el cheque se comparó favorablemente con la que se encuentra registrada en el facsímil de firmas del banco. b) (sic) No fue sino hasta una fecha posterior al cobro del cheque que se denunció el supuesto cobro indebido”. [Corchetes de esta Corte].
Luego de citar el contenido de las Cláusulas Sexta y Séptima del Contrato Único de Servicios arguyeron, que “(…) el cliente se [encontraba] en la obligación de cuidar y supervisar su chequera, siendo absolutamente necesario notificar a la institución del extravío o sustracción de alguno de los cheques ya que, de no hacerse, el cliente, dada su negligencia, [acarrearía] con las consecuencias que se [produjeran] por el cobro presuntamente indebido de cheques emitidos por personas no autorizadas. Así, no [resultaba] imputable al banco el pago de cheques cuando los mismos no [hubieran] sido notificados como extraviados y cumplen con todos los elementos analizados por el banco para su cobro”, explicando que, “La anterior explicación encuentra su razón de ser en el hecho de que si se permitiese que los clientes negasen con posterioridad cheques válidamente emitidos por los mismos, debiendo el banco cubrir o reparar estos gastos, el sistema financiero general perdería confiabilidad y las instituciones se verían en la obligación de soportar el pago de cheques que fueron válidamente emitidos y luego, de mala fe, negados”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Es por lo anterior que “(…) existen procedimientos de verificación de la autenticidad de los cheques; estos procedimientos señalados anteriormente y que en el presente caso fueron cabalmente cumplidos. Si el cheque, como afirma el denunciante, fue emitido de manera irregular pues éste fue sustraído por personas no autorizadas, era obligación de la empresa notificar oportunamente de esta situación y ser diligente en la custodia de la chequera otorgada, haciéndose responsable por lo que a ésta le ocurriese”.
Argumentaron, que “Mercantil cumplió a cabalidad con sus obligaciones, analizó cuidadosamente el cheque, las cantidades, la firma, la fecha, la forma en que el mismo estaba redactado y, en general, cumplió con todos los pasos o requerimientos de seguridad con la finalidad de verificar la correcta emisión del mismo, de acuerdo al Código de Comercio. En adición, el cliente nunca notificó de cheques sustraídos, robados, hurtados o en modo alguno elaborados irregularmente, lo que [quiso] decir que, en aplicación de la normativa que [rigió] las relaciones entre la institución y sus clientes, el cheque [fue] considerado como válidamente emitido por el titular de la chequera y, en consecuencia, (…) pagado inmediatamente”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
En este orden de ideas acotaron, que “Mercantil se sujetó a las disposiciones pactadas con el cliente, de acuerdo al contrato único de servicios y al artículo 35 de la LGB (sic), a través de los cuales se [impuso] a la institución financiera la obligación de pago de los cheques presentados. La negativa de pago de los fondos en presencia de un cheque que [cumpliera] con las condiciones de validez necesarias, además de ser injustificada y arbitraria, [era] contraria al contrato único de servicio, al artículo 35 de la LGB (sic) e incluso a la propia naturaleza del cheque como título valor. Cualquier obstrucción del banco en el pago de la cantidad indicada en el cheque, [implicaba] negar la restitución de las sumas que ha recibido en depósito el banco de parte del cliente, en incumplimiento de las órdenes giradas por el cliente a través del cheque”, siendo entonces que la entidad bancaria recurrente, “(…) no sólo por mandato del contrato y del artículo 35 de la LGB (sic) se encontraba obligada al pago del derecho incorporado en el cheque, sino además en virtud del propio título valor que lleva de suyo el derecho a exigir el cobro de la cantidad en él expresada”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Denunciaron que la resolución impugnada “(…) [incurrió] en vicios que acarrean su nulidad absoluta, dado que contiene violaciones directas a principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, y vicios de ilegalidad”, señalando que la misma adolece del vicio de “1. Falso Supuesto de Hecho, toda vez que (i) consideró que la denuncia [versó] sobre un débito indebido realizado a través de la tarjeta de débito; (ii) que el denunciante no conoció las condiciones del contrato único de prestación de servicio; (iii) que la firma contenida en el cheque no se comparaba favorablemente con la registrada en los archivos del banco; (iv) que Mercantil incumplió con las medidas de seguridad para el pago de las órdenes contenidas en cheques. 2. Violación del Principio de Presunción de Inocencia, dado que al ratificar el Acto Sancionatorio violó el derecho a la presunción de inocencia de Mercantil, por cuanto (i) no logró demostrar que en efecto haya incurrido en violación a la LPCU (sic) y aún así, le impuso sanción sin prueba alguna y, por ende, presumiendo su culpabilidad; e, (ii) invirtió, en el presente procedimiento sancionatorio, considerando para ello que en los procedimientos iniciados a instancia de parte, la Administración no tiene la carga de probar, debiendo aplicar el principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 8 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. 3. Violación al Principio de Culpabilidad en materia sancionatoria, pues Mercantil no actuó con dolo o culpa; por el contrario, ajustó su actuación al contrato. 4. Violación al principio de legalidad y tipicidad de las sanciones, pues se sancionó a Mercantil de manera absolutamente general e indeterminada, con fundamento en una norma que no contempla una infracción administrativa, tal y como es el artículo 92 de la LPCU (sic). 5. Falso Supuesto de Derecho, ya que aplicó erróneamente los artículos 18, 92 y 122 de la LPCU (sic)”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
1. Del vicio de falso supuesto de hecho
Al respecto, señalaron que “[la] Resolución Recurrida (…), erróneamente consideró que la denuncia [versó] sobre débitos indebidos realizados a través de tarjeta de débito, aún cuando [era] evidente que la denuncia interpuesta siempre versó sobre la objeción a un único pago a través del cheque N° 43205925 correspondiente a la cuenta corriente N° 0105-0020-63-1020-53285-8 de Inversiones 2163 C.A., por la cantidad de catorce mil setecientos sesenta y ocho Bolívares Fuertes sin céntimos (BsF. 14.768,00)”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Al respecto, transcribieron un extracto de la Resolución impugnada en la que el ente recurrido “(…) señaló que ‘partiendo de los hechos denunciados y los soportes electrónicos emitidos por el Banco de autos se observa que solo se desprende de los referidos soportes que las transacciones se realizaron con la tarjeta de débito asignada a la denunciante. Por otra parte [consideró ese] Consejo, que el Banco de autos no puede eximirse de responsabilidad alegando que realizaron de manera eficaz la investigación de los hechos denunciados, en virtud de que la entidad bancaria debe garantizar los depósitos de sus clientes conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley General de Bancos…’”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Continuaron aduciendo, que “(…) cuando el Consejo Directivo estimó que Mercantil infringió lo dispuesto en los artículos 18 y 92 de la LPCU (sic), aplicable rationae temporis, lo hizo valorando una situación que no guarda relación alguna con el presente caso y que quizás se [refería] a alguna denuncia interpuesta contra otra institución financiera. La errónea valoración del Consejo Directivo del INDECU (sic) [permitió] afirmar que ni siquiera existió revisión alguna del expediente administrativo sustanciado al efecto por ese Instituto y mucho menos, de las pruebas consignadas en su oportunidad por Mercantil, tales como el facsímil de firma y las disposiciones contenidas en el Contrato Único de servicios que rigen la relación contractual existente entre el denunciante y Mercantil. De forma que el Consejo Directivo suprimió el derecho a la doble instancia que [consagró] el artículo 151 y siguientes de la LPCU (sic), pues aún cuando como órgano colegiado le correspondía revisar la legalidad de las decisiones dictadas por la Presidencia del INDECU (sic), bien al culminar el procedimiento sancionatorio sustanciado al efecto o al decidir el recurso de reconsideración interpuesto contra ese acto sancionatorio, omitió pronunciarse sobre lo alegado y probado por Mercantil, emitiendo pronunciamiento expreso sobre un caso desconocido al menos para esa institución financiera”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Consideraron que “(…) queda en evidencia que el Consejo Directivo del INDECU (sic) no valoró el caso concreto, aún cuando ratificó la decisión dictada por la Presidencia de ese Instituto, viciando la Resolución Recurrido en su causa y acarreando en consecuencia la declaratoria de su nulidad absoluta. Así [solicitaron] sea declarado”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Manifestaron que “(…) pese a que la verificación del vicio denunciado, del que se desprende que el Consejo Directivo del INDECU (sic) no valoró el caso concreto, generando indefensión, acarrearía la declaratoria de nulidad de la Resolución Recurrida, Mercantil [procedió] a exponer los vicios presentes tanto en el acto sancionatorio como en el acto que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto, que no sólo [determinaría] la nulidad de esos actos sino que además [permitirían] avalar el buen proceder de Mercantil de acuerdo a la LPCU (sic) y al contrato único de servicios”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
De igual forma, señalan que “[la] Resolución Recurrida incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, al considerar que el denunciante no conoció las condiciones del contrato único de prestación de servicios, aún cuando es evidente que conoció y suscribió el contrato, sujetándose a los deberes y obligaciones en él contenidos. En efecto, la Resolución Recurrida estimó que ‘se ratifican los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos por el Instituto, tanto del acto administrativo sancionatorio de fecha veintinueve (29) de junio de 2005, como de aquel que declaró sin lugar el Recurso de Reconsideración’. En ese sentido, la decisión que ratifica sostiene que de conformidad con el artículo 13 de la Resolución Nº 147.02, del 28 de agosto de 2002, dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Mercantil tiene ‘… el deber de dar a sus clientes los términos y condiciones que han de regir la obligación o vínculo contractual, previo a su aceptación, es decir, que tiene el compromiso de permitir que el consumidor o usuario lea el contenido del contrato antes de manifestar su conformidad, y de ello se dejará constancia… Que no hay evidencia que demuestre que efectivamente el ciudadano denunciante recibió el contrato para realizar la correspondiente lectura, y posterior a ello haya manifestado su aceptación’”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Que “(…) en el acto sancionatorio se indicó que ‘… no consta en autos la aceptación de las condiciones establecidas unilateralmente por la entidad financiera denunciada y en las cuales se basa la improcedencia del reclamo, evidenciándose el incumplimiento de las Normas Relativas a la Protección de los Usuarios de Servicios Públicas emitidas mediante resolución Nro 147.02 de fecha 28 de agosto 2002 por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras disponen en el Capítulo IV artículo 13, que las Instituciones antes de formalizar cualquier operación exigirán al cliente la previa lectura de los respectivos contratos, dejando constancia en el expediente del cliente el conocimiento y la aceptación de las condiciones establecidas en el mismo’”, puntualizando al respecto, que “(…) si consta en el expediente administrativo –y así lo probó debidamente Mercantil en la oportunidad correspondiente-, que cumplió con la Resolución Nº 147-02, del 28 de agosto de 2002, dictada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), pues el denunciante conoció las condiciones contractuales que regirán la relación entre éste y Mercantil”. (Negritas del Original).
Al respecto, observan que “(…) consta en el expediente administrativo sustanciado al efecto ‘facsímil de firma’ (…) en el que el contratante firma –y así deja expresa constancia- cuando declara conocer los términos, condiciones y modalidades previstas en el contrato único de apertura de Mercantil. Expresa el suscriptor que ‘se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las ‘Condiciones (sic) Generales de Contratación de las Operaciones Activas, Pasivas y Neutras del Banco Mercantil… que constan en documento protocolizado (…)’. Asimismo, el facsímil de firma indica que ese documento forma parte del contrato único y la firma en ella contenida es la rúbrica ‘debidamente autorizada(s) para efectuar transacciones a cargo a la(s) Cuenta(s) señalada…’”, por lo que, “[es] evidente que la suscripción del contrato, supuso que el denunciante conoció las disposiciones en él contenidas, a los fines de su aceptación a través de su rúbrica. De no existir conocimiento y conformidad sobre los derechos y obligaciones de ambas partes en la prestación de servicios de intermediación financiera, no hubiese existido relación contractual alguna, desde que el denunciante ni siquiera hubiese suscrito el facsímil de firma, en el que deja expresa constancia de haber conocido las disposiciones contenidas en el contrato único de prestación de servicios”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Precisan que “(…) el contrato no sólo fue conocido y puesto a disposición del denunciante antes que procediera a la firma del facsímil, sino que además se trata de un documento público protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Cuarto Circuito de Registro Público del Municipio Libertador del Distrito Capital y publicado en un diario de circulación nacional, que se encuentra al alcance de cualquier cliente a través de cualquier agencia de Mercantil e incluso a través de su portal web www.bancomercantil.com. En consecuencia, es evidente que tanto el acto sancionatorio como la decisión que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por Mercantil, incurrieron en el vicio de falso supuesto de hecho, al considerar erróneamente que el denunciante no conoció el contrato único de servicios que regula la relación contractual existente entre él y Mercantil”. (Negritas y Subrayado del Original).
Que “(…) de haber considerado el INDECU (sic) que el denunciante conoció y aceptó las condiciones establecidas en el contrato único de servicios, hubiese arribado a la conclusión que no existió incumplimiento algún a la LPCU (sic) imputable a Mercantil, pues forzosamente hubiese valorado que el denunciante conoció que era responsable por la guarda y custodia de los cheques entregados por la institución financiera para movilizar los fondos depositados en su cuenta corriente y que, por ende, tomaría las acciones necesarias para evitar que terceros utilizaran esos instrumentos de pago en detrimento de los fondos depositados, pues ante el incumplimiento de este deber, sería personalmente responsable ante Mercantil por la indebida utilización de sus cheques”. Agregaron que “[en] materia contractual rige el principio de la consensualidad o autonomía de la voluntad de las partes, por lo cual se entiende que las partes contratantes se obligan libremente a las condiciones contenidas en el contrato. Ello así, el denunciante consintió libremente en que no sería imputable a Mercantil cualquier sustracción y utilización indebida de los cheques bajo su guarda y custodio, salvo que notificada previamente esa circunstancia; en consecuencia, no existiendo obligación de Mercantil respecto de la negligencia del denunciante –en caso que así fuere-, no puede esa institución responder por los fondos entregados una vez recibió un cheque que cumplía con los requisitos de validez necesario para el cobro. Queda evidenciado que el INDECU (sic) no pudo llegar a la anterior conclusión que mantenía incólume la presunción de inocencia que debió privar a favor de Mercantil, pues consideró erróneamente que el denunciante desconoció las condiciones y términos previstos en el contrato único de servicios, al omitir valorar el facsímil de firmas que forma parte integrante de ese contrato. Así [solicitaron] sea declarado”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Destacaron que la resolución impugnada señaló, que la firma contenida en el cheque, no se comparaba favorablemente con la contenida en el facsímil de firma, “(…) cuando es lo cierto que se trata de una apreciación subjetiva por parte de ese órgano que no se corresponde con la realidad”. En atención a ello detallaron, que “(…) no [era] cierto que las firmas contenidas en el cheque no se compararan ‘favorablemente’ con las firmas contenidas en el facsímil, por el contrario, se [advirtió] su similitud; contraste favorable que hizo procedente el pago de la cantidad inserta en el cheque”. [Corchetes de esta Corte].
Alegaron, que “(…) no valoró el Consejo Directivo (…) la imposibilidad que dos (02) firmas, aún siendo realizadas por la misma persona, [fueran] idénticas. Así, sólo por sentido común, se [exigió] que las firmas [presentaran] rasgos lo suficientemente similares como para justificar a simple vista [la existencia de] razonables y claros motivos que [sustentaran] el cobro del instrumento de pago. En el caso que nos ocupa es innegable [ese] parecido y así lo entendió el personal que entregó al portador el derecho incorporado en el cheque”. [Corchetes de esta Corte].
Explicaron, que “(…) no [era] obligación de Mercantil ni de ninguna institución financiera, someter a un estudio grafotécnico las firmas presentadas en el cheque. Tal exigencia que, además de carecer de sustento normativo alguno, desdice de la operatividad y movilidad de los fondos depositados a la que se compromete toda institución financiera con sus clientes, lo cual no desdice de la implantación de mecanismos de seguridad tendentes a evitar operaciones fraudulentas. De allí que se le [exigió] a los cajeros que, ante la presencia de un cheque para su cobro, [accedieran] al sistema para contrastar la firma autorizada en él registrada, con la firma que aparece en el cheque”, siendo que “(…) le correspondía al INDECU (sic), como instructor del procedimiento y conforme al principio inquisitivo que rige todo procedimiento administrativo contenido administrativo, desvirtuar la presunción de inocencia de Mercantil ordenando para ello la evacuación de una experticia grafotécnica, a los fines de sustentar su apreciación, la cual dio lugar a la imposición de la multa hoy recurrida”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
De igual forma, negaron que “(…) Mercantil incumpliera los parámetros de seguridad necesarios para la entrega de la cantidad indicada en el cheque. En efecto, Mercantil sometió el cheque a un procedimiento de seguridad que implica, entre otros, la verificación de que ese cheque provenga de una chequera entregada herméticamente cerrada al cliente, que no contenga tachaduras ni enmendaduras que hiciesen dudar de su autenticidad, que las cantidades establecidas en números coincidían con aquellas establecidas en letras, que la fecha sea correcta, que el cheque no se encontraba en mal estado o en modo alguno alterado, y, finalmente, que la firma coincidiese con la firma registrada en el Banco. Una vez sometido a cada uno de estos análisis el cheque ahora controvertido, y superado cada una de estos estudios, fue debidamente pagado a su presentante”. Señalaron que “(…) Mercantil no podía sino presumir que la orden contenida en el cheque, era perfectamente válida. Téngase presente que, de acuerdo al contrato plenamente conocido y aceptado por el denunciante, éste es responsable por cualquier uso indebido de los cheques que se encuentran bajo su estricta guarda y custodia”. (Negritas del Original).
Que “[pretendió] entonces el INDECU (sic), que de ser cierto los hechos denunciados, la negligencia del denunciante en la custodia de los cheques que le fueron entregados, sean imputables a Mercantil y recaiga sobre esa institución financiera las consecuencias gravosas que del actuar negligente del denunciante se desprenden. Nunca indagó, analizó o tan siquiera mencionó el INDECU (sic), a qué hecho se atribuyó que las firmas del cheque supuestamente no fueran idénticas a las contenidas en el facsímil”. Continúan destacando que “(…) en materia sancionatoria rige la responsabilidad personal del sujeto infractor, por lo que de existir algún fraude y no habiendo reporte previo a la operación, la responsabilidad sólo era imputable al sujeto infractor y no a Mercantil, quien en todo momento ha cumplido con las condiciones de seguridad a las cuales le obliga el contrato y la regulación bancaria”, por lo que, “(…) es evidente que la Resolución Recurrida incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, pues Mercantil si cumplió con las medidas de seguridad necesarias para cumplir con la orden de pago contenida en el cheque. Así [solicitaron] sea declarado”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
2. De la violación del principio de presunción de inocencia. Inversión de la Carga de la prueba.
Al respecto, señalaron que “[la] Resolución Recurrida (…), violó el principio de presunción de inocencia, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución vigente, dado que al ratificar el Acto Sancionatorio, no logró demostrar que en efecto Mercantil haya incurrido en violación a la LPCU (sic) y aún así, le impuso sanción sin prueba alguna y, por ende, presumiendo su culpabilidad. En concreto, la Resolución Recurrida invirtió la carga de la prueba bajo la errónea consideración que en los procedimientos iniciados a instancia de parte, la Administración no tiene la carga de probar, debiendo solo aplicar el principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 8 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Acotaron, que “(…) el INDECU (sic) consideró que no tenía que instruir prueba alguna para desvirtuar la inocencia de Mercantil, por lo que únicamente resultaba aplicable el principio de buena fe únicamente para la parte denunciante, eximiéndolo a ambos de presentación de prueba alguna que avalara la denuncia. Así, aún cuando el denunciante fue quien declaró que [su] representada infringió la LPCU (sic), se le otorgó un privilegio consistente en la eximente de presentar prueba que sustentara los argumentos de su denuncia, confiriéndole plena certeza al desconocimiento de las firmas contenidas en el cheque objetado. Lejos de distribuir la carga de la prueba y darle pleno valor a los únicos elementos que [cursaban] en autos, de los cuales se [desprendió] que el denunciante [conoció] los términos del contrato único de servicios y que las firmas contenidas en el facsímil coincidían a simple vista con las contenidas en el cheque objetado, la Resolución Recurrida los desestimó y, en consecuencia, le confirió pleno valor a los dichos del denunciante, a los fines de ejercer su potestad sancionatoria sobre Mercantil”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Especificaron, que “(…) es evidente que en el caso de autos se invirtió la carga de la prueba desde que el denunciante desconoció la carga de la prueba que le [correspondió] respecto del desconocimiento de las firmas contenidas en el cheque objetado, bien a través de un proceso penal para determinar la responsabilidades a que hubiere lugar o bien a través de una prueba grafotécnica que le permitiera al INDECU (sic) determinar que las firmas no coincidían con las autorizadas a través del facsímil de firmas”, siendo que “[en] todo caso, el INDECU (sic) no podía más que brindar una apreciación subjetiva de la similitud o no de la firma contenida en el cheque, tal y como lo hace un cajero que labora en una agencia bancaria, pues carece de la pericia técnica para determinar la autenticidad de la firma. [Insisten] que sólo le es exigido que sean lo suficientemente diligentes al momento de la presentación de un cheque. Esa diligencia consiste en comparar la firma presentada, con la firma registrada en el banco. Hecha la comparación favorablemente, están obligados a entregar el derecho incorporado en el cheque”. [Corchetes de esta Corte].
Alegaron que “[sólo] por sentido común, se les requiere que las firmas presenten rasgos lo suficientemente similares como para justificar a simple vista que existen razonables y claros motivos que sustenten el cobro del instrumento de pago. En el caso que nos ocupa es innegable dicho parecido y así lo entendió el personal que entregó al portador el derecho incorporado en el cheque”. [Corchetes de esta Corte].
Precisaron, que si bien “(…) el derecho a la presunción de inocencia supone el cumplimiento de (…) garantías, todas (…) [fueron] vulneradas por la Resolución Recurrida, ya que la sanción impuesta por el INDECU (sic): i) No [se basó] en actos incriminadores de la conducta reprochada. En efecto, de la Resolución Recurrida, no se [desprendió] medio de prueba alguno con fundamento en el cual se determinó el supuesto incumplimiento de Mercantil en la prestación del servicio de intermediación financiera. Así no se [desprendió] que la firma del cheque objetado no [fuera] auténticas (sic) y que el denunciante no conoció en ningún momento el contrato y las obligaciones a su cargo; por el contrario, se [desprendió] que la firma contenida en el cheque se comparaba favorablemente con la registrada en el banco y que el denunciante conoció a cabalidad los términos y condiciones del contrato tal y como se [desprendió] del facsímil de firmas. ii) Se [pretendió] que Mercantil [desvirtuara] que no infringió la LPCU (sic), es decir, [comprobara] su inocencia, pese a que el contratante, en su condición de denunciante le [correspondió] la carga de la prueba, conjuntamente con el INDECU (sic), como órgano sancionador; iii) La ausencia de pruebas en [ese] caso que [resultaron] contundentes para el INDECU (sic), (…), sin valoración probatoria de ningún tipo, [ejerciera] la potestad sancionatoria en contra de MERCANTIL y, en consecuencia, [impusiera] una sanción que [incidió] gravosamente en sus derechos e intereses”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas y Mayúsculas del Original).
Así arguyeron, que “(…) por virtud del derecho constitucional a la presunción de inocencia, en la tramitación de procedimientos sancionadores la carga de la actividad probatoria corresponde ineludiblemente al denunciante (…). [Violó] la Resolución Recurrida la presunción de inocencia de Mercantil, al haberla sancionado sin analizar si [existió] plena prueba de la falsedad de las firmas contenidas en el cheque, sino con fundamento en apreciaciones subjetivas. Lo cierto es que [correspondió] al INDECU (sic) demostrar no sólo que el banco entregó unos fondos con fundamento en un cheque inválido, sino además, que en [este] caso [hubo] un incumplimiento culposo del contrato celebrado con la denunciante, pues la norma del artículo 92 de LPCU (sic) sólo [era] de aplicación a incumplimientos contractuales culposos imputables al proveedor”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Afirmaron que “(…) le correspondía al INDECU (sic), como instructor del procedimiento y conforme al principio inquisitivo que rige en todo procedimiento administrativo de contenido administrativo, desvirtuar la presunción de inocencia de Mercantil ordenando para ello la evacuación de una experticia grafotécnica, a los fines de sustentar su apreciación, la cual dio lugar a la imposición de la multa hoy recurrida. Así [solicitaron] sea declarado”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Resaltaron, que aún “(…) determinándose que no eran fidedignas las firmas, tal circunstancia no podría ser imputable a Mercantil dado el parecido existente respecto de las registradas en el sistema a través del facsímil de firma. Así, es evidente que también Mercantil estaría siendo defraudada por un tercero al igual que el denunciante, no teniendo responsabilidad alguna tampoco en ese supuesto, toda vez que el denunciante se encontraba obligado a la guarda y custodia de la chequera”, concluyendo que “(…) (i) la sanción impuesta [su] representada no se basó en ninguna prueba y (ii) tal sanción parte de la presunción de culpabilidad de Mercantil. Todo ello supone la violación al derecho fundamental de presunción de inocencia de Mercantil, por lo cual, respetuosamente [solicitaron se] acordada, la nulidad absoluta de la Resolución Recurrida”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
3. De la violación del principio de culpabilidad
Posteriormente, manifestaron que la resolución impugnada, era violatoria del principio de culpabilidad en materia sancionatoria, “(…) toda vez que se pretende sancionar a Mercantil, aún cuando es evidente que esa institución financiera actuó conforme al contrato único de prestación de servicios y, en especial, al artículo 35 de la LGB (sic) (…)”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Explicaron, que “(…) el numeral segundo del artículo 49 constitucional exige que toda sanción sea aplicada por la Administración sólo si ha quedado destruida la presunción de inocencia del sujeto investigado -la cual en el presente caso no quedó desvirtuada- y, consecuentemente, su culpabilidad”. [Corchetes de esta Corte].
Estimaron, que “(…) se ha violado el principio de culpabilidad con atención a dos circunstancias concretas pues: la primera se refiere al cabal cumplimiento del contrato único de servicios y al artículo 35 de la LGB (sic) que impone a la institución financiera la obligación de pago de los cheques presentados. La segunda que se concreta en la presunción de veracidad de las firmas contenidas en el cheque hasta que no se compruebe lo contrario, más si estas se comparan favorablemente. (…) [Ese] órgano administrativo ha incurrido en tan grave vicio de inconstitucionalidad, toda vez que la Resolución Recurrida ha ignorando (sic) que Mercantil demostró que el denunciante conoció el contrato y en, consecuencia, la obligación que le correspondía de custodiar diligentemente los cheques entregados, y demostró que las firmas del cheque se asemejaban a las contenidas en el registro del facsímil de firmas y, que en todo caso, nunca existió prueba alguna que demostrara lo contrario, para proceder a sancionar indebidamente a Mercantil”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Que “[la] ausencia de pruebas a favor del denunciante y que ratifican la inocencia de Mercantil, sólo denota que la Resolución Recurrida apreció erróneamente los hecho ocurridos a lo largo del procedimiento administrativo, de los cuales no queda duda que se verificó una actuación de Mercantil que pretendía únicamente dar plena satisfacción a su cliente y que fue ignorada por el INDECU (sic), a través del cumplimiento de las obligaciones asumidas por esa institución financiera de acuerdo al contrato único de servicios y al artículo 35 de la LGB (sic)”, por lo que, “[bajo] tales premisas, [solicitan] que se declare la nulidad de la Resolución Recurrida, pues en la actuación de Mercantil no se verificó dolo o culpa, antes por el contrario, únicamente se verificó una actuación ajustada a la Ley”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Afirmaron que “(…) es evidente que la Resolución Recurrida violó directamente el citado principio y con ello el derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 49 de la Constitución, desde que sanciona a [su] representada de manera objetiva, sin atender a todas las circunstancias de hecho y de derecho que la llevaron a actuar de la forma como lo hizo y que hacían improcedente el reclamo del denunciante, evidenciándose así la prescindencia absoluta de dolo o culpa por parte de Mercantil, por lo menos de acuerdo a la LPCU (sic). (…) [Hacen] énfasis en que la vigencia del principio de culpabilidad, como derivación del derecho a la presunción de inocencia, exige que se impongan sanciones administrativas únicamente ” Consideraron, que “(…) el INDECU (sic) violó el principio de culpabilidad que rige el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de la Administración Pública, al sancionarse a Mercantil pese a actuar conforme al contrato y a la LGB (sic), toda vez que procedió a cumplir con la orden de pago contenida en el cheque. Se impuso una sanción de forma objetiva, sin determinar un incumplimiento doloso o culposo por parte del banco que justificara la sanción impuesta. Así formalmente [solicitaron fuera] declarado”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
En tal sentido, “(…) [solicitaron] que se declare la nulidad de la Resolución Recurrida, pues en la actuación de Mercantil no se verificó dolo o culpa, antes por el contrario, únicamente se verificó una actuación ajustada a la Ley”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Aunado a ello acotaron, que “(…) la vigencia del principio de culpabilidad, como derivación del derecho a la presunción de inocencia, exige que se impongan sanciones administrativas únicamente en los casos en que exista una conducta dolosa o culposa (negligente o imprudente), por lo que en el caso de autos se denuncia la violación del principio de culpabilidad, toda vez que la actuación de Mercantil no puede ser considerada como dolosa o culposa, lo que implica que la sanción impuesta por INDECU (sic) se haya fundamentado en causales meramente objetivas. Así [solicitaron fuera] declarado”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
4. De la violación al principio de tipicidad de las sanciones
Subsiguientemente, delataron que la resolución impugnada incurrió en violación al principio de tipicidad de las sanciones, el cual “(…) se erige como una garantía derivada del principio de legalidad (…) para los administrados en tanto éstos podrán conocer la conductas que han sido calificadas por la ley como punibles. Tal garantía supone adicionalmente, que la Administración en el ejercicio del ius puniendi general (…), no podrá imponer sanción a los administrados por conductas que no hayan sido tipificadas en la ley como ilegales”. (Negritas del Original).
Fundamentaron tal denuncia, toda vez que “(…) el INDECU (sic) a través de la Resolución Recurrida sancionó a Mercantil en ausencia de infracción administrativa alguna, dado que aplicó la norma consagrada en el artículo 122 de la LPCU (sic) con fundamento en lo establecido en el artículo 92 eisudem”. (Negritas del Original).
Expresaron, que “(…) el artículo 92 no contempla infracción administrativa alguna que pueda ser reprochada a Mercantil, únicamente establece un régimen general de responsabilidad administrativa. Por ende, es evidente que la Resolución Recurrida violó flagrantemente el principio de legalidad de las penas, en tanto impuso sanción a Mercantil en ausencia de una infracción previamente establecida en la ley, es decir, sin contar con el fundamento en una norma legal que no consagre o tipifique la conducta reprochada como punible. (…) [El] INDECU (sic) aplicó una sanción administrativa inexistente, que de forma alguna resulta aplicable a Mercantil, por cuanto dicha empresa no encuadra en el supuesto regulado en el artículo 122 de la LPCU (sic). Se trata de una aplicación analógica de una sanción administrativa que viola igualmente el artículo 49.6 (sic) de la Constitución”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
En este orden de ideas señalaron, que “(…) el artículo 122 de la LPCU (sic) sólo se [refirió] a los 'fabricantes e importadores de bienes’, lo cual en nada encuadra dentro de las actividades económicas que legítimamente desarrolla [su] representada, que nada tienen que ver con fabricación ni importación de bienes como lo establece el artículo 122 de la LPCU (sic), en tanto dicha empresa tiene por cometido la prestación de servicios de intermediación financiera. En ese sentido, mal puede aplicarse a Mercantil la sanción establecida en el artículo 122 de la LPCU (sic) dado que esta norma solo hace alusión a los fabricantes e importadores de bienes, y no a los proveedores de servicios. Se trata de una norma de contenido sancionador que no puede ser interpretada de manera extensiva a los fines de sancionar a un sujeto que se dedica a una actividad distinta a la regulada en el artículo 122 de la LPCU (sic), toda vez que se viola el principio de tipicidad de las penas e infracciones administrativas. (…) [En] materia sancionatoria no procede la aplicación análoga, a los fines de la imposición de sanciones, pues se exige que exista un hecho concreto contenido en una norma que avale o justifique la procedencia de la sanción”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Con relación a este punto concluyeron, que “[el] supuesto de hecho contenido en el artículo 122 de la LPCU (sic) -desde que contiene un supuesto sancionador- debe ser interpretado de forma restrictiva y de modo alguno puede ser extendido a un supuesto diferente, tal y como ocurre en el caso de autos. Al no ejercer Mercantil alguna de las actividades consagradas en esa norma sancionadora, mal puede el INDECU (sic) imponerle la sanción administrativa consagrada en el artículo 122 de la LPCU (sic). De allí que (…) la Resolución Recurrida haya incurrido en violación del principio de legalidad y tipicidad de las penas y sanciones. Así [solicitaron] sea declarado”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
5. Del vicio de falso supuesto de derecho
Consecuentemente arguyeron, que la resolución impugnada incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, “(…) al considerar que Mercantil transgredió los artículos 18 y 92 de la LPCU (sic), aplicable rationae temporis, por lo que aplicó la sanción prevista en el artículo 122 eiusdem”. (Negritas del Original).
En este sentido argumentaron igualmente, que la resolución recurrida aplicó erróneamente el artículo 92 de la derogada Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, siendo que “Mercantil no puede ser sancionada, ni responder por actos en los que no ha habido culpa ni dolo de su parte, por cuanto ha actuado en todo momento conforme a la normativa dispuesta en la LPCU (sic) y en el contrato”. Incluso “(…) en el supuesto negado en que se considere que el artículo 92 LPCU (sic) contiene una infracción administrativa susceptible de sanción, y aún cuando estime que Mercantil en efecto incurrió en violación de la Ley, lo cual [niegan] y [rechazan] absolutamente, es lo cierto que la resolución recurrida incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho al pretender sancionarla con una norma que no resulta aplicable al caso concreto”. [Corchetes de esta Corte), (Negritas del Original).
De igual forma señalaron que “[la] Resolución Recurrida al ratificar el acto sancionatorio, fundamentó la sanción por ésta impuesta en el presunto incumplimiento del artículo 92 de la LPCU (sic), y en la sanción correspondiente a este incumplimiento, prevista en el artículo 122 de la LPCU (sic) ya que “(…) no existen elementos que permitan suponer la verificación del hecho ilícito contenido en el artículo 92 de la derogada LPCU (sic)”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Que “[del] artículo 122 de la LPCU (sic) claramente se advierte que la sanción prevista en el, únicamente está dirigida a aquellos sujetos ‘fabricantes e importadores de bienes’ que se encuentren en el supuesto contemplado en el artículo 92 de la LPCU (sic), esto es, que hayan incurrido en responsabilidad civil o administrativa tanto por los hechos propios como por los de sus dependientes. No obstante, es el caso que el objeto de Mercantil nada tiene que ver con fabricación ni importación de bienes como lo establece el artículo 122 invocado por el INDECU (sic), ya que ella tiene por cometido la prestación de servicios de intermediación financiera”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Alegan que “[no] puede aplicarse el artículo 92 de la LPCU (sic) de la ‘responsabilidad civil y administrativa’ fuera del contexto dentro del cual la norma despliega efectos, pues el artículo 122 refiere a los fabricantes e importadores y el artículo 92 a los proveedores de servicios. Recuérdese que toda norma punitiva, como las previstas en los artículos 92 y 122 de la LPCU, es de interpretación restrictiva, razón por la cual, su aplicación debe favorecer siempre al sujeto investigado, como derivación del derecho de presunción de inocencia”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Insisten que “(…) la Resolución Recurrida se encuentra viciada de falso supuesto de derecho, al partir de una errada interpretación de los artículo 92 y 122 de la LPCU, pues esas normas han sido aplicadas a Mercantil, aún cuando ella no puede ser considerada como alguno de los sujetos a los que les resulta aplicable la sanción prevista en el artículo 122 de la LPCU, esto es a prestadores de servicios, toda vez que la sanción está dirigida a los ‘fabricantes e importadores de bienes’”. En conclusión, “(…) la Administración incurrió en falso supuesto de derecho, al pretender sancionar a Mercantil con una norma que no establece infracción administrativa alguna (Art. 92) y lo que es peor, imponiendo una sanción que de modo alguno le resulta aplicable, ya que los prestadores de servicios (Mercantil no encuadran en el supuesto consagrado en el artículo 122. Así [solicitaron] sea declarado”. (Negritas de esta Corte).
De la misma manera delataron que la resolución impugnada, aplicó de forma errónea el artículo 18 de la derogada Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, aseverando al respecto, que “[dicha] norma (…) impone a toda persona natural o jurídica para llevar a cabo la prestación de servicios públicos, la obligación de garantizar que su prestación, se verifique en forma regular, continua y eficiente. Así, Mercantil como prestadora del servicio de intermediación financiera cubrió los extremos contenidos en el precitado artículo 18 de la LPCU (sic), siendo que no ha dejado de garantizar la prestación del servicio, en los supuestos en los cuales se [encontró] obligado a cubrir, en virtud de las disposiciones contenidas en el contrato”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Al respecto precisaron, que “(…) Mercantil cumplió con la orden de pago contenida en el cheque, de conformidad con el artículo 35 de la LGB (sic), luego de realizar las medidas de seguridad pertinentes y constatar que las firmas contenidas en ese instrumento de pago se asimilaban de forma favorable a las contenidas en el facsímil de firma, por lo que mal podría afirmarse que no prestó un servicio regular, continuo y eficiente”. (Negritas del Original).
Por ello concluyó, que “(…) Mercantil no ha incumplido con la norma establecida en el artículo 18 de la LPCU (sic), desde que su obligación de prestar el servicio de forma continua, regular y eficiente está condicionada a las condiciones y términos contractuales al cual el denunciante se sometió una vez suscrito el contrato, por el que éste debía reportar al banco de cualquier sustracción y utilización indebida de los cheques entregados para la movilización de sus fondos”. (Negritas del Original).
Asimismo, la representación judicial de la parte recurrente, con fundamento en lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, solicitó conjuntamente al recurso contencioso administrativo de anulación, medida de amparo cautelar, “(…) a los fines de que, mientras se [decidiera este] recurso de nulidad, se [suspendieran] los efectos del acto recurrido y, en consecuencia, se [abstuviera] el ahora INDEPABIS de ejercer cualquier clase de acciones a los fines de exigir el pago de la multa de novecientas unidades tributarias (900 UT), equivalente a la cantidad de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 26.460,00,00)”. [Corchetes de esta Corte], (Mayúsculas del Original).
En atención al requisito del fumus boni iuris de la medida de amparo cautelar solicitada, señalan que “(…) se constatan en ese caso desde que existen fundados indicios que hacen presumir la violación al derecho a la presunción de inocencia, al principio de culpabilidad en materia sancionatoria, y al principio de legalidad y tipicidad de las sanciones, todos previstos en el artículo 49 de la Constitución”.
Indicaron que “(…) para resguardar los derechos de [su] representada, mientras se tramita este proceso, es preciso suspender los efectos del acto recurrido ya que, como se [han] señalado, impone una multa cuando ni existió infracción administrativa alguna”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
A su vez, la representación judicial de la entidad bancaria recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el aparte undécimo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitó subsidiariamente al Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, y para el caso que no le fuera acordada la medida de amparo cautelar de suspensión de efectos de la resolución recurrida.
Finalmente, en calidad de petitorio, solicitaron a esta Corte “(…) 1. ADMITA el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la Resolución dictada por el Consejo Directivo del Instituto para la Protección y Defensa del Consumidor y Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión que ratificó la multa de novecientas unidades tributarias (900 UT), equivalente a la cantidad de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA BOLÍVARES FUERTES SIN CÉNTIMOS (BsF. 26.460,00,00) (sic), impuesta a Mercantil por infracción de los artículos 18 y 92 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. 2. Declare CON LUGAR el recurso de nulidad interpuesto. 3. CON LUGAR la solicitud de amparo cautelar formulada contra el acto administrativo recurrido. 4. CON LUGAR la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado. 5. SOLICITE al ahora Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS) la remisión del expediente administrativo relativo al presente caso”. (Negritas y Mayúsculas del Original).
II
DE LAS PRUEBAS
En fecha 22 de septiembre de 2010, el abogado Nicolás Badell Benitez, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil recurrente, consignó escrito de promoción de los siguientes medios probatorios:
1) El mérito favorable “(…) de todas las documentales que cursan en el expediente sustanciado ante [esta] (…) Corte, tanto las promovidas por el Banco Mercantil como por la parte recurrida, de las cuales se desprende la veracidad de los alegatos esgrimidos por el Banco Mercantil”, concretamente las siguientes documentales: “1. Resolución s/n dictada por el INDEPABIS el 29 de junio de 2005, que sancionó al Banco Mercantil con multa de novecientas Unidades Tributarias (900 U.T) (…) por la supuesta violación de los artículos 18 y 92 de la LPCU (sic). 2. Escrito de recurso de reconsideración interpuesto contra la [referida] Resolución. 3. Resolución s/n dictada por el INDEPABIS el 08 de mayo de 2007, mediante el cual declaró sin lugar recurso de reconsideración, interpuesto contra la [referida] resolución (…). 4. Escrito del Recurso Jerárquico interpuesto contra la Resolución s/n dictada por el INDEPABIS el 08 de mayo de 2007 (…). 5. Resolución s/n dictada por el INDEPABIS el 04 de julio de 2008, que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la resolución s/n dictada por le (sic) INDEPABIS el 08 de mayo de 2007 (…)”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
2) El mérito favorable “(…) que a favor del Banco Mercantil se desprende del ‘facsímil de firmas’ suscrito por el denunciante al momento de abrir su cuenta bancaria en esa institución financiera”. (Negritas del Original).
3) El mérito favorable “(…) que a favor del Banco Mercantil se desprende de las actas que conforman el expediente administrativo Nº 003299-2004-0101 sustanciado por el INDEPABIS, en el cual constan todas las actuaciones del procedimiento administrativo iniciado contra el Banco Mercantil, en virtud de la denuncia formulada por el ciudadano Carlos Castillo, el 24 de noviembre de 2004”. (Negritas del Original).
4) La prueba documental referente al “(…) Contrato Único de Servicios celebrado entre el Banco Mercantil y el denunciante, mediante el cual se apertura la cuenta corriente Nº 0105-0020-63-1020-53285-8”.
III
INFORME DEL MINISTERIO PÚBLICO
En fecha 24 de enero de 2011, la abogada Antonieta De Gregorio, antes identificada, actuando con el carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público, consignó escrito de informe, en los siguientes términos:
En primer lugar, con respecto a la denuncia de la violación al principio de presunción de inocencia, que hiciera la representación judicial de la sociedad mercantil recurrente, indicó que “[la] presunción garantiza al ciudadano la realización de un procedimiento administrativo previo para poder atribuirle la culpabilidad sobre algún hecho, en el cual pueda exponer sus alegatos y defensas que considere pertinentes para luego de determinada la culpabilidad o no del imputado. (…) La presunción de inocencia supone, entre otras cosas, i) el reconocimiento de la aludida presunción de inocencia mientras no se demuestre o pruebe su culpabilidad y, ii) la carga de la prueba en cabeza del ‘acusador’. Este (sic) último aspecto de gran interés está encaminado a que la carga de la prueba de la culpabilidad está atribuida, en estos casos, a la Administración quien tiene la obligación de desvirtuar la presunción de inocencia del particular y, claro está que la culpabilidad se determinará o establecerá una vez tramitado el correspondiente procedimiento administrativo. Ahora bien, en relación al punto anterior advierte el Ministerio Público que este principio no excluye la posibilidad que los interesados puedan o deban aportar al procedimiento cuantas pruebas consideren o tengan como necesarias (García de Enterría)”. [Corchetes de esta Corte].
Señalaron que “[determinado] el alcance del derecho denunciado y una vez analizado el expediente administrativo, se constató que en el presente caso la sociedad mercantil Banco Mercantil C.A., Banco Universal., inició el procedimiento que culminó con la sanción cuestionada, concediéndosele la oportunidad de formular su defensa en el escrito de descargos, así como ejercieron oportunamente los recursos de reconsideración y jerárquico. El Ministerio Público puede apreciar que de los recaudos traídos al expediente administrativo por parte de los apoderados judiciales de BANCO MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, se pudo constatar que efectivamente el banco no fue suficientemente diligente en el proceso de verificación de los datos y la firma contenida en el cheque denunciado Nº 43205925 correspondiente a la cuenta Nº 0105-0020-63-1020-53285-8 por la cantidad de catorce millones setecientos sesenta y ocho mil bolívares sin céntimos (Bs. 14.768.000,00), ya que no se aprecia que la Institución Bancaria halla (sic) realizado todos los pasos necesarios para comprobar efectivamente la emisión del cheque, por ejemplo la realización de una llamada telefónica a la empresa titular del cheque, y mas (sic) aún si el mismo es por un monto de esa importancia”, razón por la cual, “(…) resulta forzoso y evidente para el Ministerio Público que el INDECU (sic), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) no invirtió la carga de la prueba, por lo que necesariamente debe desestimar la denuncia realizada”. (Negritas y Mayúsculas del Original).
En relación al alegato de violación al principio de culpabilidad, la representante del Ministerio Público señaló que “(…) la sociedad mercantil BANCO MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, no actuó como un buen padre de familia al resguardar de forma segura el dinero dejado a su custodia ya que debió haber realizado las acciones correspondientes que le permitieran verificar que efectivamente el cheque cuestionado estaba siendo cobrado en forma indebida realizando al menos una llamada telefónica de verificación al titular del mismo, más aún siendo como se señaló anteriormente de un monto tan elevado, lo cual es ajeno al conocimiento del contrato único de prestación de servicios. Por la anterior es forzoso para el Ministerio Público desechar el vicio denunciado”. (Negritas y Mayúsculas del Original).
De igual forma, “[en] cuanto a la denuncia referente a que la Resolución recurrida violó flagrantemente el principio de legalidad de las penas (…)”, se observó que “(…) el principio de la legalidad en materia sancionatoria se encuentra estrechamente vinculado a otro principio conocido como el de la tipicidad de los delitos, conforme al cual, no existe delito sin ley previa que lo consagre, es decir, que toda conducta que constituya un delito, así como sanciones correspondientes deben estar previamente estipuladas en una disposición normativa, general y abstracta (desde el punto de vista formal) que los defina, pues se entiende que tales sanciones afectan o inciden de manera directa e individual sobre la esfera jurídica de los ciudadanos, por lo que en este caso, no le estaría dado al legislador hacer omisiones ‘genéricas’ para que, mediante un reglamento se establezcan delitos o sanciones relacionados con la Ley de que se trate. (…) En cuanto a la violación del principio de la tipicidad de las sanciones, el Ministerio Público [observó] que el mismo se encuentra previsto en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución la cual dispone que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y en consecuencia, ‘6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes’”. [Corchetes de esta Corte].
Así las cosas, apreció que “(…) la sanción impuesta a BANCO MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, obedeció a la supuesta transgresión de los artículos 18 y 92 de la entonces vigente Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, por haber incurrido en la conducta tipificada como supuesto de hecho establecido en los referidos artículos, por cuanto fueron valoradas y estimadas las pruebas que cursaban en autos”, observando que “(…) la Administración recurrida al dictar la Resolución impugnada lo hizo en virtud de los preceptos legales vigentes para el momento de la denuncia presentada por el ciudadano Carlos José Castillo ante esa Institución, es decir, no existe prueba alguna de autos que haga presumir que el entonces Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario, haya trasgredido el principio de legalidad administrativa”. [Corchetes de esta Corte], (Mayúsculas y Negritas del Original).
Respecto al “(…) argumento de que el artículo 122 de la Ley establece las sanciones que podrán ser impuestas por el INDECU (sic) a los ‘fabricantes e importadores de bienes’ y por ser ellos instituciones bancarias, no se les puede aplicar el referido supuesto, el Ministerio Público entiende que el legislador cuando tipifica que una conducta determinada acarrea responsabilidad civil y administrativa, debe fijar en consecuencia el alcance del tipo sancionatorio”, pasando a hacer alusión a sentencia de esta Corte número 2010-1083 de fecha 2 de agosto de 2010, caso: Banco Mercantil vs INDEPABIS, concluyendo de la misma que “(…) en el caso de autos existe una adecuación de las normas contenidas en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, utilizadas por el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y Usuario. (INDECU) y los hechos generadores de responsabilidad y sanción administrativa por parte del BANCO MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, ya que este debe en forma general establecer mecanismos internos que aseguren los dineros de sus clientes para así prestar servicio de forma continua, regular y eficiente como lo señala la referida Ley”, considerando así que “en el caso bajo estudio no existe violación a los vicios denunciados”. [Corchetes de esta Corte], (Mayúsculas y Negritas del Original).
En relación al vicio de falso supuesto de hecho alegado, observó que “(…) los puntos señalados como vicios del falso supuesto como lo son que el denunciante el desconocimiento de las condiciones del contrato único de prestación de servicio; la verificación desfavorable de la firma contenida en el cheque con la registrada en los archivos del banco; y el incumplimiento de las medidas de seguridad para el pago de cheques; ya [habían] sido analizadas en ese Informe en puntos anteriores y sobre todo el análisis realizados (sic) a las diferentes sentencias transcritas (…) que han establecidos criterios de obligatorio cumplimiento en casos similares”, desechando así el vicio de falso supuesto alegado, y solicitando finalmente que el presente recurso sea declarado sin lugar. [Corchetes de esta Corte].
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Como punto previo, observa esta Corte que mediante sentencia de fecha 21 de enero de 2009, este Órgano Jurisdiccional se declaró competente para conocer de la presente causa en atención al criterio establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 24 de noviembre de 2004, número 02271, caso: Tecno Servicios Yes’Card C.A., a través de la cual se asentó que las Cortes de lo Contencioso Administrativo resultaban competentes para conocer “3.- De las acciones o recursos de nulidad que puedan intentarse por razones de ilegalidad o inconstitucionalidad contra los actos administrativos emanados de autoridades diferentes a las señaladas en los numerales 30 y 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, si su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal”.
Así pues, visto que el ámbito competencial de las Cortes de lo Contencioso Administrativo para el conocimiento de acciones como las de autos resulta residual, previa revisión de los numerales del artículo supra señalado y, siendo que el otrora Instituto para la Defensa y Educación de Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), es un Instituto Autónomo, de conformidad a lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, aplicable rationae temporis, se observa que la actividad de este Instituto no se asimila a la desplegada por los órganos del Poder Público de rango Nacional, ergo, la manifestación de su voluntad, o actos, se encuentran excluidos de lo tipificado en los numerales 30 y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que, de conformidad a la sentencia ut supra señalada emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, este Órgano Jurisdiccional se declaró competente para conocer del caso de marras.
No obstante, debe señalar esta Corte que vista la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual implica un cambio en el orden competencia de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, le corresponde pronunciarse sobre su competencia para conocer del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, incoado por la representación judicial de la sociedad mercantil Banco Mercantil, C.A., Banco Universal, contra la Resolución dictada por el Instituto para la Defensa y Educación de Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), mediante la cual, multó a la referida sociedad mercantil por la cantidad de Novecientas Unidades Tributarias (900 UT) por la supuesta transgresión de los artículos 18 y 92 de la entonces vigente Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, para lo cual observa esta Instancia Jurisdiccional, lo establecido en el artículo 24, numeral 4, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 39.451 del 22 de junio de 2010, norma que contempla lo siguiente:
“Artículo 24: Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer:
(...Omissis...)
5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia”.
Visto lo anterior, se observa que el Instituto recurrido, no constituye ninguna de las autoridades que aparecen indicadas en el numeral 5 del artículo 23 y en el numeral 3 del artículo 25, ambos de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y siendo que el conocimiento de la acción sub examine tampoco se encuentra atribuido a otro tribunal, es por lo que esta Corte ratifica su competencia para conocer de la presente demanda de nulidad. Así decide.
Visto lo anterior, observa esta Corte que el objeto del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ejercido por la entidad bancaria Mercantil, C.A., Banco Universal lo constituye la Resolución S/N emanada del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) de fecha 4 de julio de 2008, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión de fecha 8 de mayo de 2007, por medio de la cual se declaró sin lugar, a su vez, el recurso de reconsideración interpuesto contra la decisión de fecha 29 de junio de 2005, que impuso a la entidad bancaria una multa por la cantidad de novecientas unidades tributarias (900 UT), por la presunta infracción de los artículos 18 y 92 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.
Así las cosas, esta Corte estima necesario realizar algunas consideraciones acerca del derecho del consumo y la tutela del consumidor, en los siguientes términos:
El artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, centra la protección de los consumidores en sus derechos a disponer de bienes y servicios de calidad, información adecuada y no engañosa, a la libertad de elección y a un trato digno y equitativo, exigiendo además, que se establezcan los mecanismos para garantizar esos derechos y el resarcimiento de los daños ocasionados. (Vid. Sentencia de esta Corte número 2010-906 de fecha 13 de julio de 2010, caso: Banesco Banco Universal C.A., vs Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario).
De esta forma, se incorpora la Tutela al Consumidor y al Usuario, elevándola al rango constitucional, estableciendo así el referido artículo que:
“Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La Ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar estos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos”.
Como se observa, el artículo ut supra transcrito, otorga a toda persona el derecho a disponer de servicios de calidad y de recibir de éstos un trato equitativo y digno, norma que, al no diferenciar, se aplica a toda clase de servicios, incluidos los bancarios.
En otro sentido, impone igualmente la Constitución, la obligación en cabeza del legislador de establecer los mecanismos necesarios que garantizarán esos derechos, así como la defensa del público consumidor y el resarcimiento de los daños ocasionados; pero la ausencia de una ley no impide a aquél lesionado en su situación jurídica en que se encontraba con relación a un servicio, defenderla, o pedir que se le restablezca, si no recibe de éste un trato equitativo y digno, o un servicio, que debido a las prácticas abusivas, se hace nugatorio o deja de ser de calidad.
De esta forma, se consagra entonces en el ordenamiento constitucional un derecho a la protección del consumidor y del usuario cuyo desarrollo implica, de acuerdo con las directrices que se desprende del artículo 117 Constitucional, a) asegurar que los bienes y servicios producidos u ofrecidos por los agentes económicos sean puestos a disposición de los consumidores y usuarios con información adecuada y no engañosa sobre su contenido y características; b) garantizar efectivamente la libertad de elección y que se permita a consumidores y usuarios conocer acerca de los precios, la calidad, las ofertas y, en general, la diversidad de bienes y servicios que tienen a sus disposición en el mercado; y, c) prevenir asimetrías de información relevante acerca de las características y condiciones bajo las cuales adquieren bienes y servicios y asegurar que exista una equivalencia entre lo que pagan y lo que reciben; en definitiva, un trato equitativo y digno.
Así las cosas, se observa entonces que el propio Texto Constitucional induce a la existencia de un régimen jurídico de Derecho Público que ordene y limite las relaciones privadas entre proveedores y los consumidores o usuarios. Desprendiéndose de su artículo 117 el reconocimiento del derecho de los consumidores y usuarios de “disponer de bienes y servicios de calidad”, lo que entronca con la garantía de la libre competencia, preceptuada en el artículo 113, siendo la ley, según dispone la norma constitucional, la que precise el régimen de protección del “público consumidor”, el “resarcimiento de los daños ocasionados” y las “sanciones correspondientes por la violación de esos derechos”.
Ahora bien, en criterio de esta Corte aunque en la Constitución no se hubiesen consagrado expresamente los derechos a que se refiere el artículo 117, especificados con anterioridad, la obligación de tutelar los intereses legítimos de los consumidores y usuarios se podría deducir de los postulados del “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.
Así, observamos que, a partir del artículo 2 de la Constitución, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Número 85, de fecha 24 de enero de 2002, Caso: Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal Vs. Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ha expresado lo siguiente:
“(…) sobre el concepto de Estado Social de Derecho, la Sala considera que él persigue la armonía entre las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación. (…) el Estado Social debe tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales. El Estado Social para lograr el equilibrio interviene no solo en el factor trabajo y seguridad social, protegiendo a los asalariados ajenos al poder económico o político, sino que también tutela la salud, la vivienda, la educación y las relaciones económicas (…). El Estado Social va a reforzar la protección jurídico-constitucional de personas o grupos que se encuentren ante otras fuerzas sociales o económicas en una posición jurídico-económica o social de debilidad, y va a aminorar la protección de los fuertes. El Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de los Tribunales; y frente a los fuertes, tiene el deber de vigilar que su libertad no sea una carga para todos (…)” (Negritas de esta Corte).
Dentro de esta perspectiva, tenemos que mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.930 de fecha 4 de mayo de 2004, se publicó la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, aplicable rationae temporis, la cual establecía en su articulado que dicho instrumento tendría por objeto: “la defensa, protección y salvaguarda de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, su organización, educación, información y orientación así como establecer los ilícitos administrativo y penales y los procedimientos para el resarcimiento de los daños sufridos por causa de los proveedores de bienes y servicios y para la aplicación de las sanciones a quienes violenten los derechos de los consumidores y usuarios”.
Por su parte, el artículo 4 del mencionado cuerpo normativo consideraba consumidores a “Toda persona naturales que adquiera, utilice o disfrute bienes de cualquiera naturaleza como destinatario final”, y por usuario “Toda persona natural o jurídica, que utilice o disfrute de cualquier naturaleza como destinatario final”. Siendo que las personas naturales o jurídicas que, sin ser destinatarios finales, adquieran, almacenen, usen o consuman bienes y servicios con el fin de integrarlos en los procesos de producción, transformación y comercialización, no tendrían el carácter de consumidores y usuarios.
De igual manera, el citado artículo considera proveedores a “Toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, que desarrolle actividades de producción, importación, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores y usuarios”.
Asimismo, el artículo 6 de dicha Ley consagraba los derechos de los consumidores y usuarios entre los cuales se encontraban, el derecho a la “información suficiente, oportuna, clara y veraz sobre los diferentes bienes y servicios puestos a su disposición en el mercado, con especificaciones de precios, cantidad, peso, características, calidad, riesgos y demás datos de interés inherentes a su naturaleza, composición y contraindicaciones que les permita elegir de conformidad con sus necesidades y obtener un aprovechamiento satisfactorio y seguro”; así como el derecho a obtener la “indemnización efectiva o la reparación de los daños y perjuicios atribuibles a responsabilidades de los proveedores”.
La inclusión de los servicios bancarios dentro del ámbito de aplicación de la mencionada Ley, se deduce de la obligación que expresamente imponía el artículo 18 de dicho texto legal, al consagrar que “Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la comercialización de bienes y a la prestación de servicios públicos, como las instituciones bancarias y otros instituciones financieras, las empresas de seguro y reaseguros, las empresas operadoras de las tarjetas de crédito, cuyas actividades están reguladas por leyes especiales, así como las empresas que presten servicios de interés colectivo de venta y abastecimiento de energía eléctrica, servicio telefónico, aseo urbano, servicio de agua, servicio de venta de gasolina y derivados de hidrocarburos y los demás servicios de interés colectivo, están obligadas a cumplir todas las condiciones para prestarlo en forma continua, regular y eficiente”.
Realizadas las anteriores precisiones sobre la protección del consumidor y del usuario que se desprende de las propias exigencias del Texto Constitucional, debe esta Corte de seguidas atender a las pretensiones planteadas en el caso de autos por la parte recurrente, para lo cual observa lo siguiente:
Por un lado, la representación judicial de la sociedad mercantil recurrente, alegan que la resolución impugnada incurre en el vicio de falso supuesto de hecho, toda vez que la misma “(…), erróneamente consideró que la denuncia [versó] sobre débitos indebidos realizados a través de tarjeta de débito, aún cuando [era] evidente que la denuncia interpuesta siempre versó sobre la objeción a un único pago a través del cheque N° 43205925 correspondiente a la cuenta corriente N° 0105-0020-63-1020-53285-8 de Inversiones 2163 C.A., por la cantidad de catorce mil setecientos sesenta y ocho Bolívares Fuertes sin céntimos (BsF. 14.768,00)”, razón por la cual, dicha representación afirma que “(…) ni siquiera existió revisión alguna del expediente administrativo sustanciado al efecto por ese Instituto y mucho menos, de las pruebas consignadas en su oportunidad por Mercantil, tales como el facsímil de firma y las disposiciones contenidas en el Contrato Único de servicios que rigen la relación contractual existente entre el denunciante y Mercantil”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Al respecto, observa esta Corte que de la lectura de la referida resolución, ciertamente se denota que el ente recurrido, incurrió en error al señalar que “(…) partiendo de los hechos denunciados y los soportes electrónicos emitidos por el Banco de autos se observa que solo se desprende de los referidos soportes que las transacciones se realizaron con la tarjeta de débito asignada por la denunciante”. Ahora bien, destaca este Órgano Jurisdiccional, que del estudio de la referida resolución, no se advierte que dicho Instituto haya obviado el estudio del expediente sustanciado, ni que la decisión fuese disímil con el caso bajo estudio, por lo que, dicho error no afecta la validez del acto dictado, siendo que la decisión fue adoptada, como bien se indica en la aludida resolución, en base a la denuncia incoada por el “(…) ciudadano CARLOS JOSÉ CASTILLO, titular de la cédula de identidad número V-3.608.837, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil INVERSIONES 2163 C.A., (…) [toda vez que] la institución bancaria (…), efectuó el pago de un Cheque No. 43205925, correspondiente a su Cuenta Corriente No. 0105-0020-63-1020-53285-8 por la cantidad de catorce millones setecientos sesenta y ocho mil exactos (Bs. 14.768.000,00) (…) [siendo que] el documento fue pagado sin verificar la emisión del mismo (…)”. [Corchetes y Subrayado de esta Corte], (Negritas y Mayúsculas del Original). Así decide.
Por otra parte, se tiene que la representación judicial de la entidad bancaria alega que “[la] Resolución Recurrida incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, al considerar que el denunciante no conoció las condiciones del contrato único de prestación de servicios, aún cuando es evidente que conoció y suscribió el contrato, sujetándose a los deberes y obligaciones en él contenidos”. Es así como “(…) en el acto sancionatorio se indicó que ‘… no consta en autos la aceptación de las condiciones establecidas unilateralmente por la entidad financiera denunciada y en las cuales se basa la improcedencia del reclamo, evidenciándose el incumplimiento de las Normas Relativas a la Protección de los Usuarios de Servicios Públicos emitidas mediante resolución Nro 147.02 de fecha 28 de agosto 2002 por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras disponen en el Capítulo IV artículo 13 (…)”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Al respecto afirman que “(…) consta en el expediente administrativo sustanciado al efecto ‘facsímil de firma’ (…) en el que el contratante firma –y así deja expresa constancia- cuando declara conocer los términos, condiciones y modalidades previstas en el contrato único de apertura de Mercantil”, por lo que, “[es] evidente que la suscripción del contrato, supuso que el denunciante conoció las disposiciones en él contenidas, a los fines de su aceptación a través de su rúbrica. De no existir conocimiento y conformidad sobre los derechos y obligaciones de ambas partes en la prestación de servicios de intermediación financiera, no hubiese existido relación contractual alguna, desde que el denunciante ni siquiera hubiese suscrito el facsímil de firma, en el que deja expresa constancia de haber conocido las disposiciones contenidas en el contrato único de prestación de servicios”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Agregaron que “[en] materia contractual rige el principio de la consensualidad o autonomía de la voluntad de las partes (…). Ello así, el denunciante consintió libremente en que no sería imputable a Mercantil cualquier sustracción y utilización indebida de los cheques bajo su guarda y custodio, salvo que notificada previamente esa circunstancia; en consecuencia, no existiendo obligación de Mercantil respecto de la negligencia del denunciante –en caso que así fuere-, no puede esa institución responder por los fondos entregados una vez recibió un cheque que cumplía con los requisitos de validez necesario para el cobro. (…) Queda evidenciado que el INDECU (sic) no pudo llegar a la anterior conclusión que mantenía incólume la presunción de inocencia que debió privar a favor de Mercantil, pues consideró erróneamente que el denunciante desconoció las condiciones y términos previstos en el contrato único de servicios, al omitir valorar el facsímil de firmas que forma parte integrante de ese contrato”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Al respecto, esta Corte observa que el referido artículo 13 de la Resolución Número 147.02 dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en fecha 28 de agosto de 2002 y publicada en Gaceta Oficial Número 37.517 de fecha 30 de agosto de 2002, establece lo siguiente:
“Artículo 13: ‘Las Instituciones’ antes de conceder y/o formalizar cualquier operación, transacción o renovación, exigirán a sus clientes la previa lectura de los respectivos contratos que soportan las mismas; de lo cual se dejará constancia escrita en el respectivo expediente del cliente, conjuntamente con las demás informaciones que lo conforman. En los casos de renovación de operaciones previamente realizadas, deberán dar idéntico cumplimiento con lo anteriormente indicado”. (Negritas de esta Corte).
Es así como, dentro de las “Normas Relativas a la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros”, el ente administrativo encargado de la inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de los bancos y otras instituciones financieras, consagró que los mismos, “antes de conceder y/o formalizar cualquier operación, transacción o renovación” tienen la obligación de exigir la lectura previa del contrato a suscribir, dejando “constancia escrita en el respectivo expediente del cliente”, todo ello a los fines de asegurar el pleno conocimiento, por parte de los usuarios, de sus derechos y obligaciones dentro de la relación contractual por formarse.
Ahora bien, esta Corte observa que en el referido facsímil de firmas (cursante al Folio Número veinticuatro -24- del expediente administrativo), ciertamente se establece que “[mediante] la firma del presente documento [se declara] entender y aceptar los términos, condiciones y modalidades previstas en el Contrato Único de Apertura del Banco Mercantil, C.A., S.A.C.A. (Banco Universal), del cual [ese] anexo forma parte”. Ahora bien, destaca esta Corte que el referido documento no obedece a la obligación establecida en el artículo ut supra transcrito, siendo que la misma constituye un paso previo a la firma del contrato, como bien lo consagra la norma, y no parte integrante del mismo.
Siendo así, este Órgano Jurisdiccional desecha el argumento esgrimido por la representación judicial de la sociedad mercantil recurrente, toda vez que, tal y como lo puntualizó el ente recurrido, no consta en autos documento que verifique el cumplimiento de la obligación contenida en la aludida resolución. Así declara.
De igual forma, destacaron que la resolución impugnada señaló, que la firma contenida en el cheque, no se comparaba favorablemente con la contenida en el facsímil de firma, “(…) cuando es lo cierto que se trata de una apreciación subjetiva por parte de ese órgano que no se corresponde con la realidad”. Que en este caso “(…) se [advirtió] su similitud; contraste favorable que hizo procedente el pago de la cantidad inserta en el cheque”. [Corchetes de esta Corte].
Alegaron, que “(…) no valoró el Consejo Directivo (…) la imposibilidad que dos (02) firmas, aún siendo realizadas por la misma persona, [fueran] idénticas. Así, sólo por sentido común, se [exigió] que las firmas [presentaran] rasgos lo suficientemente similares como para justificar a simple vista [la existencia de] razonables y claros motivos que [sustentaran] el cobro del instrumento de pago. En el caso que nos ocupa es innegable [ese] parecido y así lo entendió el personal que entregó al portador el derecho incorporado en el cheque”, teniendo en cuenta, además, que “(…) no [era] obligación de Mercantil ni de ninguna institución financiera, someter a un estudio grafotécnico las firmas presentadas en el cheque. (…) De allí que se le [exigió] a los cajeros que, ante la presencia de un cheque para su cobro, [accedieran] al sistema para contrastar la firma autorizada en él registrada, con la firma que aparece en el cheque”, siendo que “(…) le correspondía al INDECU (sic), como instructor del procedimiento y conforme al principio inquisitivo que rige todo procedimiento administrativo contenido administrativo, desvirtuar la presunción de inocencia de Mercantil ordenando para ello la evacuación de una experticia grafotécnica, a los fines de sustentar su apreciación, la cual dio lugar a la imposición de la multa hoy recurrida”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
De igual forma, negaron que “(…) Mercantil incumpliera los parámetros de seguridad necesarios para la entrega de la cantidad indicada en el cheque”. Señalaron que “(…) Mercantil no podía sino presumir que la orden contenida en el cheque, era perfectamente válida. Téngase presente que, de acuerdo al contrato plenamente conocido y aceptado por el denunciante, éste es responsable por cualquier uso indebido de los cheques que se encuentran bajo su estricta guarda y custodia”. (Negritas del Original).
Que “[pretendió] entonces el INDECU (sic), que de ser cierto los hechos denunciados, la negligencia del denunciante en la custodia de los cheques que le fueron entregados, sean imputables a Mercantil y recaiga sobre esa institución financiera las consecuencias gravosas que del actuar negligente del denunciante se desprenden. Nunca indagó, analizó o tan siquiera mencionó el INDECU (sic), a qué hecho se atribuyó que las firmas del cheque supuestamente no fueran idénticas a las contenidas en el facsímil”, siendo así (…) evidente que la Resolución Recurrida incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, pues Mercantil si cumplió con las medidas de seguridad necesarias para cumplir con la orden de pago contenida en el cheque”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Así las cosas, en primer lugar, tal y como lo destacó esta Corte en Sentencia número 2006-458 de fecha 9 de marzo de 2006, caso: Banco Exterior, Banco Universal C.A., vs Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario, las Instituciones Bancarias, entendidas como prestadoras de un servicio, deben adecuar su actividad a la tutela especial, la cual se manifiesta en dos vertientes, a saber:
1. Tutela Indirecta: la cual proviene del equilibrio de intereses entre la actividad de las mismas empresas y/o prestadores de un servicio, lo cual va orientado a asegurar que la libre competencia, no asuma vertientes oligopólicas o desleales, tales mecanismos se circunscriben a: i) garantizar relaciones de libre competencia; ii) velar por un correcto comportamiento en la dinámica de la competencia; iii) establecer controles de estabilidad y transparencia, llamados a su vez a garantizar la estabilidad jurídica. (Vid. Barber, Eduardo Antonio, “Contratación Bancaria”. Editorial ASTREA, Buenos Aires, 2002. Pp. 43 y ss).
2. Tutela Directa: dicha protección proviene del equilibrio de intereses que debe existir entre las empresas bancarias y los usuarios. Es allí, precisamente, donde radica el régimen especial de protección hacia los consumidores y usuarios, los cuales no pueden ser tratados en igualdad de condiciones con respecto a las instituciones bancarias, pues estas últimas, a diferencia de los usuarios, cuentan con medios especiales para manejar los montos en ellos depositados, de los cuales carece el usuario. A su vez, se observa que la actividad desplegada por dichas entidades, representa indistintamente para éstas un lucro, entendiendo por tal “(…) la ganancia, provecho, utilidad o beneficio que se obtiene de alguna cosa (…)” (Vid. Cabanellas, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial Heliasta, 2002, Pág. 241), el cual queda reflejado en las “comisiones” que éstas obtienen por la apertura de cuentas y demás transacciones que se realizan a través de las entidades bancarias, en razón de ello, mal pueden las sociedades mercantiles bancarias pretender obtener un lucro o beneficio absoluto, obviando cualquier tipo o género de responsabilidad que la guarda y custodia del dinero, como activo líquido, genera.
A su vez este control directo se manifiesta sobre el principio de la autonomía de la voluntad en materia contractual, condicionándolo o limitándolo, en el sentido que no pueda este principio de autonomía de la voluntad servir como instrumento para desmejorar las condiciones de trato equitativo y digno que deben recibir los usuarios de un servicio, en la forma establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este sentido, tal como destacó en su oportunidad el autor De Castro y Bravo, considerado el autor español más relevante del siglo XX, en cuanto al área del derecho se refiere, puede hablarse de una crisis del contrato y de una mayor crisis de la autonomía de la voluntad, las cuales se han convertido en un lugar común, frase que no puede ser lamentada cuando se trata de justificar por medio de ella la implementación de medidas que limitan el ámbito de la autonomía, para conservar el principio sustantivo de este principio. Así, debe recordarse que el carácter “sagrado” que se atribuye al contrato descansa en los presupuestos de una contratación libre y entre personas iguales; mientras sirva para el “libre desenvolvimiento de la personalidad”. No obstante ello, puede calificarse como degradación o abuso pretender amparar bajo el nombre de libertad de contratación los pactos que se confeccionan e imponen al dictado con el propósito de aumentar la posición de la parte que se encuentra en posición de primacía, por lo que, para evitarlo, se ponen límites a la autonomía de la voluntad, en salvaguarda de los derechos de la persona sobre la cual puede recaer la desigualdad (Vid. De Castro y Bravo, Federico. “Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las Leyes”. Madrid: Cuadernos Civitas, Segunda Edición, 1987. p. 82)”. (Destacado del Original).
Contratos de Adhesión.
Precisado lo anterior, advierte este Órgano Jurisdiccional que del examen del “Contrato Único de Servicios celebrado entre el Banco Mercantil y el denunciante, mediante el cual se apertura la cuenta corriente Nº 0105-0020-63-1020-53285-8” (Folios Doscientos Sesenta y Cinco -265- al Doscientos Ochenta y Cuatro -28- del expediente judicial), se observa que dicho contrato reúne las características de los denominados “contratos de adhesión”, en los cuales queda excluida cualquier posibilidad de debate o dialéctica entre las partes, pues las cláusulas son previamente determinadas por uno sólo de los contratantes, de modo que el otro contratante se limita a aceptar cuanto ha sido establecido por el primero (Vid. Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia Número 962, de fecha 1° de julio de 2003, caso: Soluciones Técnicas Integrales, C.A.), en contraposición a lo que sucede en los contratos típicos u ordinarios, donde las partes pueden convenir, discutir y acordar el contenido mismo del contrato, así como de las obligaciones contraídas, existiendo la posibilidad para ellas de hacer reserva de ciertas cláusulas.
Así, el artículo 18 de la entonces vigente Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, establecía expresamente que por contrato de adhesión podría entenderse “aquél cuyas cláusulas hayan sido aprobadas por la autoridad competente o establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios sin que el consumidor pudiera discutir o modificar su contenido”, especificando que, en tales casos, “la inserción de otras cláusulas en el contrato no altera la naturaleza descrita de contrato de adhesión”. El contrato suscrito en cuestión es un auténtico contrato de adhesión en los términos legales.
En este sentido, resulta oportuno destacar que en la actualidad la contratación en masa constituye una de las características más significativas de la sociedad, erigiéndose en instrumento inseparable de la actividad empresarial. Así, su empleo ha surgido por exigencias de la economía, cuando a la producción a gran escala sigue la negociación uniforme y repetitiva, extendiendo el crédito y el consumo a sectores de la población con menos recursos económicos. En esta conformación del mercado confluyen intereses generales y particulares, colectivos y de los contratantes.
En esta etapa, las empresas recurren a los llamados contratos de adhesión, de escueto diseño y rápida conclusión, que permiten una cierta uniformidad y economía, de tiempo y coste. Así, tal como se precisó con anterioridad, la particularidad de este tipo de actuaciones se encuentra en que la contratación en serie, característica de la actividad comercial, obliga a la redacción de contratos-tipo con un contenido generalmente uniforme, predispuesto y rígido. En estos casos, el consumidor si quiere adquirir el bien o recibir el servicio no tiene otra posibilidad, en dichos contratos de adhesión, que adherirse al contrato redactado por el proveedor, el cual con frecuencia se aprovecha de su condición de parte fuerte en la relación para introducir cláusulas abusivas.
De este modo, se entiende que este tipo de contratación ha surgido en el marco de la economía de mercado, con el propósito de simplificar la contratación, ahorrar tiempo en la negociación y unificar el sentido interpretativo de las estipulaciones, sirviendo a la rápida circulación de bienes. Se crea así una categoría de contratos tipos caracterizados por el hecho de que su contenido queda determinado por una de las partes o bien por un tercero ajeno al contrato al que los contratantes se someten (Vid. Rivero Alemán, Santiago. “Crédito, Consumo y Comercio Electrónico”. Navarra: Editorial Aranzadi, 2002. p. 132).
Su empleo en los contratos bancarios viene influido, además, por condicionamiento de tipo económico y de organización empresarial, cuales son: i) la reducción y conocimiento anticipado de costes en la contratación, que permite automatizar el proceso de negociación y formalización una vez puestos de acuerdo en la retribución, plazo y cuotas de amortización; ii) la facilidad de la división de tareas y uniformización de los contratos negociados por las distintas agencias o sucursales; iii) la mejor coordinación en el seno de la propia empresa bancaria, reduciendo o eliminando la necesidad masiva de contactos entre los departamentos comerciales y los jurídicos.
En general, se utilizan cláusulas predispuestas por los empresarios, las cuales habrán de someterse a los principios de buena fe, equidad y justo equilibrio de prestaciones, con ausencia de fraude de ley y de abuso de derecho. Además, en materia de consumo se produce la ampliación del concepto de orden público en detrimento de la autonomía y libertad de pactos.
Otra expresión que suele utilizarse para aludir al mismo fenómeno contractual es la de condiciones generales de contratación. En realidad, un contrato de adhesión es básicamente un contrato celebrado sobre la base de unas condiciones generales prerredactadas. Quizá existe una diferencia de matiz, y es que mientras con éstas se subraya el aspecto de su predisposición por una de las partes, la expresión contrato de adhesión parece centrarse más en la otra parte, es decir, aquella a la que se le impone su contenido. No obstante esto, podría sostener entonces que los contratos de adhesión no son más que contratos que contienen condiciones generales, de manera que, no hay diferencia relevante entre condiciones generales de contratación y contratos de adhesión.
En este sentido, entonces puede considerarse como condiciones generales de contratación las cláusulas predispuestas, cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes (en caso de contrato de consumo, necesariamente el profesional), con independencia de la autoría material de la misma (puede ser las Condiciones de una Asociación Empresarial), de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos, y aunque alguno de sus elementos hayan sido negociado. Por tanto, han de reunir tres características, a saber: predisposición, uniformidad (lo que es igual a generalidad) y rigidez (o imposición).
Dentro de este contexto se puede afirmar con carácter general que la contratación bancaria se materializa mediante los contratos en serie, concluidos mediante la adhesión por parte del cliente a las condiciones contractuales predispuestas por el banco. Éste, mediante condiciones generales rígidas y uniformes, trata de racionalizar al máximo sus relaciones con las clientelas. Esta técnica contractual, tal como se ha advertido con anterioridad, puede implicar graves formas de restricción de la libertad de la clientela en general y a los usuarios de los servicios bancarios, en particular.
En este sentido, se destaca que De Castro, invocando a Garrigues en su obra Contratos Bancarios, señalando que: una definición, que no se puede tachar de parcial, se describen las condiciones generales de los contratos bancarios como: “un marco dibujado a gusto del Banco y precisamente para conseguir descargar sobre el cliente todos los hechos que puedan originar daño o responsabilidad”. (Vid. De Castro y Bravo, Federico. “Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las leyes”. Madrid: Cuadernos Civitas, 1985. p. 13).
La utilización de condiciones generales por los bancos en sus relaciones con la clientela, conlleva el riesgo de que se le imponga a la parte débil cláusulas inicuas o vejatorias, sin que exista la efectiva posibilidad por parte de ésta de eludir su aplicación, quedando en situación de desequilibrio frente a la parte predisponente.
De manera que, si bien se ha sostenido que las condiciones generales cumplen la función de dotar de mayor seguridad al tráfico jurídico, regulando de forma prolija y detallada las recíprocas prestaciones de las partes, eliminando, con ello, las incertidumbres y dudas, así como las posibles controversias que pudiera suscitar la aplicación y ejecución de los contratos, reduciendo el número de litigios y los costes a ellos asociados; no por ello debe soslayarse un hecho que sí parece evidente, como lo muestra la realidad actual, pues, sucede que en dichos contratos, debe estar presente los legítimos derechos e intereses del usuario o cliente de la institución bancaria, que representan un elemento de protección tan dignos, si no más, que los del propio banco, ya que éste último, mediante la inserción de cláusulas particularmente ventajosas, exclusión de responsabilidad, pacto de liquidez, repercusión en los gastos, etc., pretenderá conseguir la mayor seguridad en sus relaciones contractuales y defensa de sus intereses económicos, quedando por ello disminuidos los intereses de los usuarios que desean la prestación del servicio, verificándose con ello una auténtica desigualdad en la contratación. (Vid. Martínez de Salazar Bascuñana, Lucio. “Cláusulas de vencimiento anticipado y cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad en los contratos bancarios concluidos mediante condiciones generales”. /EN/ “Protección de los particulares frente a las malas prácticas bancarias”. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, Estudios de Derecho Judicial 55, 2005. p. 153).
De esta forma, frente a las ventajas que pueden señalarse del empleo de los contratos de adhesión, pueden anteponerse concretas desventajas que el uso de tales contratos comportarían para los consumidores y los usuarios que se ven impelidos, en tanto pretendan adquirir un producto o beneficiarse de un servicio determinado, a la suscripción de tales contratos, pues los mismos pueden presentarse como vehículo que da lugar a excesos y a prácticas abusivas, vejatorias o injustas, que podrían llegar a vulnerar los derechos e intereses de los consumidores.
Así, la utilización de este tipo de contratos de adhesión, ha conllevado incluso a considerar, entre los aspectos desfavorables, la posible desaparición de la libertad contractual devenida de la redacción unilateral del contrato por una de las partes, unido a ciertas desventajas en la formación de voluntad debido a su ambigüedad, formato de letra apenas visible o porque no se entrega copia al adherente.
Toda esta realidad, ha conllevado al extremo de sensibilizar al legislador en la elaboración de reglas para el control de los contratos de adhesión, a través de medios legislativos, administrativos, de autocontrol y judiciales; extendiendo los supuestos de control fundados en el orden público, la moral y la costumbre de la época.
Es por esto que, frente a tales realidades, debe considerarse reforzada la especial tutela que deben brindarse a los consumidores o usuarios que contratan la adquisición de bienes o servicios formalizados por medio de cláusulas generales de contratación, a los fines de proteger sus derechos, en el entendido que, dichas condiciones generales podrían resultar contrarias a la buena fe y a las buenas costumbres o constituir un abuso de derecho, debiendo advertirse igualmente que por medios de ellas, como elemento más frecuente y más fácil de diagnosticar, se pretenderá contener, oculta o abiertamente, la renuncia de ciertas leyes.
En este sentido, las estipulaciones que pretendan alcanzar tal propósito, debe entenderse como auténticas cláusulas abusivas, concepto que se utiliza para justificar el control sustancial del contrato cuando existen cláusulas predispuestas que han sido impuestas al consumidor y su contenido favorece especialmente al presdisponente. En atención a ello, debe tenerse en consideración que el parámetro que define el desequilibrio entre las partes no es la desigualdad económica, sino que hay que orientarlo hacia la superioridad funcional que ostenta el predisponente, de manera que es la inexistencia de negociación individual, unida a un funcionamiento defectuoso del mercado, lo que permite al predisponente disfrutar de unos términos más favorables en sus relaciones con el adherente, por lo que, las exoneraciones de responsabilidad, o las condiciones que pretendan ser impuestas a los consumidores en detrimentos de sus derechos, deben consideradas, entonces, como verdaderas cláusulas abusivas.
Cláusulas abusivas.
Así, esta Corte comparte la definición de “cláusulas abusivas” expuesta por el autor Rivero Alemán, en cual las define como “(…) las previamente redactadas que no han sido objeto de negociación por separado, sino impuestas al consumidor que no ha podido influir en su contenido y al que le causan un desequilibrio importante en sus derechos y obligaciones; o bien implica una ejecución del contrato significativamente diferente de lo que de éste pudiera legítimamente esperarse (…)” (Vid. Rivero Alemán, Santiago “Disciplina del Crédito Bancario y Protección del Consumidor”. Editorial Aranzadi. Pamplona, 1995. Pág. 274). (Destacado de esta Corte).
De esta forma, ocurrirá algunas veces que de una simple lectura de las condiciones generales insertas en los formularios bancarios, se percibirá la idea de que las entidades de crédito tratan de exonerar o limitar lo más posible su responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones que les incumbe.
En este orden de ideas, en su oportunidad destacó el Profesor De Castro y Bravo, que “[la] historia no se repite, sí los artificios (…) un grupo social poderoso [es este caso, los prestadores de un servicio] emplean la forma de contrato para aumentar su poder, desplazar el Derecho legislativo, crear nuevas normas e imponer una jurisdicción a su servicio [destacando que] las cláusulas de exoneración pueden ser impugnadas por varios motivos; cuando el resultado a que se llegue choque gravemente con los principios de justicia conmutativa o con la buena fe (resolviendo según aconseje la justicia y la equidad al caso concreto); cuando se deje prácticamente al arbitrio de una de las partes el cumplimiento de la prestación principal, y en el caso de que uno de los contratantes se desprenda simplemente de las acciones o excepciones que le correspondan (…) la agravación de las responsabilidad impuesta al cliente y la exoneración de responsabilidad concedida al empresario, no pueden resultar por la especialidad del contrato concertado y hacen que, normalmente se les pueda calificar como renuncia de leyes y, en consecuencia, como cláusulas nulas” (Vid. De Castro y Bravo, Federico. “Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las Leyes”. Madrid: Cuadernos Civitas, 1987. p. 78). (Destacado de esta Corte).
En este sentido, advierte esta Corte que el artículo 21 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario expresaba que “no producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones en los contratos de adhesión que: 1. Otorguen a una de las partes la facultad de resolver a su solo arbitrio el contrato, salvo cuando ella se conceda al comprador en las modalidades por correo, a domicilio o por muestrario; 2. Establezcan incrementos de precio por servicio, accesorios, aplazamientos, recargos o indemnizaciones, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y estén expresadas con la debida claridad y separación; 3. Hagan responsable al consumidor o al usuario por deficiencias, omisiones o errores del proveedor; 4. Priven al consumidor o al usuario de su derecho a resarcimiento frente a deficiencias que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio; 5. Estén redactados en términos tan vagos o imprecisos; o no impresos en caracteres legibles, visibles y destacados que faciliten su comprensión”. (Negritas de esta Corte).
Ello así, deduce esta Corte entonces que la justicia, el orden público y la buena fe han de considerarse como conceptos delimitadores de las buenas o malas prácticas en materia de contratación de consumidores y usuarios. En este sentido, se observa que la Constitución, en el referido artículo 117, incorporó la obligación de “trato equitativo y digno” al consumidor y usuario como elemento de ponderación de intereses entre estos y sus proveedores.
Por su parte, el Código Civil, aplicable a título supletorio a esta materia, por remisión expresa del artículo 88 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, en su artículo 1.160 dispone que: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a toda las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la ley”. Así, la justicia, la equidad, el orden público y la buena fe, entre otros, constituyen sin duda conceptos jurídicos indeterminados que el operador jurídico deberá utilizar, en todo momento, como elementos de ponderación de intereses entre consumidores y usuarios y proveedores, considerando las circunstancias particulares del caso, y atendiendo a la realidad social vigente.
En síntesis, en atención a las disposiciones legales vigentes, las cuales desarrollan el enunciado constitucional que pretende erigir auténticas normas de derecho público que actúen en función de la protección de los consumidores y de los usuarios, puede este Órgano Jurisdiccional señalar que el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cumple el papel de cláusula general que tienen por objeto prevenir que el contenido de los contratos de adhesión no contravengan los principios de justicia, orden público y buena fe, con exclusión de las situaciones abusivas.
Esta disposición, a juicio de esta Corte, viene a concretar la obligación de trato equitativo y digno que impone la Constitución, lo cual, a modo de consecuencia inmediata, lleva necesariamente también al justo equilibrio de las prestaciones, por cuanto si no existe equilibrio existe abuso o desproporción, que operaría como causa de nulidad de la cláusula o estipulación en cuestión.
En efecto, en criterio de esta Corte, el trato equitativo y digno y el debido respeto a los principios de justicia, orden público y buena fe se contraviene en estos contratos cuando no existe un debido equilibrio de prestaciones o cuando el proveedor ejerza sus derechos de manera abusiva, en detrimento de los intereses económicos y sociales de consumidores y usuarios.
Este principio está llamado a prestar importantes servicios en el contexto de la parte débil en determinados contratos y en desarrollo del principio de protección de los consumidores y usuarios.
Ahora bien, observa esta Corte que a lo largo del Recurso presentado por la representación judicial de la sociedad mercantil recurrente, la misma insiste en que dado lo previsto en el contrato celebrado, el Instituto recurrido debió apreciar que el denunciante “(…) era responsable por la guarda y custodio de los cheques entregados por la institución financiera para movilizar los fondos depositados en su cuenta corriente (…), pues ante el incumplimiento de este deber, sería personalmente responsable ante Mercantil por la indebida utilización de sus cheques”, encontrando así, en su criterio, un eximente de responsabilidad por su actuación. (Negritas del Original).
Ello así, del mencionado contrato se desprende, particularmente de la cláusula quinta que, dentro de las obligaciones de El Cliente, “Custodiar la chequera. EL CLIENTE será directamente responsable y sufrirá las consecuencias que pudieren resultar del extravío, pérdida o sustracción de la chequera o de uno o varios de los cheques contenidos en la misma. EL BANCO hace entrega de la chequera bajo la confianza y comprendiendo que EL CLIENTE la custodiará y guardará cuidadosamente, y tomará las precauciones necesarias para evitar que terceros hagan uso de la misma”. De igual forma, en la cláusula sexta, se establece que “[en] caso de pérdida, extravío, sustracción o robo de la chequera o de uno o varios de los cheques que la integran, EL CLIENTE se obliga a notificar de inmediato a EL BANCO la ocurrencia del evento de que se trate (…). Hasta tanto no se produzca dicha notificación, EL BANCO no tendrá ningún tipo de responsabilidad por los perjuicios que se pudieran derivar para EL CLIENTE como consecuencia de la pérdida, extravío, sustracción o robo a que se refiere esta cláusula”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas y Mayúsculas del Original).
De lo anterior, se aprecia entonces unas cláusulas impuestas al usuario, a través de un contrato de adhesión de la cual se ha valido la entidad financiera prestadora del servicio a los fines de exonerarse de cualquier tipo de responsabilidad que podría devenirle como consecuencia de la guarda y custodia del dinero depositado en la cuenta corriente del denunciante, en el entendido que el banco quedaría libre de responsabilidad en caso de presentarse ante sus taquillas un cheque con la aparente firma del librador, lo cual conllevaría a considerar que, tratándose de una aparente omisión en el resguardo de dicho instrumento por parte del titular de la cuenta corriente, no podría recaer sobre la entidad financiera obligación alguna de verificar las características de los elementos empleados para complementar el mismo y ser diligente en el resguardo del dinero del titular de la cuenta.
Siendo esto así, debe esta Corte destacar los elementos que pueden constituir una efectiva protección de los intereses económicos y sociales del consumidor y usuario frente a las cláusulas contenidas en un contrato de adhesión.
En este sentido, se destaca que de la legislación se pueden establecer tres momentos diferentes en la tarea de hacer efectivo el control concreto del clausulado de un contrato de adhesión: el control de incorporación, el de interpretación y el de contenido. En el proceso de análisis de las cláusulas o estipulaciones se sigue la siguiente secuencia: el control de inclusión en primer lugar, para proceder luego a la interpretación conforme a los criterios o requisitos de la hermenéutica y, por último con arreglo a ellos, efectuar el control del contenido de la cláusula.
El operador jurídico que se encuentre en presencia de cláusulas generales que afecten a un consumidor, ha de plantearse la secuencia apuntada para determinar si las mismas han superado el control de inclusión y pueden ser integradas formando parte del contrato en sentido jurídico, en tarea previa a la interpretación; pues únicamente habrán de ser interpretados los pactos que se consideren parte del acto negocial, sin ser suficiente que el consumidor haya expresado su consentimiento para que pueda estimarse la validez de aquellas cláusulas que no reúnan ciertos y determinados requisitos en su redacción y plasmación.
La inclusión considera los requisitos que han de cumplir las condiciones generales para ser integradas en el contrato y, una vez superado éste, el control de contenido es el que concierne a la existencia de buena fe y justo equilibrio de las prestaciones exigibles, con rechazo de las cláusulas abusivas.
Control de incorporación.
Como se señaló anteriormente, el artículo 117 de la Constitución reconoce a todas las personas la “libertad de elección”, así como el derecho a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen. Por su parte, el artículo 6, numeral 2, de la entonces vigente Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995 establecía que son derechos de los consumidores y de los usuarios “La información adecuada sobre los diferentes bienes y servicios, con especificaciones de cantidad, peso, características, composición, calidad y precios, que les permita elegir conforme a sus deseos y necesidades”.
Los requisitos de incorporación tienen por objeto garantizar que el cliente consienta legítimamente. Su función primordial es hacerle saber de la existencia de condiciones aplicables al contrato y permitirle disponer de ellas durante la vida del mismo para que adapte su conducta (función de publicidad).
El dato que primero debe advertirse en los contratos de adhesión se refiere al consentimiento, pues se afirma que: “se consiente sobre lo conocido y entendido”. Muchas veces, por su complejidad, algunas cláusulas de los contratos de adhesión no pueden ser entendidas por los clientes. Faltaría, por tanto, en esos casos, un requisito esencial para que puedan formar parte del contenido del contrato (artículo 1141, ordinal 1° del Código Civil). En estos supuestos, se estaría ante una cuestión de hecho: averiguar si hubo o no tal consentimiento.
Al respecto, por una parte, se puede decir que no cabe suponer conocido por un comprador cualquiera, lo que requiere el estudio de un especialista. De otra parte, se alega que quien no se entera de las condiciones generales es culpable por negligente y que debe, por tanto, pechar con las consecuencias de su falta de diligencia. Dificultades que no se salvan con la cláusula por la que el cliente se declara enterado de todas y conforme con todas las disposiciones de las cláusulas generales, porque ella plantea a su vez la pregunta de si fue debidamente entendida y querida. (Vid. De Castro. Ob. cit. p. 60).
Se ha señalado también que la libertad, fundamento de la autonomía de la contratación, no existe verdaderamente en el consumidor, que ha de aceptar las cláusulas generales para obtener lo que necesita, obligado a ello por monopolio de hecho o de derecho, o bien porque todas las empresas del ramo las imponen. Este defecto, a pesar de su importancia, se considera en general insuficiente para la impugnación de las cláusulas, pues la coacción implícita que determina su aceptación no llega a ser uno de los vicios de la voluntad enumerados por la ley.
De allí que, para que unas cláusulas queden incorporadas al contrato válidamente han de estar redactadas con un mínimo de comprensibilidad y legibilidad. Estas reglas se aplican literalmente a los contratos que habitualmente se documentan por escrito y analógicamente a los contratos que habitualmente se celebran en forma oral, de manera que pueda afirmarse que el predisponente ha dado a conocer de forma suficiente la existencia y contenido de las condiciones generales.
Así, el artículo 19 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, establecía que “Los contratos de adhesión serán redactados en términos claros e impresos en caracteres visibles y legibles que faciliten su comprensión por el consumidor”; en tanto que el artículo 20 eiusdem expresamente establecía que “Las cláusulas que en los contratos de adhesión implicaren limitaciones a los derechos patrimoniales del consumidor, deberán ser impresas en caracteres destacados, que faciliten su inmediata y fácil comprensión”.
De esta forma, cualquier cláusula que no cumpliera con estos requisitos no puede entenderse válidamente incorporada al contrato de adhesión y, por lo tanto, ha de considerarse nula de pleno derecho. De acuerdo con la doctrina, tampoco quedarían incorporadas al contrato las denominadas cláusulas sorprendentes, es decir, aquellas que sean tan insólitas que al adherente no hubiera podido contar razonablemente con su existencia. Son tales aquellas cláusulas cuyo contenido contradice las expectativas que razonablemente se hubiera podido hacer el adherente atendiendo al tipo de contrato celebrado.
En conclusión, la conculcación de la buena fe contractual puede dar lugar a vicios contractuales del consentimiento, en tanto que es capaz de producir error excusable, como expresión del engaño producido a través de la publicidad, de una redacción contractual poco clara y ambigua o, incluso, por un sistema de venta agresivo dentro o fuera del establecimiento. En suma, estas transgresiones se sitúan más allá de la frontera que el ordenamiento jurídico ha de establecer en beneficio del común de sus ciudadanos y, en nuestro caso, del consumidor o usuario.
Control de interpretación.
Superado el control de inclusión previo, sigue la interpretación de las cláusulas generales que conforman el contrato de adhesión, lo que comporta el análisis de las mismas a partir de ciertas reglas o criterios. Así, en el ámbito de la interpretación de los contratos de adhesión, tiene especial importancia la regla contra proferentem por ser aplicable a todos los supuestos en los que la oscuridad o duda sea imputable de manera exclusiva a uno de los contratantes.
En efecto, frente al proveedor que redacta o impone las cláusulas se utiliza la antigua regla “contra proferentem” y, así, en la duda sobre el significado de dichas condiciones, la interpretación se hará de modo que no favorezca al proveedor, por ser la parte que ocasionó la oscuridad.
Además, es aplicable la llamada regla de la prevalencia del acuerdo individual sobre el general en caso de contradicción entre ambos. La regla se modificaría, sin embargo, en el caso de que el adherente sea un consumidor porque, en tal caso, el conflicto se resuelve aplicando la condición más favorable para el débil jurídico, con independencia de que sea la condición general o el acuerdo individual. Asimismo, en caso de contradicción entre dos cláusulas, la cuestión no debe resolverse a favor de aquella que sea más conforme con el tipo y la causa del contrato celebrado, sino se aplicará la regla contra proferentem, por ser la parte que ocasionó la contradicción.
Control de contenido.
Las cláusulas que hayan quedado válidamente incorporadas al contrato sólo son válidas si no se consideran como cláusulas abusivas, por ejemplo, aquellas que hagan responsable al consumidor o al usuario por deficiencias, omisiones o errores del proveedor, tal como lo establecía el artículo 21, numeral 3 de la entonces vigente Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.
En consideración de este Órgano Jurisdiccional, mayor alcance puede tener el control de contenido que se ejerza a través de la invocación de esta cláusula, como límite irrebasable de la legalidad de las estipulaciones de un contrato de adhesión. Podría llegarse con ella incluso a la eliminación de cláusulas que concedan ventajas injustificadas al proveedor. Esto último nos llevan irremisiblemente a la cuestión fundamental: cuándo una cláusula se considera abusiva.
Para determinar si una cláusula de un contrato de adhesión resulta conforme con esta garantía, el operador jurídico ha de analizar cada caso en concreto y, en especial, las siguientes circunstancias: en primer lugar, cuál sería la regulación aplicable al contrato en caso de no existir la cláusula, es decir, la que resultaría de la aplicación del derecho dispositivo, de los usos o de una valoración equilibrada de los intereses de ambos contratantes. En segundo lugar, comparar dicha regulación con la que resulta de la aplicación de la cláusula. Si existe una discrepancia entre ambas y tal discrepancia no está justificada por circunstancias generales (relativas al tipo de contrato celebrado) o particulares (relativas al contrato concreto), habrá de concluirse que la cláusula es abusiva y, por tanto, nula. Por tanto, buena fe significa conformidad de la cláusula con el reparto de riesgos recogido en el Derecho positivo o, a falta de éste, con el que resulta de una valoración equilibrada de los intereses de ambas partes.
Ahora bien, en este punto es menester revisar, como se dijo anteriormente, el tema de la existencia de límites inmanentes de la autonomía de la voluntad, pues resulta obvio que la mayoría de las veces las condiciones impuestas por el proveedor en un contrato de adhesión son incorporadas a éste con el consentimiento legítimo del usuario o consumidor; condiciones o cláusulas que incluyen frecuentemente la renuncia de ciertas leyes o derechos de éstos. En este sentido, considera esta Corte relevante traer a colación lo que la doctrina más calificada ha dicho al respecto:
Los Códigos de Comercio y Civil han mantenido la secular tradición que viene afirmando la importancia central del principio de la autonomía de la voluntad. Se reconoce a los participantes el poder de iniciativa para reglar a su conveniencia los propios asuntos y se pone a su disposición la fuerza coactiva del Estado para hacer cumplir lo por ellos establecido. Reflejo en la esfera del Derecho privado de las ideas de libertad e igualdad, los contratos que merecen la protección legal “han de ser libres y en ellos ha de imperar la justicia” y, a tal efecto, se excluyen “todos los privilegios o monopolios a favor de gremios, corporaciones o personas”; amplísima libertad para contratar, siempre “dentro de los principios eternos del Derecho y de la moral”. El principio de la libertad de contratación se defiende, desde el siglo XVIII, como derecho del hombre a desarrollar su personalidad y también como instrumento destructor de desigualdades, de los privilegios que trataban, hasta anquilosarle, el antiguo régimen. (Vid. De Castro y Bravo, Federico).
En este sentido, resulta oportuno destacar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español no parece mostrarse remisa en atribuirse el poder de vigilar la validez de las cláusulas contenidas en las condiciones generales y, en su caso, en declarar su ineficacia. Las ha fundado, según se nos dice, en la consideración de que, respecto de los efectos del contrato, “en la determinación de estos efectos, podrá el juez buscar el Derecho objetivo superior a la voluntad de las partes y que, en los contratos de adhesión el juez tiene un poder excepcional de interpretación” e incluso un poder de revisión para modificar el contrato en la parte injusta, doctrina muy a tono con el espíritu social que impregna gran parte de nuestra legislación. Así hay una serie de sentencias que han declarado la ineficacia de las cláusulas exonerando a los Bancos de responsabilidad por pagar cheques indebidamente y por entregar, del mismo modo, lo recibido en depósito. (Vid. De Castro y Bravo. Ob cit. p. 85 y sig.).
De lo dicho ha de deducirse que la invalidez de una cláusula puede darse lo mismo en el caso de estar contenida en un contrato ordinario que en el de encontrarse en un contrato de adhesión. La especialidad de los contratos de adhesión reside, en otra parte, en la peligrosidad intrínseca de este modo de proceder; pues, redactadas por una empresa o grupo de empresarios, es presumible se considere en ellas sólo el interés de éstos; prefabricadas, sin atender a ningún contrato concreto, quedan separadas, independizadas del contrato al que se les añada. Por todo ello, la agravación de responsabilidad impuesta al cliente y la exoneración de responsabilidades concedida al empresario, no pueden resultar justificadas por la especialidad del contrato concertado y hacen que, normalmente, se les pueda calificar como renuncia de leyes y, en su consecuencia, como cláusulas nulas.
Consecuencias de la ilicitud de las cláusulas abusivas.
Finalmente, será necesario tratar, aunque sea brevemente, la cuestión de si la nulidad de una cláusula arrastra consigo la nulidad de todo el contrato de que forma parte (“vitiatuir et vitiat”) o si, por el contrario, el contrato sigue siendo eficaz, aunque haya de serlo con la modificación de estimar como no puesta la cláusula (“pro scripta non habetur”) y como válido todo lo demás convenido (“vitiatur sed non vitiat”).
De no ser posible la integración por la aportación objetiva del juez que mantenga la duda de la existencia de la voluntad de la parte adherente en la continuidad del contrato, procederá la declaración de ineficacia total por iniquidad, supuesto éste no siempre conveniente para el consumidor que al pretender la nulidad de una cláusula, se encuentre con la invalidez de todo el contrato y perjudicado, más que beneficiado, por su acción.
Siendo ello así, el ámbito material de la nulidad viene determinado por el concepto de cláusula en sentido material. No cabe la nulidad parcial de una cláusula. De esta forma, el recurso a la buena fe significa valoración equilibrada (es decir, conforme con la valoración que realiza el legislador) de los intereses de las partes. Así, la nulidad total del contrato es absolutamente excepcional. Se trata de un supuesto de rescisión para los casos en los que no pueda exigirse al predisponente continuar vinculado al contrato tal como ha quedado tras la amputación de las cláusulas nulas y la integración de conformidad con el Derecho dispositivo.
De esta forma, la nulidad de la cláusula contractual como elemento que produzca o traiga aparejada la nulidad del contrato de adhesión en su totalidad, como se dijo, debe ser considerada como una situación excepcional, como elemento para proteger los demás derechos del consumidor reconocidos en la convención a la cual se ha adherido, de manera que la sola nulidad de una cláusula debe considerarse limitada en sus efectos, de forma que tal circunstancia no afecte al contrato en general.
En este sentido, se advierte que el abogado Carlos José Castillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo número 32.556, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil denunciante, presentó en fecha 24 de noviembre de 2004, denuncia en contra de la entidad bancaria de autos, afirmando que dicha institución financiera habría realizado el pago indebido “(…) de un Cheque Nº 43205925, correspondiente a su Cuenta Corriente Nº 0105-0020-63-1020-53285-8 por la cantidad de catorce millones setencientos (sic) sesenta y ocho mil exactos (Bs. 17.768.000,00) (…) sin verificar la emisión del mismo(…)”.
Respecto a este punto, en primer lugar se aprecia que el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, establecía expresamente que “Todo proveedor de bienes o servicios estará en la obligado a respetar los términos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, garantías, reservas o circunstancias, ofrecidas o convenidas con el consumidor o el usuario para la entrega del bien o la prestación del servicio. Si el proveedor incumpliere con las obligaciones antes mencionadas, el consumidor o usuario tendrá el derecho de desistir de la compra o de la contratación del servicio, quedando el proveedor obligado a reembolsarle el pago recibido”.
Por otra parte, se observa igualmente que el artículo 21 eiusdem expresamente establecía que “No producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones en los contratos de adhesión que: (…) 3. Hagan responsable al consumidor o al usuario por deficiencias, omisiones o errores del proveedor (…)”.
Ahora bien, a los fines de resolver la presente controversia, considera esta Corte que debe de partirse de una idea inicial, y es que un correcto cumplimiento de las condiciones inherentes al servicio bancario supone que, como lo señalara el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU) en el acto impugnado, los bancos deban de cumplir todas las actuaciones necesarias para el resguardo y seguridad del dinero que les confían los usuarios, adoptando y ejecutando medidas de seguridad suficientemente efectivas.
De esta forma, la institución financiera debe actuar con suma diligencia en las cantidades de dinero que le han sido colocadas bajo su guarda. Así lo ha acogido la doctrina de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia Número 134, de fecha 31 de enero de 2007, caso: Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal), al señalar que las entidades financieras deben de garantizar de manera efectiva la vigilancia del dinero y bienes que los clientes colocan bajo su custodia, implementando mecanismos de seguridad y control a prueba de errores.
En efecto, soluciones como la que ofrece el banco equivalen a trasladar exclusivamente al usuario la responsabilidad por una deficiencia esencialmente atribuible al banco, quien no puede a través de una cláusula contractual prerredactada relajar su obligación de custodia del dinero implementando mecanismos de seguridad y control a prueba de errores; estableciendo así en contra del usuario un reparto desequilibrado de los riesgos que ofrece la contratación del servicio y en las obligaciones. En criterio de esta Corte, dado que la obligación de custodia del dinero corresponde al banco en los términos expuestos, la responsabilidad en casos como el presente corresponderá en principio a la entidad financiera, a menos que se pueda demostrar que el fraude no se pudo haber cometido sino debido a una conducta dolosa o negligente imputable al usuario, en cuyo caso es el banco quien tiene la carga probatoria de demostrar la responsabilidad del cliente.
De esta forma, debe quedar claro que corresponde al banco en todo momento actuar diligentemente comprobando de manera minuciosa, bajo los elementos de seguridad necesarios para ello, los elementos que componen el título cambiario presentado antes sus taquillas, diligencias que debe extremarse en los cheques de elevada cuantía, incluso consultando al cliente cuando le surja alguna duda acerca de su autenticidad.
Así, se advierte que, por ejemplo, ante la presentación de un cheque cuya firma del librador pueda haber sido falsificada o alterado alguno de los elementos de dicho instrumento sin que, ante tales circunstancias, pueda considerarse como elemento de exoneración, la simple responsabilidad del titular de la cuenta en el resguardo y protección de los talonarios o cheques, pues ello no representa una circunstancia que facilite o conlleve a que la institución financiera pueda desprenderse de ejercer sus medidas para resguardar el dinero depositado.
De manera que, como se aprecia, corresponde a la institución financiera emplear de manera sistemática, efectivos y oportunos mecanismos de seguridad, con la finalidad de proteger al cliente que deposita en ella no sólo su dinero sino también su confianza, los cuales deben extremarse en casos de que se presenten en taquilla cheques por elevadas cantidades de dinero.
Así las cosas, se aprecia que las mencionadas cláusulas contractuales han pretendido exonerar de responsabilidad a la entidad financiera recurrente, en cuanto a su obligación de resguardar el dinero depositado en la cuenta corriente de la sociedad mercantil Inversiones 2163, C.A., pues, por una parte, no han existidos parámetros objetivos a los fines de determinar el criterio bajo el cual pudo considerarse razonablemente similar o coincidente en sus rasgos generales la firma colocada en el cheque presentado ante la taquilla correspondiente, respecto del facsímil de firmas en el que aparecen las firmas autorizadas.
De manera que, en atención a las consideraciones antes realizadas, las cláusulas contractuales antes especificadas constituyen disposiciones sobre las cuales la sociedad mercantil Banco Mercantil C.A., Banco Universal, ha pretendido exonerarse de su responsabilidad en el pago de un cheque librado en contra de la cuenta corriente de la sociedad mercantil denunciante y frente al cual ha debido la mencionada institución financiera extremar en sus diligencias a los fines de cumplir con sus obligaciones previamente adquiridas en el resguardo del dinero depositado en dicha cuenta corriente.
En este sentido, no se puede considerar que la sola presentación en taquilla de un cheque que en apariencia guarde similitud con los datos del titular de la cuenta, en especial con la firma autorizada e incluida en los registros de la institución financiera, constituyan elementos que por sí solos representen una actitud negligente del librador en la protección y custodia de los talonarios del cheque, por lo que, alegando la plena aplicación de las cláusulas antes referidas, mal podría el banco exonerarse de responsabilidad y quedar exento de su obligación de colocar especial diligencia al momento de abonar el documento bancario en la cuenta de su titular. Por el contrario debe considerarse que siempre está presente la actuación de la institución financiera, y de sus dependientes, de comprobar los requisitos intrínsecos del cheque, así como la identificación del librador y del tenedor que los presenta al cobro.
De esta forma, al banco le incumbe la obligación de examinar atentamente si el cheque está correctamente emitido y si cumple todos y cada uno de los requisitos que lo conforman, en especial, estas actuaciones deben ser extremadas si la suma que se ordena pagar presenta especiales signos que harían presumir su alteración o falsificación.
En este sentido, podría afirmarse que la sola alegación de la cláusula contractual antes especificada, que como se recordará impone al titular la cuenta la única responsabilidad de custodiar la chequera y los cheques contenidos en ella, ante circunstancias concretas como la analizada en el casos de autos, impondría al usuario un deber de diligencia muy riguroso, máxime si como contrapartida a su incumplimiento se pretenda el banco exonerar de su responsabilidad de cumplir con las diligencias antes especificadas, alegando entonces que el instrumento cambiario no fue correctamente custodiado y que, por ello, no existe responsabilidad de su parte.
Ello así, no se podría imputar al usuario del servicio el posible daño que se pueda producir en los supuestos en que se verifique el pago de un cheque, si previamente la institución financiera no emprende su obligaciones a los fines de constatar la veracidad del mismo, pues no se puede considerar que el simple hecho de haber sido presentado en taquilla represente una prueba de la actuación negligente del librador en la custodia del mismo, si no se acompaña de otros elementos objetivos que corroboren dicha actuación.
De esta manera, debe tenerse en consideración que, de manera similar a como sucede en el contrato de depósito oneroso, regulado en el artículo 1.250 y siguientes del Código Civil venezolano vigente, el banco actúa como consecuencia de haber recibido una cantidad de dinero determinada bajo la obligación de guardarla y restituirla al titular de la cuenta corriente, por lo que debe actuar con la debida diligencia en guarda y protección del dinero que ha sido otorgado para guardarlo.
Por lo tanto, en atención al contenido de las cláusulas contractuales antes señaladas, no podría entenderse que existe una exención de responsabilidad del banco por considerarse que el titular de la cuenta corriente no ha cumplido con su obligación de resguardar efectivamente las chequeras que han sido otorgadas, pues si ésta pretendiera ser la argumentación de la institución financiera para librarse de responsabilidad, en tales casos se colocaría de su lado la carga de prueba, debiendo por ello demostrar que, en efecto, el cliente ha sido negligente en la custodia de los títulos cambiarios.
Ante tales circunstancias, se observa entonces que, en el caso de autos, la sociedad mercantil recurrente invocando las cláusulas quinta y sexta del Contrato Único de Servicio, pretende exonerarse de su responsabilidad, por lo que, ante tal circunstancia, se recuerda que el antes citado artículo 21 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario establecía expresamente que “No producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones en los contratos de adhesión que: (…) 3. Hagan responsable al consumidor o al usuario por deficiencias, omisiones o errores del proveedor (…)”.
Como se puede apreciar, las cláusulas contractuales analizadas se presentan, en consideración de esta Corte, como cláusulas abusivas por cuanto las mismas, siendo previamente redactadas y que, asimismo, no han sido objeto de negociación por separado, pretendió serle impuesta la sociedad mercantil usuaria del servicio sin que haya podido incluir en su contenido, causándole un desequilibrio importante en sus derechos e intereses. Siendo ello así, bajo la especial consideración de cláusulas abusiva debe ser tratada de acuerdo a las disposiciones contenidas en las reglas legales vigentes para el momento en que se verificaron los hechos.
De allí que, como antes señalamos, a tenor del artículo 21 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario se consideraba sin efecto cualquier cláusula o estipulación incluida en un contrato de adhesión que hiciera responsable al consumidor o al usuario por deficiencias, omisiones o errores del proveedor. En materia de contratos bancarios, podríamos señalar que sería nula cualquier cláusula que trasladara la responsabilidad al usuario por deficiencias del banco en el cumplimiento de implementar mecanismos de seguridad y control a prueba de errores a fin de garantizar de manera efectiva la vigilancia del dinero que los clientes colocan bajo su custodia. Así, en criterio de esta Corte, en casos como el que aquí nos ocupa, donde fue denunciada la sustracción de una suma de dinero de la cuenta corriente de la sociedad mercantil Inversiones 2163, C.A., la entidad financiera no podría eludir su responsabilidad basándose en que la firma del cheque presentado a taquilla “se advierte su similitud” con las firmas registradas en el aludido facsímil de firmas.
Siendo ello así, respecto a la responsabilidad del banco por haber pagado un cheque presuntamente falsificado, debe observarse por una parte que la actividad bancaria entraña riesgos naturales que deben ser asumidos por quien la ejerce profesionalmente, esto es, quien de manera reiterada, publica y masiva, se beneficia con los resultados de la misma. Si el banco tiene como negocio manejar los dineros ajenos, si como consecuencia de los depósitos constituidos surge un crédito a favor del titular de la cuente y si, finalmente, la obligación primaria de la institución crediticia es reembolsar a ese titular los dineros en la forma en que lo indique y a favor de quien él establezca, es evidente que el riesgo derivado de una eventual suplantación de un cheque, etc.; no puede perjudicar a ese titular, sino que debe asumirse por el banco, por ser este quien puede asumir las medidas necesarias para resguardar el dinero del depositante.
Por otra parte, se podría establecer una calificación subjetiva enderezada a precisar en qué condiciones pudo el banco apreciar una probable falsificación o adulteración de un cheque presentado ante la taquilla y en qué medida el titular de la cuenta contribuyó por su culpa a la existencia de falsificación. En otras palabras, la conducta de las partes frente a las circunstancias de hecho en que se produce el pago o sus antecedentes, es determinante para evaluar la eventual responsabilidad.
Bajo este parámetro, entonces, por aplicación de principios generales de responsabilidad, el establecimiento de culpa a cargo de una de las partes puede llevar a responsabilidad integral de la misma o la eventual presencia de culpas compartidas puede traducirse en una repartición de la responsabilidad que, a su turno, conduce a una repartición proporcional de los perjuicios pecuniarios sufridos. En todo caso el principio general, aún dentro de esta teoría, sigue siendo que el banco es responsable por el pago de un cheque falso o cuya cantidad se haya alterado. Por consiguiente, corresponde al banco probar que hubo dolo o culpa del titular de la cuenta corriente en el resguardo de los cheques y que, como consecuencia de ello, se habría verificado el cobro del cheque. (Rodríguez Azuero, Sergio. “Contratos Bancarios. Su significación en América Latina”. Bogotá: Biblioteca Felaban, Tercera Edición, 1985. p. 195).
Visto de otra manera, ante la reclamación del cliente debe el banco asumir la responsabilidad que derive del riesgo profesional y de la negligencia propia y de sus dependientes, por lo que basta presentar el cheque con base en cuyo pago procedió el banco a cargarlo a la cuenta de su cliente, ante lo cual éste deberá denunciar oportunamente la existencia de una falsificación o adulteración, siendo responsable la institución financiera en los casos en que, por ejemplo tal pago se haya verificado por complicidad interna de sus dependientes, en atención a las disposiciones generales contenidas en el artículo 1.191 del Código Civil venezolano vigente, relativas a la responsabilidad de los dueños, principales y directores por los daños causados por sus sirvientes y dependientes. No obstante lo anterior, para eximirse de responsabilidad, el banco debe estar en condiciones de probar la culpa o el dolo del titular, tomando en consideración que en tales casos el banco asumirá la carga de la prueba, a los fines de demostrar que ha existido por parte del titular de la cuenta corriente una posible negligencia en el resguardo de los cheques o chequeras, así como una posible actitud dolosa de su parte, casos en los cuales no podría obligarse a la institución financiera de que se trate asumir la obligación de reparar los daños ocasionados.
De esta forma, la conclusión a la cual puede arribarse es que no resulta procedente la denuncia esgrimida por la recurrente al señalar que la Administración no valoró ni tomó en cuenta las pruebas aportadas por ella en la fase del procedimiento administrativo, pues: las cláusulas quinta y sexta del referido contrato, sobre la cual se erige la defensa de la entidad bancaria recurrente para excusar su responsabilidad en el retiro de fondos a través del cheque sustraído, no podría producir efectos válidos por ser una cláusula abusiva y exonerativa de responsabilidad hacia la entidad bancaria; y, por otra parte, ii) no se desprende de autos que la parte recurrente haya demostrado que existió falta de diligencia o dolo por parte de los autorizados para el manejo de la aludida cuenta corriente, respecto del resguardo del cheque que fue presentado ante la taquilla del Banco Mercantil, C.A., Banco Universal, por lo que no podría excusarse en tales cláusulas para, como se dijo, librarse de su responsabilidad de actuar diligentemente en la obligación de examinar atentamente si el cheque se encontraba correctamente emitido, en especial la comparación de la firma colocada en el mismo y con la previamente autorizada y que reposaba en sus registros.
En consecuencia de lo anterior, esta Corte desecha el argumento de esgrimido por la representación judicial de la entidad bancaria recurrente, en relación al vicio de falso supuesto de hecho en el que, a su juicio, incurrió el ente recurrido, siendo que consideró que la referida sociedad mercantil, no cumplió con los parámetros de seguridad necesarios, al momento de entregar la cantidad indicada en el cheque presentado. Así decide.
En otro orden de ideas, la representación judicial de la sociedad mercantil recurrente alega la violación al principio de presunción de inocencia, al principio de culpabilidad y la inversión de la carga de la prueba.
Al respecto señalan que “[la] Resolución Recurrida (…), violó el principio de presunción de inocencia, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución vigente, dado que al ratificar el Acto Sancionatorio, no logró demostrar que en efecto Mercantil haya incurrido en violación a la LPCU (sic) y aún así, le impuso sanción sin prueba alguna y, por ende, presumiendo su culpabilidad”. (…) En concreto, la Resolución Recurrida invirtió la carga de la prueba bajo la errónea consideración que en los procedimientos iniciados a instancia de parte, la Administración no tiene la carga de probar, debiendo solo aplicar el principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 8 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Que “(…) [correspondió] al INDECU (sic) demostrar no sólo que el banco entregó unos fondos con fundamento en un cheque inválido, sino además, que en [este] caso [hubo] un incumplimiento culposo del contrato celebrado con la denunciante, pues la norma del artículo 92 de LPCU (sic) sólo [era] de aplicación a incumplimientos contractuales culposos imputables al proveedor”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
De igual forma, destacaron que la aludida resolución, era violatoria del principio de culpabilidad en materia sancionatoria, “(…) toda vez que se pretende sancionar a Mercantil, aún cuando es evidente que esa institución financiera actuó conforme al contrato único de prestación de servicios y, en especial, al artículo 35 de la LGB (sic) (…)”. Estimaron, que “(…) se ha violado el principio de culpabilidad con atención a dos circunstancias concretas pues: la primera se refiere al cabal cumplimiento del contrato único de servicios y al artículo 35 de la LGB (sic) que impone a la institución financiera la obligación de pago de los cheques presentados. La segunda que se concreta en la presunción de veracidad de las firmas contenidas en el cheque hasta que no se compruebe lo contrario, más si estas se comparan favorablemente. (…) [Ese] órgano administrativo ha incurrido en tan grave vicio de inconstitucionalidad, toda vez que la Resolución Recurrida ha ignorando (sic) que Mercantil demostró que el denunciante conoció el contrato y en, consecuencia, la obligación que le correspondía de custodiar diligentemente los cheques entregados, y demostró que las firmas del cheque se asemejaban a las contenidas en el registro del facsímil de firmas y, que en todo caso, nunca existió prueba alguna que demostrara lo contrario, para proceder a sancionar indebidamente a Mercantil”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Por su parte, la representante del Ministerio señaló que “(…) la sociedad mercantil BANCO MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, no actuó como un buen padre de familia al resguardar de forma segura el dinero dejado a su custodia ya que debió haber realizado las acciones correspondientes que le permitieran verificar que efectivamente el cheque cuestionado estaba siendo cobrado en forma indebida realizando al menos una llamada telefónica de verificación al titular del mismo, más aún siendo como se señaló anteriormente de un monto tan elevado, lo cual es ajeno al conocimiento del contrato único de prestación de servicios. Por la anterior es forzoso para el Ministerio Público desechar el vicio denunciado”. (Negritas y Mayúsculas del Original).
Que “(…) se constató que en el presente caso la sociedad mercantil Banco Mercantil C.A., Banco Universal., inició el procedimiento que culminó con la sanción cuestionada, concediéndosele la oportunidad de formular su defensa en el escrito de descargos, así como ejercieron oportunamente los recursos de reconsideración y jerárquico. El Ministerio Público puede apreciar que de los recaudos traídos al expediente administrativo por parte de los apoderados judiciales de BANCO MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, se pudo constatar que efectivamente el banco no fue suficientemente diligente en el proceso de verificación de los datos y la firma contenida en el cheque denunciado (…), ya que no se aprecia que la Institución Bancaria halla (sic) realizado todos los pasos necesarios para comprobar efectivamente la emisión del cheque, por ejemplo la realización de una llamada telefónica a la empresa titular del cheque, y mas (sic) aún si el mismo es por un monto de esa importancia”, razón por la cual, “(…) resulta forzoso y evidente para el Ministerio Público que el INDECU (sic), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) no invirtió la carga de la prueba, por lo que necesariamente debe desestimar la denuncia realizada”. (Negritas y Mayúsculas del Original).
Ahora bien, debe señalar esta Corte que la presunción de inocencia es entendida como el derecho que tiene toda persona de ser considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario, el cual, formando parte de los derechos, principios y garantías que son inmanentes al debido proceso, que la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 49 a favor de todos los ciudadanos, exige en consecuencia, que tanto los órganos judiciales como los de naturaleza administrativa deban ajustar sus actuaciones a lo largo de todo el procedimiento de que se trate, de tal modo que ponga de manifiesto el acatamiento o respeto del mismo. (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 00686, del 8 de mayo de 2003, caso: Petroquímica de Venezuela S.A.).
En esos términos se consagra el derecho a la presunción de inocencia, cuyo contenido abarca tanto lo relativo a la prueba y a la carga probatoria, como lo concerniente al tratamiento general dirigido al imputado a lo largo del procedimiento. Por tal razón, la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de las pretensiones sancionadoras de la Administración, recae exclusivamente sobre ésta, y sólo puede entenderse como prueba la practicada durante un procedimiento, bajo la intermediación del órgano decisor y la observancia del principio de contradicción. De manera que la violación al aludido derecho se produciría cuando del acto de que se trate se desprenda una conducta que juzgue o precalifique como “culpable” al investigado, sin que tal conclusión haya sido precedida del debido procedimiento, en el cual se le permita al particular la oportunidad de desvirtuar los hechos imputados. (Vid. Sentencia de esta Corte número 2010-818 de fecha 9 de junio de 2010, caso: Mercantil, C.A., Banco Universal vs Instituto para la Defensa y Educación del Usuario).
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que, la presunción de inocencia de la persona investigada abarca cualquier etapa del procedimiento de naturaleza sancionatoria tanto en el orden administrativo como judicial, por lo que debe darse al sometido a procedimiento sancionador la consideración y el trato de no partícipe o autor en los hechos que se le imputan (Vid. Sentencia del 7 de agosto de 2001, caso: Alfredo Esquivar Villarroel vs. Contraloría Interna de la C.A. de Administración y Fomento Eléctrico).
Ahora bien, es constante la doctrina vigente que exige, que para destruir la presunción de inocencia debe darse cabida a una actividad probatoria suficiente, que acreditada adecuadamente y pueda considerarse de cargo, y no en meras conjeturas o sospechas, explicite motivadamente, o pueda deducirse motivadamente de ella el hecho o los hechos que desvirtúen la presunción; de ahí que se hable de una “mínima actividad probatoria” de la que racionalmente resulte.
Asimismo, lo ha señalado la doctrina española, quien en la persona del catedrático Alejandro Nieto (Cfr. Nieto Alejandro, “Derecho Administrativo Sancionador”, Editorial Tecnos, Segunda Edición, Madrid, 1994), expuso lo siguiente:
“(...) la presunción de inocencia como un derecho a ser asegurado (…) comporta: 1º. Que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada. 2º Que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia. 3º. Y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valoradas por el organismo sancionador, deben traducirse en un pronunciamiento absolutorio (...)”.
En este sentido, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo señaló en Sentencia Número 2007-1273 del 16 de julio de 2007, caso: Gerardo Euclides Monsalve Villarreal, lo siguiente:
“La garantía de la presunción de inocencia comporta, entre otros aspectos: i) la necesaria tramitación de una fase probatoria en la cual el particular, sin perjuicio de la actividad probatoria que corresponde en estos casos a la Administración, pueda desvirtuar los hechos o infracciones que se le imputan, permitiendo así que el órgano competente pueda efectuar un juicio de culpabilidad y, ii) que la culpabilidad del indiciado haya sido legalmente declarada. Tales elementos requieren, sin duda, de la previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente, pues, sin el cumplimiento de esta formalidad, es obvio que no pueda verificarse la actividad probatoria que permita derivar la culpabilidad, ni que pueda considerarse que ésta ha sido legalmente declarada”.
Es así, como la iniciación del procedimiento debe hacerse de tal manera que al investigado se le permita, en la siguiente fase del proceso, desvirtuar los hechos de los que presuntamente es responsable; motivo por el cual la Administración, a través de medios de prueba concretos, pertinentes y legales, atendiendo a las razones y defensas expuestas por el indiciado, deberá determinar, definitivamente, sin ningún tipo de duda, la culpabilidad del indiciado, declarar su responsabilidad y aplicar las sanciones consagradas expresamente en leyes, de manera proporcional.
De igual forma, es conveniente señalar que la garantía constitucional de la presunción de inocencia se encuentra conectada con el principio de culpabilidad según el cual debe existir un nexo de causalidad entre la acción imputable y la infracción de la norma jurídica por la cual pueda reprocharse personalmente la realización del injusto, es decir, la posibilidad de aplicar una sanción jurídica al sujeto quien en ejercicio libre de su voluntad actúa de un modo distinto del esperado.
En este mismo orden de ideas, es oportuno manifestar que el ámbito de la presunción de inocencia está referido a dos esferas, la material compuesta por los hechos y la culpabilidad, y la otra de índole formal, la cual se proyecta y opera a lo largo de todo el proceso, como profirió el Tribunal Constitucional Español mediante sentencia 131/1993 de fecha 30 de junio “(…) Toda resolución sancionadora, sea penal o administrativa, requiere a la par certeza de los hechos imputados, obtenida mediante pruebas de cargo, y certeza del juicio de culpabilidad sobre los mismos hechos (…)” (Vid. Nieto Alejandro, “Derecho Administrativo Sancionador”, Editorial Tecnos, Segunda Edición, Madrid, 1994).
En concordancia con lo anterior, ha declarado el Tribunal Supremo español mediante sentencia STS de fecha 5 de noviembre de 1998 que “(…) no es el interesado quien ha de probar la falta de culpabilidad sino que ha de ser la Administración sancionadora la que demuestre la ausencia de negligencia (…)”.
Así las cosas y conforme con lo antes explanado, la presunción de inocencia, se incorpora en último extremo, en el tema de la carga de la prueba, en razón de que tal presunción implica la carga probatoria que les incumbe a los acusadores, admitiéndose por lo pronto que el principio no debe llevarse tan lejos que posibilite la inhibición probatoria del imputado, y como acertadamente ha pronunciado el Tribunal Supremo español mediante decisión de fecha 23 de enero de 1998 “(…) aunque la culpabilidad de la conducta también deber ser objeto de prueba, ha de considerarse en orden a la asunción de la correspondiente carga, que ordinariamente los elementos volitivos y cognitivos necesarios para apreciar aquélla forman parte de la conducta típica probada, y que su exclusión requiere que se acredite la ausencia de tales elementos, o en su vertiente normativa, que se ha empleado la diligencia que era exigible por quien aduce su inexistencia; no basta, en suma, para la exculpación frente a un comportamiento típicamente antijurídico, la invocación de ausencia de culpa” (Vid. de todo lo anterior Ob. Cit. p.420).
En ese sentido, se ha dicho en cuanto a la carga de la prueba que cuando el hecho afirmado no ha llegado a ser probado, esto es, no se ha producido la certeza sobre el mismo ni positiva ni negativamente, el juez tiene que dictar sentencia sobre el fondo del asunto, estimando o desestimando la pretensión, sin que le sea posible dejar de resolver ante la incertidumbre sobre el hecho. Asimismo, sostuvo que los hechos negativos a veces han de probarse, y que ante la dificultad de la prueba de los mismos, podrá acudirse a la prueba indirecta, esto es, puedan probarse hechos positivos de los que quepa inferir la concurrencia del negativo, y que “En algunos casos puede estimarse que la mera negativa que el demandado hace de los hechos afirmados por el actor, sin ofrecer una versión alternativa y sin ni siquiera desmentirlos de modo verosímil, pone de manifiesto un intento de aprovechar la regla general de modo torticero”. (Vid. todo lo anterior Montero Aroca, Juan. La Prueba en el Proceso Civil. Cuarta Edición. Edit. Thomson. España: (2005); p.112, 114 y 116).
Visto lo anterior, en el caso de autos, debe esta Corte señalar, que el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), puede iniciar procedimientos de oficio o continuar aquellos que se hubieren iniciado previa denuncia, (y que además siempre tiene el deber de impulso procesal y de realizar las actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto), y que en los procedimientos como el tramitado en el caso de autos, en los que el órgano administrativo autorizado por la ley para sustanciarlos y resolverlos (cuyo único interés es el cumplimiento de la ley en ejercicio de la competencia que le ha sido otorgada y que está obligada a ejercer) decide una controversia entre partes, la carga de la prueba corresponde a éstas, quienes facultativamente están en libertad de aportarla o no, so pena de que la decisión sea adversa a aquélla que estaba en mejores condiciones de probar y, en consecuencia debía suministrar los elementos de convicción necesarios para evitarse consecuencias desfavorables. (Vid. Sentencia Número 00314 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 22 de febrero de 2007).
La aludida carga indica a quién interesa la demostración del hecho en el proceso y debe en consecuencia evitar que ésta falte, pero no significa que la parte sobre quien recaiga sea necesariamente la que la aporte, pues en virtud del principio de comunidad probatoria basta que la prueba aparezca, independientemente de quién la aduce.
Por lo tanto, el denunciado es también interesado en aportar los elementos que estime pertinentes en pro de su defensa, más cuando alega hechos nuevos de los cuales quiera valerse para desvirtuar los alegatos de la otra parte.
Por otra parte, es relevante señalar además, que la simple afirmación unilateral no resulta suficiente para que un hecho se dé por cierto (salvo que se produzca por confesión), no obstante, si las partes son coincidentes en la afirmación de aquél, se convierte en un hecho no controvertido y por lo tanto exento de prueba.
De tal forma, advierte esta Instancia Jurisdiccional con fundamento en las argumentaciones de hecho y de derecho antes esgrimidas, y en especial del estudio de las actas que conforman el expediente judicial en el presente caso, que el hecho denunciado contra la entidad bancaria, es el cobro indebido de un cheque número 43205925, correspondiente a la Cuenta Corriente número 0105-0020-63-1020-53285-8 por la cantidad de catorce millones setecientos sesenta y ocho mil bolívares (Bs. 14.768.000,00), y que en el procedimiento administrativo se constató que “(…) la firma estampada en el cheque (…) no se compara a simple vista favorablemente con el facsímil de firmas (…)”.
Ello así, los mecanismos de control y verificación de los cheques cobrados indebidamente, no dependían de la parte afectada, quien, basada en la buena fe de la entidad en la cual había depositado su confianza, aceptó un contrato en el cual ésta asumió, conforme se entiende de la cláusula quinta, la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos de fondo y forma de los cheques, previo a su pago (Folio Sesenta y Seis -66- del expediente administrativo).
Es por esto que debe advertirse que la libertad para decidir en qué términos se desea concretar está limitada por el principio de la buena fe, que prohíbe la imposición de cláusulas abusivas. Este principio, fundamental en el Derecho contractual, obliga al empresario a establecer un formulario equilibrado, que respete los derechos de sus clientes y no les consignen ninguna sorpresa. (Vid. Sentencia de esta Corte Número 2009-2182 del 14 de diciembre de 2009).
Cabe destacar en el presente caso, el criterio establecido por el Tribunal Constitucional español, y en el que concuerda esta Corte, en el cual se indicó que “las actuaciones administrativas formalizadas en el oportuno expediente no tienen la consideración de simple denuncia, sino que son susceptibles de valorarse como prueba en la vía judicial contencioso-administrativa, pudiendo servir para destruir la presunción de inocencia sin necesidad de reiterar en dicha vía la actividad probatoria de cargo practicada en el expediente administrativo”. (Vid. Sentencia del 20 de diciembre de 1990 Número 212/1990).
Siendo ello así, aprecia este Órgano Jurisdiccional que, tal y como lo expresó la representación del Ministerio Público, la decisión del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), estuvo fundamentada en lo alegado y probado en autos, haciendo énfasis en los propios dichos de la entidad recurrente y de la Resolución S/N emanada del Consejo Directivo del referido Instituto, de fecha 4 de julio de 2008, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión de 8 de mayo de 2007, que declaró a su vez sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la decisión dictada en fecha 29 de junio de 2005, que impuso a la entidad bancaria recurrente multa por la cantidad de novecientas Unidades Tributarias (900 UT), motivo por el cual esta Corte observa que la Administración recurrida abrió, en efecto, el correspondiente procedimiento administrativo, y durante el mismo la recurrente contó con la oportunidad de formular sus alegatos y presentar pruebas, haciendo uso de ellas, tal y como se colige del acto impugnado, del expediente administrativo y del propio texto del libelo, por lo que aprecia esta Corte que la orden impuesta a la entidad bancaria por el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), se efectuó por haber considerado ésta suficientemente acreditados los hechos incriminadores, sobre la base de elementos probatorios capaces de enervar la presunción de inocencia. Así se decide.
Al respecto, destaca esta Corte que el señalado artículo 35 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 2001, aplicable rationae temporis, establecía que:
“Artículo 35: Los bancos universales, comerciales y entidades de ahorro y préstamo, se obligan a cumplir las órdenes de pago del cuentacorrientista, hasta la concurrencia de la cantidad de dinero que hubiere depositado en la cuenta corriente o del crédito que éste le haya concedido.
La cuenta corriente, será movilizada por cheques, órdenes de pago, o por cualquier otro medio electrónico de pago aplicado al efecto”
Ahora bien, destaca esta Corte que en el Contrato Único de Servicios se establece en la cláusula quinta, relativa a las “Obligaciones de El Banco” que el mismo “(…) no estará obligado a pagar los cheques, en los siguientes casos 1) Cuando exista incumplimiento de los requisitos de fondo y forma del cheque; (…) 6) cuando la firma del librador no se compare favorablemente con la registrada en EL BANCO. (…) En aquellos casos en que EL BANCO ponga en duda la veracidad de algún cheque girado, podrá abstenerse de pagarlo, (…), sin que EL CLIENTE tenga derecho a reclamo alguno contra EL BANCO por tal abstención”. (Negritas del Original).
Es así como, la entidad bancaria, ante la presentación de un cheque cuya firma no se comparara favorablemente con la registrada, en este caso, en el facsímil de firmas que maneja en el banco, una vez realizados los respectivos procedimientos de seguridad, y actuando en todo momento con la responsabilidad inherente al servicio prestado por la misma, contaba con la posibilidad de no practicar el pago del referido cheque, no sólo por las razones ya explanadas anteriormente en el presente fallo, sino también por las cláusulas estipuladas por el propio banco en el Contrato Único de Servicios, celebrado, en este caso, con la sociedad mercantil Inversiones 2163, C.A., conclusión a la que llegó el ente recurrido, en la resolución impugnada, por lo que, se desecha el referido alegato. Así decide.
En otro orden de ideas, la representación judicial de la entidad bancaria recurrente, denuncia la violación al principio de tipicidad de las sanciones toda vez que “(…) el INDECU (sic) a través de la Resolución Recurrida sancionó a Mercantil en ausencia de infracción administrativa alguna, dado que aplicó la norma consagrada en el artículo 122 de la LPCU (sic) con fundamento en lo establecido en el artículo 92 eisudem”. (Negritas del Original).
Expresaron, que “(…) el artículo 92 no contempla infracción administrativa alguna que pueda ser reprochada a Mercantil, únicamente establece un régimen general de responsabilidad administrativa. Por ende, es evidente que la Resolución Recurrida violó flagrantemente el principio de legalidad de las penas, en tanto impuso sanción a Mercantil en ausencia de una infracción previamente establecida en la ley, es decir, sin contar con el fundamento en una norma legal que no consagre o tipifique la conducta reprochada como punible. (…) [El] INDECU (sic) aplicó una sanción administrativa inexistente, que de forma alguna resulta aplicable a Mercantil, por cuanto dicha empresa no encuadra en el supuesto regulado en el artículo 122 de la LPCU (sic). Se trata de una aplicación analógica de una sanción administrativa que viola igualmente el artículo 49.6 (sic) de la Constitución”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
En este orden de ideas señalaron, que “(…) el artículo 122 de la LPCU (sic) sólo se [refirió] a los 'fabricantes e importadores de bienes’, lo cual en nada encuadra dentro de las actividades económicas que legítimamente desarrolla [su] representada, que nada tienen que ver con fabricación ni importación de bienes como lo establece el artículo 122 de la LPCU (sic), en tanto dicha empresa tiene por cometido la prestación de servicios de intermediación financiera”. [Corchetes de esta Corte], (Negritas del Original).
Al respecto, la representante del Ministerio Público puntualizó que “(…) la sanción impuesta a BANCO MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, obedeció a la supuesta transgresión de los artículos 18 y 92 de la entonces vigente Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, por haber incurrido en la conducta tipificada como supuesto de hecho establecido en los referidos artículos, por cuanto fueron valoradas y estimadas las pruebas que cursaban en autos”, observando que “(…) la Administración recurrida al dictar la Resolución impugnada lo hizo en virtud de los preceptos legales vigentes para el momento de la denuncia presentada por el ciudadano Carlos José Castillo ante esa Institución, es decir, no existe prueba alguna de autos que haga presumir que el entonces Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario, haya trasgredido el principio de legalidad administrativa”. [Corchetes de esta Corte], (Mayúsculas y Negritas del Original).
Respecto al “(…) argumento de que el artículo 122 de la Ley establece las sanciones que podrán ser impuestas por el INDECU (sic) a los ‘fabricantes e importadores de bienes’ y por ser ellos instituciones bancarias, no se les puede aplicar el referido supuesto, el Ministerio Público entiende que el legislador cuando tipifica que una conducta determinada acarrea responsabilidad civil y administrativa, debe fijar en consecuencia el alcance del tipo sancionatorio”, pasando a hacer alusión a sentencia de esta Corte número 2010-1083 de fecha 2 de agosto de 2010, caso: Banco Mercantil vs INDEPABIS, concluyendo de la misma que “(…) en el caso de autos existe una adecuación de las normas contenidas en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, utilizadas por el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y Usuario. (INDECU) y los hechos generadores de responsabilidad y sanción administrativa por parte del BANCO MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, ya que este debe en forma general establecer mecanismos internos que aseguren los dineros de sus clientes para así prestar servicio de forma continua, regular y eficiente como lo señala la referida Ley”, considerando así que “en el caso bajo estudio no existe violación a los vicios denunciados”. [Corchetes de esta Corte], (Mayúsculas y Negritas del Original).
Vistas las argumentaciones expresadas, resulta pertinente efectuar, de manera previa algunas reflexiones acerca de los principios de legalidad y tipicidad, como pilares fundamentales de un real Estado de Derecho y reguladores de la actuación administrativa.
Sobre el principio de la legalidad, doctrinariamente se ha venido admitiendo que el mismo comporta un doble significado, a saber: la sumisión de los actos estatales a las disposiciones emanadas de los cuerpos legislativos en forma de ley; además, el sometimiento de todos los actos singulares, individuales y concretos, provenientes de una autoridad pública a las normas generales y abstractas, previamente establecidas, sean o no de origen legislativo, e inclusive provenientes de esa misma autoridad. (Vid. Sentencia de esta Corte número 2010-818 de fecha 9 de junio de 2010, caso: Mercantil, C.A., Banco Universal vs Instituto para la Defensa y Educación del Usuario).
De acuerdo a lo indicado, la legalidad representa la conformidad con el derecho, en otros términos, la regularidad jurídica de las actuaciones de todos los órganos del Estado.
Al analizarse detenidamente el contenido del principio tratado, se evidencia la existencia de dos intereses considerados como contrapuestos en el desarrollo de la actividad administrativa: por una parte, la necesidad de salvaguardar los derechos de los administrados contra los eventuales abusos de la Administración; y por la otra, la exigencia de dotar a ésta de un margen de libertad de acción.
En este sentido, señaló la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en decisión Número 01947 del 11 de diciembre de 2003, caso: Seguros la Federación C.A., (criterio que fue ratificado por este Órgano Jurisdiccional en decisión Nº 2010-329 del 10 de marzo de 2010, caso: Asociación Civil Zootropo Producciones) que si bien es cierto que se debe evitar la posibilidad que se produzcan actuaciones arbitrarias por parte de la autoridad administrativa, siendo para ello preciso que ésta se encuentre supeditada a una serie de reglas jurídicas, no es menos cierto que tal sujeción no debe ser excesiva, al punto que se impida un normal desenvolvimiento de la actividad administrativa, lo que de igual forma causaría graves perjuicios a los administrados. De manera que, se entiende que la oportunidad de adoptar determinadas medidas no siempre puede precisarse por vía general anticipadamente, sino en el momento específico en que cada caso concreto se presente.
Así, en lo que se refiere al campo sancionador administrativo propiamente dicho, la sentencia señalada indicó que el principio de legalidad admite una descripción básica, producto de caracteres atribuidos en primera instancia, a la legalidad punitiva pero que resultan extensibles a la legalidad sancionadora en general. Así, este principio implica la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior (lex previa) y que la ley describa un supuesto de hecho determinado (lex certa), lo cual tiene cierta correspondencia con el principio que dispone nullum crimen, nulla poena sine lege, esto es, no hay delito ni pena, sin ley penal previa. Se entiende pues, que la potestad sancionatoria requiere de una normativa que faculte a la Administración para actuar y aplicar determinada sanción administrativa.
Sobre este aspecto, la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en fallo de fecha 5 de junio de 1986, (caso: Difedemer C.A.), señaló lo siguiente:
"(...) El principio constitucional de la legalidad en materia sancionatoria (nullum delictum, nulla poena sine lege) expresado en el ordinal 2º del artículo 60 de la Constitución Nacional, según el cual ‘nadie podrá ser privado de su libertad por obligaciones cuyo incumplimiento no haya sido definido por la ley como delito o falta" no se limita exclusivamente, como bien lo advierte la recurrente, al campo penal, ya que su fundamentación y finalidad es la de proteger al ciudadano de posibles arbitrariedades y abusos de poder en la aplicación discrecional de penas y sanciones, sean de tipo penal o administrativo (...)’.
Ahora bien, este principio de legalidad está conectado con la disposición constitucional de la reserva legal, mediante la cual determinadas materias, en este caso, las que imponen restricciones al sistema de libertades públicas, deben ser reguladas por Ley. A este respecto, resulta un tanto clarificador la decisión precedentemente citada, pues en la misma la extinta Corte Suprema de Justicia estableció que "las sanciones de carácter administrativo, según la intención y voluntad del legislador, pueden establecerse tanto en una ley como en un reglamento, pero, en este segundo caso, es indispensable que la propia Ley establezca que por vía reglamentaria, se determinarán las sanciones. Ese ha sido el camino escogido por el legislador en numerosos casos, al autorizar o delegar en el Poder Ejecutivo la determinación de las penas y sanciones a las infracciones de los administrados a la normativa legal y, en tal supuesto, se cumple con el precepto constitucional, pues el particular conoce, con antelación, cuales son concretamente, las sanciones aplicables a determinadas infracciones, y el poder administrador ejerce su acción dentro de cauces que no permiten arbitrariedades y abusos de poder".
En este orden de ideas, en la doctrina se ha venido afirmando que la reserva legal ha adquirido una nueva dimensión, pues no es tanto el deber del legislador de tipificar las sanciones como el que tenga la posibilidad de hacerlo y decida si va a realizarlo él directamente o va a encomendárselo al Poder Ejecutivo; es así, como se infiere que la reserva legal implica una prohibición al reglamento de entrar por iniciativa propia en el mencionado ámbito legislativo, pero no prohíbe al legislador el autorizar al Poder Ejecutivo para que así lo haga.
En lo que concierne al principio de tipicidad, a que hace referencia la actora, el cual se encuadra en el principio mismo de la legalidad, se ha afirmado que el mismo constituye una importante especificación, para con respecto a las figuras centrales de la infracción y la sanción, del mencionado principio de legalidad; mientras éste postula la exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas, aquel concreta tal prescripción en el requerimiento de definición, suficiente para su identificación, del ilícito y de su consecuencia sancionatoria (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Número 01044 del 12 de agosto de 2004, caso: C.N.A. Seguros la Previsora).
Así, la decantación de la exigencia de legalidad o tipicidad tiene su origen en el principio de seguridad jurídica, fundamental en todo Estado de Derecho, requiriéndose que la definición normativa de los ilícitos administrativos debe reunir, unas características de precisión que satisfagan esa demanda de seguridad y certeza.
Finalmente y antes de entrar al estudio del fondo de asunto debatido, se estima oportuno reflexionar brevemente acerca de las potestades sancionadoras del Estado, desde el punto de vista administrativo. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido que el objeto y estudio del Derecho Administrativo Sancionador se configura en el ejercicio de la potestad punitiva realizada por los órganos del Poder Público actuando en función administrativa, requerida a los fines de hacer ejecutables sus competencias de índole administrativo, que le han sido conferidas para garantizar el objeto de utilidad general de la actividad pública. Esto se debe a la notable necesidad de la Administración de contar con mecanismos coercitivos para cumplir sus fines, ya que de lo contrario la actividad administrativa quedaría vacía de contenido, ante la imposibilidad de ejercer el ius puniendi del Estado frente a la inobservancia de los particulares en el cumplimiento de las obligaciones que les han sido impuestas por ley, de contribuir a las cargas públicas y a las necesidades de la colectividad. (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en decisión Número 01947 del 11 de febrero de 2003, caso: Seguros la Federación C.A.).
Ahora bien, como primer punto para el análisis de los principios denunciados en torno al caso concreto, esta Corte debe resaltar, que el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, aplicable al momento, señala que “Las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la comercialización de bienes y a la prestación de servicios públicos, como las instituciones bancarias y otras instituciones financieras, las empresas de seguros y reaseguros, las empresas operadoras de las tarjetas de crédito, cuyas actividades están reguladas por leyes especiales, así como las empresas que presten servicios de interés colectivo de venta y abastecimiento de energía eléctrica, servicio telefónico, aseo urbano, servicio de venta de gasolina y derivados de hidrocarburos y los demás servicios, están obligadas a cumplir todas las condiciones para prestarlos en forma continua, regular y eficiente”. (Negritas de esta Corte).
De lo anterior, se colige claramente, que las instituciones financieras, como la de autos, Mercantil, C.A., Banco Universal, son consideradas como personas jurídicas que se dedican “a la comercialización de bienes y a la prestación de servicios públicos”, entendidas ambas acciones según el Diccionario de la Real Academia Española como dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta o poner a la venta un producto (comercializar) y como la cosa o servicio que alguien recibe o debe recibir de otra persona en virtud de un contrato o de una obligación legal (prestación), por lo que al ser la entidad bancaria quien oferta dichos servicios, es dable concluir que la misma se constituye en una proveedora.
Así tenemos, que el artículo 92 eiusdem dispone:
“Artículo 92: Los proveedores de bienes y servicios, cualquiera sea su naturaleza jurídica, incurrirán en responsabilidad civil y administrativa, tanto por los hechos propios como por lo de sus dependientes y auxiliares, permanentes o circunstanciales, aun cuando no tengan con los mismos una relación laboral”. (Negrillas de la Corte)
Visto lo anterior se aprecia que el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), tiene el deber de sancionar, administrativamente, a los proveedores de servicios, en este caso bancarios, que incurran en un ilícito administrativo.
En este mismo orden de ideas, es menester señalar que el Título II denominado “De los Ilícitos”, Capítulo I identificado “De los Ilícitos Administrativos y sus Sanciones” de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, en el artículo 122 establece una sanción pecuniaria, de la siguiente manera:
“Artículo 122: Los fabricantes e importadores de bienes que incumplan las obligaciones previstas en los artículos 21, 92, 99, 100, 101 y 102 de la presente Ley, serán sancionados con multa de treinta unidades tributarias (30 UT) a tres mil unidades tributarias (3000 UT)”.
A juicio de esta Corte, la manera en que se encuentra planteada pudiera ser confusa, pero no se debe olvidar que el proveedor es aquel que abastece de todo lo necesario para un fin, y que en este caso en particular, se trata de la guarda de los depósitos de la sociedad mercantil Inversiones 2163, C.A., por lo que al ser la entidad bancaria quien “fabrica” los mecanismos de seguridad para llevar a cabo dicha protección, de la cual el cliente sólo puede manifestar su adherencia al contrato previamente diseñado por el banco, se encuentra por ende incluida como sujeto destinatario de la norma.
En tal sentido, considerar que la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.930 del 4 de mayo de 2004, aplicable rationae temporis, que establece a las entidades bancarias como sujetos de supervisión por comercializar bienes y prestar servicios públicos, y cuyas conductas ilícitas derivan irremediablemente en una responsabilidad civil y administrativa, no se encuentran incluidas dentro de los parámetros no sólo del artículo 122, sino en el texto íntegro del Capítulo “de los Ilícitos Administrativos y Sanciones” por no señalarlas expresamente, resultaría a todas luces insensato, pues no se puede considerar un ilícito administrativo sin su correspondiente sanción, por lo que mal puede considerar la sociedad de comercio Mercantil, C.A., Banco Universal, que su conducta ilícita, la cual fue suficientemente demostrada en el procedimiento administrativo, carezca de sanción administrativa alguna.
Ello así, la función calificadora del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), se deriva del aludido principio de legalidad, y dicha calificación radica en el examen que debe hacer el referido Directorio de las denuncias sometidas a su consideración para ser objeto de reparación. Por lo tanto, al evidenciarse de la documentación inserta en el expediente, que el cheque pagado por la entidad bancaria sin verificación previa con el titular de la cuenta, considerando el monto del cheque impugnado, y siendo además que la firma estampada en el mismo, a simple vista, no se comparaba favorablemente con el facsímil de firmas presentado por la representación judicial de la sociedad mercantil recurrente (Vid. Folios Cincuenta y Cinco -55- y Cincuenta y Seis -56- del expediente administrativo), queda sujeta la referida sociedad mercantil a la responsabilidad civil por los perjuicios que causare, así como a la responsabilidad administrativa.
De allí, que esta Corte asume que la actuación del mencionado Consejo Directivo estuvo ajustada a derecho, al sancionar con multa de novecientas unidades tributarias (900 UT), la actuación de la entidad bancaria, motivo por el cual este Órgano Jurisdiccional estima que en el caso de autos no se lesionó el principio de legalidad a la parte recurrente. Así se declara.
Finalmente, en el escrito contentivo del Recurso de autos, se señala el vicio de falso supuesto de derecho por la errónea aplicación de los artículos 92, 122 y 18 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. En tal sentido, en líneas anteriores esta Corte observó, en relación a los artículos 92 y122 de la referida Ley, que las entidades bancarias, como proveedores de servicios, se encuentran incluidos como destinatarios de dichas normas.
Ahora bien, respecto a la errónea aplicación del artículo 18 eiusdem, esta Corte observa que el mismo establece:
“Artículo 18: Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la comercialización de bienes y a la prestación de servicios públicos, como las instituciones bancarias y otras instituciones financieras, las empresas de seguro y reaseguros, las empresas operadoras de las tarjetas de crédito, cuyas actividades están reguladas por leyes especiales, así como las empresas que presten servicios de interés colectivo de venta y abastecimiento de energía eléctrica, servicio telefónico, aseo urbano, servicio de gasolina y derivados de hidrocarburos y los demás servicios, están obligados a cumplir con todas las condiciones para prestarlos en forma continua, regular y eficiente”.
De la anterior transcripción se desprende que el referido artículo 18 establece una obligación genérica exigible a todo proveedor de bienes y servicios, que consiste en el respeto de los términos, plazos, condiciones, modalidades, garantías, reservas o circunstancias, ofrecidas o convenidas con el consumidor o el usuario. Dicha obligación general se concreta a partir del momento en que el consumidor o usuario contrata con el proveedor de un bien o servicio, de manera que es el incumplimiento de lo estipulado en el contrato, y no la exigencia general supra aludida, lo que habrá de ser sancionado (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Número 1.731 del 6 de julio de 2006).
Así resulta pertinente señalar, que conforme lo establece el mencionado artículo 18, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación de servicios en los cuales esté inmerso el interés público, están obligadas a cumplir todas las condiciones para prestarlos en forma continua, regular y eficiente, es decir, que deben respetar las condiciones establecidas en el respectivo contrato de prestación del servicio para que el contratante reciba un servicio en forma continua, regular y eficiente, mientras se encuentre en vigencia el convenio suscrito entre las partes, y su incumplimiento deriva en la infracción del artículo 92 eiusdem, al ser responsable por el hecho de no cumplir con las estipulaciones contractuales, lo cual acarrea al infractor la aplicación del artículo 122 eiusdem, que prevé la sanción al incumplimiento de las obligaciones previstas en el citado artículo 92, aun cuando se observa, que el legislador omitió incluir en la redacción del mencionado artículo 122 a los prestadores de servicios, lo cual lo suple con la indicación de las normas cuya infracción sanciona. (Vid. Sentencias de esta Corte Números 2009-1229 y 2010-818 de fechas 13 de julio de 2009 y 9 de junio de 2010).
Ahora bien, observa la Corte, que a lo largo del procedimiento administrativo la sociedad de comercio Mercantil, C.A., Banco Universal, se reitera, no probó la veracidad del cheque impugnado, lo que indica que estaba obligada por el contrato, razón por la cual la Administración consideró, a juicio de éste Órgano Jurisdiccional ajustado a derecho, que no cumplió lo establecido en el citado artículo 18, infringiendo de esa manera lo preceptuado en el artículo 92 eiusdem, norma aplicable en virtud del incumplimiento contractual de la recurrente. En consecuencia, se desestima la denuncia interpuesta. Así se declara.
Siendo ello así, visto que la entidad bancaria no pudo demostrar que la firma presentada en el cheque impugnado se correspondía con la firma plasmada en el facsímil de firmas que maneja la dicha institución, por lo que, esta Corte al encuadrar las situación descrita con los presupuestos normativos transcritos supra considera que la Resolución S/N de fecha 4 de julio de 2008, emanada del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), estuvo conforme a derecho, por lo que no existe el falso supuesto de hecho, denunciado por la entidad bancaria, y así se decide.
Finalmente, debe esta Corte hacer mención que la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, en su artículo 6, numeral 6, consagraba el derecho del consumidor y usuario a “la indemnización efectiva o la reparación de los daños y perjuicios atribuibles a responsabilidades de los proveedores en los términos que establece la presente ley” y que el texto constitucional, en su artículo 117, consideró como garantías fundamentales de los mismos que la Ley estableciera “las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos”, ello con el objeto de resarcir los daños ocasionados.
Siendo ello así, se advierte, tal y como lo hiciere este Órgano Jurisdiccional en decisiones número 2008-1560, 2009-1675, 2009-2182 de fechas 12 de agosto de 2008, 15 de octubre de 2009 y 14 de diciembre de 2009, respectivamente, que ha debido el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario ordenar, como medida efectiva para la reparación de los daños ocasionados a la sociedad mercantil Inversiones 2163, C.A., la devolución de las cantidades de dinero que le fueron indebidamente cobradas de su cuenta corriente, esto es, la cantidad de Bolívares catorce millones setecientos setenta y ocho mil exactos (Bs. 14.778.000,00) hoy Bolívares catorce mil setecientos setenta y ocho mil exactos (Bs. 14.778,00), a los fines de cumplir con efectiva protección de los derechos de los consumidores y usuarios expresados en el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues resulta insuficiente la sanción cuando no se ha reparado el daño al afectado.
En virtud de los razonamientos expuestos, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo estima, que el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), actuó conforme a derecho, al dictar, a través de su Consejo Directivo, la Resolución S/N de fecha 4 de julio de 2008, motivo por el cual declara sin lugar el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones antes señaladas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara:
1. SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Acción de Amparo Cautelar y subsidiariamente Medida Cautelar de Suspensión de Efectos interpuesto por los abogados Rafael Badell Madrid, Álvaro Badell Madrid y Nicolás Badell Benítez, antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución s/n de fecha 4 de julio de 2008, dictada por el CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO AUTÓNOMO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU), ahora, INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), que declaró sin lugar el recurso jerárquico, confirmando así la decisión según la cual dicho Instituto multó a la sociedad mercantil recurrente por la cantidad Novecientas Unidades Tributarias (900 UT), por la supuesta transgresión de los artículos 18 y 92 de la entonces vigente Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.
2. REMÍTASE copia certificada de la presente decisión al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), a objeto que ordene las medidas conducentes, de conformidad con lo declarado en la presente decisión.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada y firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los tres (03) días del mes de mayo de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
El Presidente,
EMILIO RAMOS GONZÁLEZ Ponente
El Vicepresidente,
ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
El Juez,
ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
La Secretaria.
MARÍA EUGENIA MÁRQUEZ TORRES
Exp. AP42-N-2008-000477
ERG/09
En fecha _________________________ (______) de ____________________ de dos mil once (2011), siendo la(s) _____________ de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ________________.
La Secretaria.
|