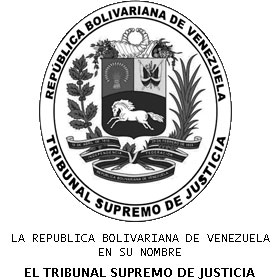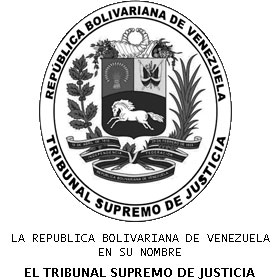JUEZ PONENTE: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
EXPEDIENTE Nº AP42-N-2010-000302
En fecha 15 de junio de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Alberto Rodríguez Campins, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 6.266, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano REINALDO GADEA PÉREZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 2.935.883, contra la Resolución Nº 115.10 de fecha 10 de marzo de 2010, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, mediante la cual le impuso sanción de multa al recurrente por la cantidad de Nueve Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 9.000,00).
En fecha 16 de junio de 2010, se dio cuenta a esta Corte. Por auto de esa misma fecha se designó ponente al ciudadano Juez Emilio Ramos González y se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines legales consiguientes.
En fecha 30 de junio de 2010, se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación y en esa misma fecha fue recibido.
En fecha 7 de julio de 2010, el Juzgado de Sustanciación se pronunció acerca de la admisibilidad del presente recurso declarando: 1.- la competencia de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción el presente recurso contencioso administrativo de nulidad; 2.- admitió el presente recurso contencioso administrativo de nulidad; 3.- ordenó la notificación de los ciudadanos Fiscal General de la República, Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras y Procuradora General de la República; 4.- ordenó librar el cartel de emplazamiento de los terceros interesados al día siguiente a aquél en que constara en autos la última de las notificaciones ordenadas; 5.- ordenó solicitar los antecedentes administrativos relacionados con el presente caso, al Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras y librar el correspondiente oficio.
En fecha 8 de junio de 2010, se libraron los oficios Nº JS/CSCA-2010-0642 dirigido a la Fiscal General de la República, Nº JS/CSCA-2010-0643 a la Procuradora General de la República, y Nros. JS/CSCA-2010-0644 y JS/CSCA-2010-0645 al Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
En fecha 19 de julio de 2010, se dejó constancia de las notificaciones practicadas al ciudadano Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras a través de los oficios Nros JS/CSCA-2010-0645 y JS/CSCA-2010-0644, la cuales fueron recibidos en fecha 14 de julio de 2010.
En fecha 20 de julio de 2010, se dejó constancia de la notificación practicada a la ciudadana Fiscal General de la República mediante oficio Nº JS/CSCA-2010-0642, el cual fue recibido en fecha 14 de julio de 2010.
En fecha 9 de agosto de 2010, por auto el Juzgado de Sustanciación dejó constancia del vencimiento del lapso de diez (10) días de despacho concedidos al ciudadano Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) mediante oficio Nº JS/CSCA-2010-0645, de fecha 8 de julio de 2010, para que remitiera los antecedentes administrativos relacionados con el presente recurso, y por cuanto no constaba en autos su recepción, se ordenó requerir nuevamente los mismos, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En esa misma fecha se libró oficio Nº JS/CSCA-2010-0792 dirigido al ciudadano Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
En fecha 13 de agosto de 2010, se dejó constancia de la notificación practicada al ciudadano Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras mediante oficio Nº JS/CSCA-2010-0792, el cual fue recibido en fecha 11 de agosto de 2010.
En fecha 30 de septiembre de 2010, se recibió de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras oficio Nº SBIF-DSB-CJ-OD-13938 de fecha 13 de agosto de 2010, anexo al cual remitió los antecedentes administrativos relacionados con el presente caso.
En fecha 4 de octubre de 2010, el Juzgado de Sustanciación ordenó agregar a los autos los antecedentes administrativos y abrirle una pieza separada.
En fecha 2 de noviembre de 2010, se dejó constancia de la notificación practicada a la Procuraduría General de la República, mediante oficio Nº JS/CSCA-2010-0643 el cual fue recibido el 29 de octubre de 2010.
En fecha 9 de noviembre de 2010, la abogada Daniela Caruso inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 117.758, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano recurrente, presentó diligencia mediante la cual solicitó se librara el cartel de emplazamiento a los terceros interesados.
En fecha 17 de noviembre de 2010, se libró el cartel de emplazamiento dirigido a los terceros interesados, de conformidad con los artículos 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual debía ser publicado en el diario “Ultimas Noticias”.
En fecha 23 de noviembre de 2010, por auto el Juzgado de Sustanciación revocó el cartel de emplazamiento librado en fecha 17 de noviembre de 2010, de conformidad con el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, toda vez que la causa quedó suspendida por un lapso de treinta (30) días continuos de conformidad con el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En fecha 6 de diciembre de 2010, se libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, de conformidad con los artículos 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual debía ser publicado en el diario “Ultimas Noticias”.
En fecha 7 de diciembre de 2010, la apoderada judicial del recurrente presentó diligencia mediante la cual retiró cartel de emplazamiento a los terceros interesados y esa misma fecha se hizo entrega del mismo.
En fecha 18 de enero de 2011, la apoderada judicial del recurrente presentó diligencia mediante la cual consignó el cartel de emplazamiento dirigido a los terceros interesados.
En fecha 19 de enero de 2011, el Juzgado de Sustanciación ordenó agregar a los autos el cartel de emplazamiento dirigido a los terceros interesados que fue consignado por la representación judicial de la parte actora.
En fecha 1º de febrero de 2011, por auto el Juzgado de Sustanciación, dejó constancia del cumplimiento de los extremos legales previstos en los artículos 78 y 80 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. De manera que notificadas como se encontraban las partes de la decisión dictada en fecha 7 de julio de 2010, se ordenó remitir el expediente a la Secretaria de esta Corte a los fines de que se fijara la fecha para la celebración de la audiencia de juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 ejusdem. En esa misma fecha se remitió el expediente.
En fecha 7 de febrero de 2011, se recibió en la Secretaria de esta Corte el expediente judicial y administrativo.
En fecha 7 de febrero de 2011, por auto esta Corte fijó el día miércoles dos (2) de marzo de 2011, a las 11:40 de la mañana, para que tuviera lugar la celebración de la audiencia de juicio. Asimismo, fue ratificada la ponencia del ciudadano Juez Emilio Ramos González.
En fecha 28 de febrero de 2011, por auto esta Corte difirió el acto de audiencia de juicio fijado para el día miércoles dos (2) de marzo de 2011, a las 11:40 de la mañana, para ser celebrado el día miércoles seis (6) de abril de 2011 a las 10:20 de la mañana.
En fecha 3 de marzo de 2011, se recibió de la abogada Marianella Villegas Salazar, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 70.884, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Efrain Rosenfeld, titular de la cédula de identidad V- 3.150.621, escrito de intervención de tercero como verdadera parte en el presente procedimiento contencioso administrativo de nulidad.
En fecha 16 de marzo de 2011, la apoderada judicial del ciudadano Efrain Rosenfeld, presentó diligencia mediante la cual solicitó pronunciamiento sobre el escrito de intervención de terceros interpuesto.
En fecha 6 de abril de 2011, siendo el día y la hora fijada por esta Corte para que tuviera lugar la audiencia de juicio en la presente causa, se dejó constancia de la comparecencia del apoderado judicial del ciudadano recurrente, de la representación judicial de la parte recurrida, de la apoderada judicial del ciudadano Efrain Rosenfeld quien alega su condición de tercero interesado, asimismo, de la representación del Ministerio Público y que durante la celebración del referido acto la parte recurrente consignó escrito de promoción de pruebas y de consideraciones, por su parte, la representación judicial de la parte recurrida consignó escrito de consideraciones.
En fecha 11 de abril de 2011, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronuncie sobre el escrito de pruebas consignado por la representación judicial de la parte recurrente durante la audiencia de juicio. En esa misma fecha se pasó el expediente.
En fecha 18 de abril de 2011, por auto el Juzgado de Sustanciación dejó constancia de la recepción del expediente y advirtió que el día de despacho siguiente a dicha recepción comenzaba el lapso de oposición a las pruebas promovidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 3 de mayo de 2011, el Juzgado de Sustanciación se pronunció con relación a las pruebas presentadas por la representación judicial de la parte recurrente, admitiendo las documentales promovidas en cuanto ha lugar a derecho se refiere, salvo su apreciación en la definitiva, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.
En fecha 10 de mayo de 2011, el apoderado judicial del recurrente presentó escrito de informes.
En fecha 10 de mayo de 2011, por auto el Juzgado de Sustanciación a los fines de verificar el lapso de apelación del auto dictado en fecha 3 de mayo de 2011, solicitó a Secretaría computar los días de despacho transcurridos desde la fecha del referido auto, exclusive, hasta el 10 de mayo de 2011, inclusive. En esa misma fecha, la Secretaria del referido Juzgado certificó que desde el día 3 de mayo de 2011, exclusive, hasta el 10 de mayo de ese mismo año, transcurrieron 4 días de despacho correspondientes a los días 4, 5, 9 y 10 de mayo del año en curso. En consecuencia, por auto de esa misma fecha el Juzgado de Sustanciación dejó constancia del vencimiento del lapso de apelación del auto dictado en fecha 3 de mayo de 2011 y por cuanto no existían pruebas que evacuar, ordenó remitir el expediente a esta Corte a los fines de continuara su curso de Ley. En esa misma fecha fue remitido el expediente.
En fecha 12 de mayo de 2011, se dejó constancia de la recepción del expediente remitido por el Juzgado de Sustanciación.
En fecha 12 de mayo de 2011, por auto se abrió el lapso de cinco (5) días de despacho para que las partes presentaran sus informes de forma escrita de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 18 de mayo de 2011, la presentación judicial de la parte recurrida presentó escrito de informes.
En fecha 24 de mayo de 2011, la apoderada judicial del recurrente presentó escrito de informes. En esa misma fecha, la abogada Antonieta De Gregorio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 35.990, actuando en su carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público, presentó escrito de opinión fiscal.
En fecha 25 de mayo de 2011, por auto se dejó constancia del vencimiento del lapso para que las partes presentaran sus informes por escrito, por lo cual se ordenó pasar el expediente al ciudadano Juez ponente a los fines de que dictara la decisión correspondiente.
En fecha 27 de mayo de 2011, se pasó el expediente al Juez ponente.
Revisadas como han sido las actas procesales, esta Corte pasa a realizar las siguientes consideraciones.
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD
En fecha 15 de junio de 2010, el abogado Alberto Rodríguez Campins, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Reinaldo Gadea Pérez contra la Resolución Nº 115.10 de fecha 5 de marzo de 2010, emanada de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) mediante la cual le impuso sanción de multa a su mandante por la cantidad de Nueve Mil Bolívares Fuertes (Bs. F.9.000, 00).
Relató que “(…) las prohibiciones ordenadas por Sudebán (sic) y a pesar de la inspección permanente del banco ejercida por los funcionarios de Sudebán (sic) que llegaba, incluso, a la obligatoriedad de convocar formalmente al funcionario designado por Sudebán (sic) para asistir a toda reunión de junta administradora, comités o asamblea de accionistas, el Banco Confederado (…) realizó nuevas inversiones y concedió préstamos sin ninguna autorización con lo cual infringió las decisiones de Sudebán (sic) de fechas 23 de septiembre y 12 de noviembre de 2008 (…)”.
Que “(…) El Banco Confederado, en fecha 20 de abril de 2009, adquirió cinco títulos emitidos por Inverfactoring, C.A. por la suma de Bs 80.000.000,00 cada uno y luego, el 2 y 4 de junio de 2009, compró títulos emitidos por Activos Corporativos Ag, C.A., por la suma de Bs 210.000.117,00. Así mismo, otorgó sobregiros a diversas empresas pertenecientes al grupo ‘Ricardo Fernández’ por Bs 351.889.264,00 en marzo de 2009 y por Bs 398.411.342,00, en julio de 2009 (…)”.
Arguyó que “(…) [su] representado no es responsable del incumplimiento de las medidas prohibitivas adoptadas por Sudebán (sic) (…) porque, en primer lugar, no tenía atribuida por los estatutos sociales del banco la facultad de gestionar, contratar o autorizar la adquisición de títulos valores o préstamos de ninguna naturaleza, en segundo lugar, porque el conocimiento a posteriori del ilícito cometido no influye en la existencia o inexistencia de la infracción, en tercer lugar porque Sudebán (sic) no comprueba adecuadamente los hechos involucrados y, en último término porque su conducta no es subsumible en el supuesto de hecho de la infracción imputada (…)” [Corchetes de esta Corte].
Destacó las funciones estatutarias de su representado, sosteniendo que “(…) De conformidad con el artículo 243 del Código de Comercio los administradores ‘no pueden hacer otras operaciones que las expresamente establecidas en el estatuto social; en caso de transgresión, son responsables personalmente, así para con los terceros como para la sociedad.’ Con fundamento en tal disposición y por cuanto corresponde a la junta directiva ejecutar con la diligencia propia de un buen padre de familia ‘el seguimiento diario del giro comercial del banco, incluyendo lo relacionado a las inversiones realizadas por éste’, Sudebán (sic) declar[ó] responsables del incumplimiento in commento a los directivos del banco (…)” [Corchetes de esta Corte].
Afirmó que “(…) Ciertamente, la junta directiva del banco, conforme al artículo vigésimo tercero de sus estatutos tiene atribuido ‘ejercer la suprema dirección de los negocios del banco, fijando la política general a seguir en sus actividades.’ No obstante, al presidente ejecutivo del banco el artículo vigésimo sexto (…) [y] (…) vigésimo séptimo (…) de los estatutos [le impone] a su cargo la gestión diaria del banco, la supervisión, control y seguimiento de las áreas de negocios, tesorería, contabilidad. Ostenta la representación del banco frente a terceros, otorga préstamos y suscribe los documentos correspondientes, entre otras facultades y deberes. La junta directiva no tiene atribuida la facultad de otorgar créditos ni de contratar la adquisición de títulos valores (…)” [Corchetes de esta Corte].
Precisó que “(…) Aún cuando la junta tiene a su cargo la suprema dirección de los negocios del banco para lo cual fija la política general a seguir en sus actividades, la gestión diaria y su supervisión corresponde, conforme a los estatutos, al presidente ejecutivo. Aún en el supuesto negado de que incumbiera a la junta directiva ‘el seguimiento diario’ de las operaciones del banco, el ‘seguimiento’ por su propia naturaleza es una actividad supervisora que se concretiza en el tiempo luego de ocurrida la operación objeto del ‘seguimiento’ (…)”.
Denunció que “(…) En todo caso Sudebán (sic) incurre en falso supuesto de hecho al pretender que corresponde a la directiva ‘el seguimiento diario del giro comercial del banco, incluyendo lo relacionado con a las (sic) inversiones realizadas…’ (…)”.
Que el motivo esgrimido por la recurrida, resulta absolutamente irrelevante, porque “(…) el conocimiento que a posteriori tienen los directivos de la transgresión consumada, bien sea a través de los estados financieros o por intermedio de cualquier otro medio, no guarda relación de causalidad alguna con el ilícito porque, precisamente, ocurre luego de cometida la infracción (…)”.
Manifestó que “(…) Aun cuando la realización de las operaciones que originan la sanción administrativa están atribuidas por los estatutos del banco a la presidencia ejecutiva, no existe en el expediente administrativo, sin embargo, mención alguna sobre la identidad de las personas que autorizaron y firmaron las órdenes para comprar títulos y otorgar créditos (…)”.
Que “(…) También es obvio que la resolución impugnada está viciada de nulidad porque al no revelar quién es el funcionario que en nombre del banco quebranta las medidas administrativas al contratar las operaciones reparadas, no comprueba adecuadamente los hechos (…)”.
Invocó el artículo 428 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, señalando al respecto que “(…) La infracción de incumplimiento tipificada en esta disposición es una infracción de acción, por oposición a las infracciones de omisión, en la medida en que el ilícito está constituido por la comisión de un acto que la norma prohíbe. La adquisición de títulos valores y la concesión de sobregiros, prohibidos por las medidas tomadas por Sudebán (sic), fueron llevadas a cabo materialmente por una o varias personas físicas en nombre del banco (…). Conviene precisar, que en virtud del derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 49.2 de la Constitución, la carga de la prueba en el procedimiento sancionatorio incumbe enteramente a la Administración (…)”.
Destacó que “(…) Sudebán (sic) incurre en falso supuesto de derecho porque aplica indebidamente el artículo 418 eiusdem cuando subsume en su supuesto de hecho, es decir, la violación de una norma de Sudebán (sic) por parte del sujeto que hace inversiones y concede préstamos prohibidos, la supuesta falta de diligencia de los directivos en su función administradora que impide que conozca el ilícito a pesar de que como directivos han debido tener conocimiento puesto que conformaron los respectivos estados financieros que, desde luego, se producen después de la comisión de la infracción (…)”.
Finalmente concluye que “(…) en ninguna parte de la recurrida se imputa a [su] representado la compra de títulos o la autorización de sobregiros. Luego [su] representado no incumplió las medidas administrativas adoptadas por Sudebán (sic). En consecuencia, no le es aplicable la sanción prevista en el artículo 428 de la LGB (…)” (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte].
II
DEL ESCRITO DE TERCERÍA INTERPUESTO
En fecha 3 de marzo de 2011, la abogada Marianella Villegas Salazar, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 70.884, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Efraín Rosenfeld, titular de la cédula de identidad Nº 3.150.621, presentó escrito a los fines de “(…) intervenir como verdadera parte en el presente procedimiento contencioso administrativo de nulidad (…)” esgrimiendo las siguientes razones de hecho y de derecho que fundamenta la cualidad que arguye:
De la legitimación de Efraín Rosenfeld para intervenir en el presente proceso:
Manifestó que “(…) El recurso de nulidad interpuesto por Reinaldo Gadea Pérez tiene por objeto el acto administrativo emanado de la SUDEBAN que sancionó a los miembros de la junta directiva BANCO CONFEDERADO, entre los cuales se encuentra [su] mandante Efraín Rosenfeld (…)” (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte].
Arguye que “(…) En su condición de sujeto pasivo del acto administrativo que se impugna en la presente causa, Efraín Rosenfeld dispone de un interés legítimo para intervenir en el presente procedimiento, ya que se vería directamente afectado tanto por una eventual decisión que mantenga los efectos del acto impugnado como por una decisión que satisfaga la pretensión del recurrente (…)”.
Que “(…) esto le da el carácter de verdadera parte en este juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concordados con los artículos 370 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, aplicable de manera subsidiaria al procedimiento contencioso administrativo (…)” (Negrillas de esta Corte).
Precisó que “(…) Como verdadera parte y no como un simple tercero, al alegar un derecho propio, Efraín Rosenfeld tiene derecho a comparecer como tal en esta etapa procesal y en cualquier estado y grado del juicio, tal como lo ha destacado reiteradamente el Tribunal Supremo de Justicia, pudiendo citarse al efecto la sentencia de la Sala Político Administrativo Nº 675 del 15 de marzo de 2006, que reitera la sentencia líder en la materia (sentencia de fecha 26 de septiembre de 1991, caso: Rómulo Villavicencio) (…)” (Negrillas y subrayado del original).
Que “(…) [su] mandante Efraín Rosenfeld tiene un derecho propio en el presente procedimiento de nulidad, ya que cualquier decisión de esta Corte afectaría su esfera jurídica, pues el acto administrativo que se impugna se le dirige directamente a él como al recurrente (…)” [Corchetes de esta Corte].
Del vicio de falso supuesto.
Sostuvo que el acto administrativo que cuestiona, se encuentra viciado de nulidad absoluta, en tal sentido, denunció la existencia del vicio de falso supuesto, en virtud de que “(…) el acto impugnado ha incurrido en un falso supuesto, al pretender aplicar en forma errada la norma contenida en l artículo 243 del Código de Comercio. Sobre todo, cuando se pretende afirmar que esta disposición consagra una especie de responsabilidad objetiva en cabeza de los directores de las instituciones financieras, lo cual, sencillamente, no es cierto (…)”.
Afirmó que “(…) la norma que podría resultar aplicable al caso de autos es la contenida en el artículo 428 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (hoy 375) (…) esta norma, sin duda, requiere que el transgresor haya estado en conocimiento de la obligación y que se haya resistido a cumplirla. Es decir, tiene que existir dolo o al menos culpa del director, gerente o empleado. Esta disposición está dirigida a sancionar al verdadero transgresor, al culpable del incumplimiento (…)”.
En tal sentido, preciso que “(…) [su] representado alegó en su escrito de descargo que la Junta Directiva del BANCO CONFEDERADO nunca tuvo conocimiento de la adquisición de los títulos valores adquiridos por la tesorería de esa institución financiera y de los sobregiros otorgados por el principal accionista del Banco (…)” (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte].
Expresó con relación a lo anterior que “(…) implicaba, al menos, la necesidad de que la SUDEBAN investigara el fondo del asunto, a los fines de sancionar a los verdaderos responsables del incumplimiento de las medidas administrativas impuestas por la SUDEBAN (…)” (Mayúsculas del original).
Que “(…) Si la norma aplicable hubiese querido sancionar únicamente a los directores, con una especie de responsabilidad objetiva o por aplicación de una culpa in elegendo, entonces no hubiese mencionado en la disposición a los gerentes o empleados (…). De allí que haya que descartar la supuesta responsabilidad objetiva de la que parte la Resolución cuestionada. Sencillamente nuestro representado no puede ser objeto de la sanción si nunca tuvo conocimiento de las operaciones contrarias a las medidas administrativas impuestas por la SUDEBAN (…)” (Mayúsculas del original).
Expresó que “(…) debido a la complejidad del funcionamiento de una institución financiera, los miembros de la directiva no pueden tener un control permanente de las operaciones diarias del Banco, las cuales tienen diversos responsables (…). Además, no puede perderse de vista que [su] representado dejó de ser directivo del BANCO CONFEDERADO en el mes de agosto de 2009, de allí que nunca pudo enterarse de las operaciones realizadas, toda vez que éstas fueron realizadas en los meses de abril y julio de ese mismo año, por lo que [su] representado no conoció ni suscribió los balances financieros semestrales a que hace referencia el Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo. Por ello, [su] representado nunca pudo hacer observaciones, conforme a lo previsto en este Manual de Contabilidad (…)” (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte].
Que “(…) se pretende aplicar una norma jurídica (artículo 243 del Código de Comercio) inaplicable al presente caso, pues la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras tiene una norma expresa que regula el supuesto que el acto cuestionado pretende sancionar (…). Para poder sancionar a nuestro representado, (…) era necesario la determinación de algunos indicios que hicieren presumir su culpa. Para ello era indispensable demostrar que o fue quien dio la instrucción de realizar las operaciones prohibidas o al menos tuvo conocimiento de ellas y no tomó ninguna medida para impedirlas (…)”.
De la violación al derecho a la presunción de inocencia.
Al respecto arguyó que “(…) a su representado le asiste el derecho constitucional a la presunción de inocencia, (…) por lo que hasta que no se demuestre a través de medios de prueba idóneos y controlables por nuestro mandante, que fue responsable directo por el incumplimiento de las medidas administrativas acordadas por la SUDEBAN, debe entonces presumirse la inocencia frente a los cargos que la SUDEBAN pretendió imputarle con el acto que aquí se cuestiona (…)” (Mayúsculas del original).
Que “(…) sólo si la Administración (en este caso la SUDEBAN) logra acumular las pruebas suficientes que permitan concluir, sin lugar a dudas, la existencia de una conducta infractora, es posible determinar que el administrado (…) cometió la infracción y, por consecuente, aplicarle la correspondiente sanción (…)” (Mayúsculas del original).
Sostuvo que “(…) la SUDEBAN ha vulnerado este derecho fundamental al presumir la culpabilidad de nuestro representado, atribuyéndole una responsabilidad por un hecho ajeno, del cual nunca tuvo conocimiento y por ende jamás pudo advertir o denunciar, sobre todo si se considera que a pocos días de haberse sucedido los hechos imputados, nuestro representado dejó de ser directivo del BANCO CONFEDERADO (…)” (Mayúsculas del original).
Resalto que “(…) La Ley General de Bancos no impone una responsabilidad objetiva en cabeza de los directos (sic) de las instituciones financieras, frente a cualquier hecho u omisión contraria a la Ley. Por ello, el artículo 428 de esa Ley (2001) expresamente determina que la sanción debe recaer sobre el verdadero responsable, independientemente de que sea director, gerente o empleado de la institución financiera (…)”.
De la violación al derecho a la igualdad o no discriminación
Con relación a ello, manifestó que “(…) En el presente caso estamos en presencia de una clara discriminación o trato desigual ilegítimo, cuando se sanciona a nuestro representado por unos hechos ajenos, de los cuales nunca tuvo conocimiento; pero al mismo tiempo se exonera de responsabilidad a funcionarios de la SUDEBAN que tuvieron a su cargo las mismas responsabilidades que nuestro mandante (…)” (Mayúsculas del original).
Que “(…) resulta claramente discriminatorio que la SUDEBAN pretenda sancionar a nuestro representado unos hechos ajenos y contrarios a las directrices de la Junta Directiva del BANCO CONFEDERADO, y al mismo tiempo exonere de responsabilidad a sus propios funcionarios, quienes estuvieron presentes en el Banco, durante los meses en que se habrían realizado las operaciones contrarias a la medidas administrativas impuestas por la SUDEBAN (…)” (Mayúsculas del original).
Finalmente solicitó a esta Corte que “(…) ACEPTE la intervención de EFRAIN ROSENFELD, en el presente procedimiento contencioso (…) Declare CON LUGAR el presente recurso de nulidad ejercido (…); y en consecuencia, (…) ANULE la Resolución Nº 115.10 de fecha 5 de marzo de 2010, la cual apareció publicada en la prensa el día 9 de abril de 2010, dictada por la SUDEBAN (…)” (Mayúsculas y negrillas del original).
III
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE RECURRENTE
En fecha 6 de abril de 2011, el apoderado judicial el ciudadano Reinaldo Gadea Pérez, consignó escrito mediante el cual promovió las siguientes pruebas:
“(…) 1.- (…) fotocopia [de la] copia certificada del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas del Banco Confederado Nº 036 del 8 de febrero de 2007, que reformó íntegramente los estatutos sociales del banco, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta bajo el Nº 3, Tomo 18-A, del 2 de abril de 2007 (…). El objeto de la prueba consiste demostrar cuáles son las atribuciones tanto del presidente ejecutivo como de la junta directiva del Banco confederado (…)” [Corchetes de esta Corte].
“(…) 2.- (…) fotocopia [de la] copia certificada del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas del Banco Confederado Nº 47 del 18 de diciembre de 2008, por medio de la cual se design[ó] la junta directiva del Banco Confederado, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta bajo el Nº 26, Tomo 20-A, del 28 de abril de 2009 (…). El objeto de la prueba consiste en demostrar que el presidente ejecutivo también fue designado presidente de la junta directiva del Banco Confederado por la asamblea del 18-12-08, citada (…)” [Corchetes de esta Corte].
IV
DEL ESCRITO DE INFORMES DE LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO
En fecha 18 de mayo de 2011, el abogado Ali Daniels, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 46.143, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, presentó escrito de informes bajo los siguientes términos:
Sobre los aspectos controvertidos expresados en la audiencia de juicio
Con relación a que para los miembros de la Junta Directiva del Banco no era fácil tener conocimiento de las irregularidades cometidas, expresó que “(…) no se trataba de pequeñas operaciones que no tenía reflejo alguno en las actividades del Banco, sino por el contrario de operaciones de gran envergadura que afectaron su situación patrimonial en tal magnitud que comprometieron su viabilidad como intermediario financiero (…)”.
Que “(…) debemos destacar lo dicho en la audiencia respecto a que tales operaciones irregulares aún en el supuesto que hubiesen sido del conocimiento de los miembros de la Junta Directiva, tuvieron su reflejo en los Balances que mensualmente estos aprobaron sin que hicieran observación alguna respecto de las distorsiones que se podía apreciar en las grandes cifras de la entidad bancario (sic). Así tenemos que se otorgaron créditos de monto importantes, por ejemplo, y a pesar de que tales cantidades se reflejaron en los Balances, dicha situación no despertó interés alguno por saber a quienes se estaban otorgando créditos por cantidades tan significativas (…)”.
Resaltó que “(…) la representación de la contraparte confesó que el recurrente tuvo conocimiento a posteriori de las irregularidades cometidas, y considera que ello lo exime de responsabilidad alguna. Por el contrario, es nuestro parecer que ello sería así si se tratase de un acto individual y aislado el que hubiese conllevado la intervención del Banco, cuando por el contrario, como se indica en el acto impugnado, hubo una sucesión de actos en diferentes oportunidades que fueron irregularmente ejecutados, y además señalados por nuestras representada, sin que se tomaran los correctivos correspondientes (…)”.
Que “(…) el hecho de que tuviese un conocimiento posterior de las primeras irregularidades, hubiese bastado para que un miembro de la Junta Directiva, con un mínimo de diligencia, efectuase las acciones correspondientes para evitar que dichas irregularidades se siguieran efectuando, lo cual, lamentablemente no ocurrió con las consecuencias que son de todos conocidas (…)”.
Finalmente destacó que “(…) no es cierto lo señalado en la audiencia de juicio respecto a que nuestra representada pretende encubrir o dejar sin responsabilidad alguna al funcionario o funcionarios del Banco que materialmente ejecutaron las operaciones irregulares que condujeron a su intervención (…).Pretende confundirse a la Corte con este alegato, tratando de hacer ver que se está achacando a unas personas por el accionar de otras, lo cual no es el caso, pues la responsabilidad que sanciona la Superintendencia en este caso es la de no tener la debida diligencia para evitar que las irregularidades se cometiesen, y sobre todo, que se cumpliesen las limitaciones y prohibiciones establecidas por nuestra representada (…)”.
Que “(…) el objeto del acto cuestionado no es proteger o dejar sin sanción las actividades de terceros, sino el sancionar concretamente la responsabilidad que viene aparejada con el incumplimiento de los deberes inherentes a ser miembro de una Junta Directiva de una institución financiera (…)”.
V
DEL ESCRITO DE OPINIÓN FISCAL
En fecha 24 de mayo de 2011, la abogada Antonieta De Gregorio inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 35.990, actuando en su carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, presentó escrito de opinión fiscal bajo los siguientes términos:
Respecto al falso supuesto alegado por la parte recurrente, expresó que “(…) el Ministerio Público, no encuentra probado, que la SUDEBAN (…) haya incurrido en falso supuesto, por cuanto el hecho concreto que ha acaecido en el presente caso, es que el ciudadano Reinaldo Gadea Pérez como integrante de la Junta Directiva del Banco Confederado, junto con los otros integrantes de esa Junta Directiva inobservaron las medidas administrativas impuestas por la SUDEBAN, en oficios Nºs SBIF-DSB-II-GGI-G16-18328 y SBIF-DSB-II-GGI-G16-20975, de fechas 23 de septiembre y 12 de noviembre de 2008, por no haberse comportado como un buen padre de familia, en sus funciones de administración, incluyendo lo relacionado a las inversiones realizadas por este, lo cual se refleja en definitiva en los Estados Financieros que deben ser presentados en algunos casos mensual o semestralmente, y en caso de existir observaciones para su conformación, estas debieron ser informadas de inmediato a los organismos rectores del sistema financiero. En consecuencia se subsumió tal actuación en el artículo 428 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (…)” (Mayúsculas del original).
Resaltó que “(…) La SUDEBAN (…) no procede a responsabilizar directamente a ningún directivo del banco de manera personal, porque conforme al Código de Comercio, y los Estatutos de la Compañía, la Junta Directiva tiene a su cargo ‘la suprema dirección de los negocios del banco, para lo cual fija la gestión diaria ‘, y la Junta Directiva tiene que estar al tanto de todas y cada una de esas actividades bancarias, máxime cuando pesa una orden prohibitiva dictada por la Sudaban (sic) en resguardo de los intereses del público, y del sistema financiero general (artículo 237 ejusdem). En cambio se estaría investigando un ilícito penal se compromete la responsabilidad individual del directivo bancario (…)” (Mayúsculas del original).
Finalmente arguyó que “(…) no es procedente la denuncia referente a que la SUDEBAN haya incurrido en el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, antes bien, SUDEBAN actuó conforme a derecho, le exige a todos los bancos comerciales y universales, el estricto cumplimiento tanto de los Manuales de Contabilidad para los Bancos y Otras Instituciones Financieras, como la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (…)” (Mayúsculas del original).
VI
DE LA COMPETENCIA
En fecha 7 de julio de 2010, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declaró su competencia para conocer en primer grado de jurisdicción el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, con base en el artículo 399 del derogado Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, el cual establecía que la competencia para conocer de los recursos contenciosos administrativos que eran interpuestos contra las decisiones emanadas del Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras correspondía, en primera instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, visto que a tenor de lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución Nº 2003-00033, de fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.866 del 27 de enero de 2004, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo “(…) [tenía] las mismas competencias que corresponden a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el resto del ordenamiento jurídico”, en tal sentido, este Órgano Jurisdiccional resultaba competente para conocer, en primer grado de jurisdicción, del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.
No obstante lo anterior, en virtud de la publicación en fecha 22 de junio de 2010, en la Gaceta Oficial Nº 39.451 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.627 de fecha 2 de marzo de 2011, considera esta Corte necesario verificar su ámbito de competencia a la luz de los mentados cuerpos normativos.
En tal sentido, se debe hacer referencia a lo establecido en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyo contenido establece que los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -aún Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo- son los competentes para conocer de “las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia”.
Asimismo, se aprecia que se desprende del artículo 234 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario supra referida, la remisión expresa de la competencia a este Órgano Jurisdiccional para conocer de la presente demanda de nulidad, bajo los siguientes términos “(…) Las decisiones del Superintendente o Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario serán recurribles por ante los juzgados nacionales de la jurisdicción contenciosa administrativa de la Región Capital (…)” -aún Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo- hasta tanto entre en vigencia lo relativo a la Estructura Orgánica de dicha Jurisdicción, en virtud de lo cual resulta competente esta Corte para conocer de la presente demanda de nulidad, reafirmándose así la competencia declarada en fecha 7 de julio de 2010. Así se declara.
VII
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Reafirmada la competencia de este Órgano Jurisdiccional para conocer del presente asunto, pasa esta Corte a pronunciarse sobre el fondo de la presente causa, para lo cual estima oportuno realizar las siguientes consideraciones:
Punto Previo.
Este Órgano Jurisdiccional, observa que en fecha 3 de marzo de 2011, la abogada Marianella Villegas Salazar supra identificada, consignó escrito mediante el cual solicitó se admita la intervención de su mandante, ciudadano Efraín Rosenfeld como verdadera parte en el presente procedimiento contencioso administrativo de nulidad (Vid. Folio 66 al 75 del expediente judicial).
En tal sentido, esta Corte estima necesario analizar los alegatos esgrimidos por la apoderada judicial del ciudadano Efraín Rosenfeld, así como la figura de “tercero verdadera parte” a los fines de emitir un pronunciamiento con relación a la solicitud planteada, por lo cual pasa a realizar algunas consideraciones en relación con dicha figura.
La tercería, según se desprende del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, es la intervención voluntaria y principal o forzada de un tercero, si bien la primera se caracteriza porque tiene lugar por voluntad del tercero, la forzada se diferencia porque tiene lugar por voluntad de una de las partes.
Distingue la doctrina dos clases de intervención forzada en el proceso, 1.) Por ser común al tercero la causa pendiente (Ordinal 4º del artículo supra referido) y 2.) Por pretender una de las partes un derecho de saneamiento o de garantía respecto del tercero (Ordinal 5º), denominadas llamada del tercero por comunidad de la causa y llamada en garantía, o cita de saneamiento y garantía, respectivamente. En la primera, el fundamento de la intervención lo constituye el presupuesto de la existencia de la comunidad de causa o de controversia, “(…) lo que supone –como enseña Chiovenda- que el actor o el demandado se encuentren en litis por una relación jurídica común con el tercero o conexa con una relación en la cual el tercero se encuentre en ella, de modo que esté controvertido el mismo objeto y la misma causa petendi, o el uno o el otro de estos dos elementos, que pudiera ser argumento de litis frente al tercero o de parte del tercero, y que hubiere podido dar al tercero la posición de listisconsorte con el actor o con el demandado (…)” (Vid. Rengel-Romberg, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo III, pág. 194. Editorial Arte. Caracas. 1994).
Asimismo, cita el referido autor en su obra que “Segni” considera que “(…) los terceros a los cuales la controversia entre las partes es común y que pueden ser llamados a la causa son: por un lado, aquellos que son sujetos de una relación unitaria o única, con pluralidad de sujetos participantes en la relación (litisconsorcio necesario) (…); o aquellos terceros que tienen un derecho de impugnación de un acto que corresponde a varias personas sujetas al mismo, v. gr., (…), actos de la autoridad administrativa, etc., en los cuales están legitimados a obrar en los juicios sobre tales relaciones, todos los sujetos de la misma (…)” (Negrillas y subrayado de esta Corte).
De lo anterior se deduce, que tal intervención en un procedimiento supone la existencia de un tercero cuya causa le es común, es decir tiene un interés igual o común al del actor. Conforme a lo anterior, ese interés provoca que el tercero llamado a la causa se haga parte en ella y “(…) litisconsorte de aquella parte con la cual tiene un interés igual o común en la controversia; lo que se justifica porque el tercero, como integrante de una relación sustancial única o conexa, debe integrar el contradictorio, a fin de evitar el riesgo de sentencias contrarias o contradictorias (…)” (Vid. Obra supra citada, págs. 195 al 197).
En ese orden de ideas, tenemos pues que la referida apoderada judicial manifestó que “(…) [su] mandante (…) tiene un derecho propio en el presente procedimiento de nulidad, ya que cualquier decisión de esta Corte afectaría su esfera jurídica, pues el acto administrativo que se impugna se le dirige directamente a él como al recurrente (…)” [Corchetes de esta Corte].
En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional observa que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario mediante Resolución Nº 115.10 dictada en fecha 5 de marzo de 2010, determinó con fundamento en el artículo 428 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, sancionar con multa a los siguientes ciudadanos:
“(…) 1.- Ruben Idler Osuna, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.357.803, por la cantidad de Ciento Veinte Mil Cuatrocientos Bolívares Fuertes (Bs.F. 120.400,00), equivalente al diez por ciento (10%) del ingreso total anual percibido durante el año inmediato anterior por concepto de remuneración correspondiente a la posición o cargo, el cual para la fecha de la infracción ascendía a Un Millón Doscientos Cuatro Mil Bolívares Fuertes (Bs.F. 1.204.000,00) (…)”.
“(…) 2.- Efraín Rosenfeld Gelman, titular de la cédula de identidad Nº V-3.150.621, por la cantidad de Nueve Mil Bolívares Fuertes (Bs.F. 9.000,00), equivalente a diez por ciento (10%) del ingreso total anual percibido durante el año inmediato anterior por concepto de remuneración correspondiente a la posición o cargo, el cual para la fecha de la infracción ascendía a Noventa Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 90.000,00) (…)”.
“(…) 3.- Rafael Velásquez Rojar, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.045.255, por la cantidad de Nueve Mil Bolívares Fuertes (Bs.F. 9.000,00), equivalente al diez por ciento (10%) del ingreso total anual percibido durante el año inmediato anterior por concepto de remuneración correspondiente a la posición o cargo, el cual para la fecha de la infracción ascendía a Noventa Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 90.000,00) (…)”.
“(…) 4.- Reinaldo Gadea Pérez, titular de la cédula de identidad Nº V-2.935.883, por la cantidad de Nueve Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 9.000,00), equivalente al diez por ciento (10%) del ingreso total anual percibido durante el año inmediato anterior por concepto de remuneración correspondiente a la posición o cargo, el cual para la fecha de la infracción ascendía a Noventa Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 90.000,00) (…)”.
“(…) 5.- Maria Josefina Rodríguez, titular de la cédula de identidad Nº V-9.881.677, por la cantidad de Veinte Mil Quinientos Bolívares fuertes (sic) (Bs.F. 20.500,00), equivalente al diez por ciento (10%) del ingreso total anual percibido durante el año inmediato anterior por concepto de remuneración correspondiente a la posición o cargo, el cual para la fecha de la infracción ascendía a Doscientos Cinco Mil Bolívares Fuertes (Bs. F.205.000, 00) (…)”.
“(…) 6.- César Mendoza Villapol, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.230.106, por la cantidad de Nueve Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 9.000,00), equivalente al diez por ciento (10%) del ingreso total anual percibido durante el año inmediato anterior por concepto de remuneración correspondiente a la posición o cargo, el cual para la fecha de la infracción ascendía a Noventa Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 90.000,00) (…)”.
“(…) Antonio Rafael Figallo Bottaro, titular de la cédula de identidad Nº V-3.662.058, por la cantidad de Treinta Mil Sesenta y Seis Bolívares Fuertes con Sesenta y Seis Céntimos (Bs. F. 30.066,66), equivalente al diez por ciento (10%) del ingreso total anual percibido durante el año inmediatamente anterior por concepto de remuneración correspondiente a la posición o cargo, el cual para la fecha de la infracción ascendía a Trescientos Mil Seiscientos Sesenta y Seis Bolívares Fuertes con Sesenta y Siete (Bs. F. 300.666,67) (…)” (Negrillas de esta Corte).
Ello así, se aprecia por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 370, 382, 383 y 384 dispone lo siguiente:
“Artículo 370. Los terceros podrán intervenir, o ser llamados a la causa pendiente entre otras personas, en los casos siguientes:
4º Cuando alguna de las partes pida la intervención del tercero por ser común a éste la causa pendiente (…Omissis…)”
“Artículo 382. La llamada a la causa de los terceros a que se refieren los ordinales 4º y 5º del artículo 370, se hará en la contestación de la demanda y se ordenará su citación en las formas ordinarias, para que comparezcan en el término de la distancia y tres (3) días más.
La llamada de los terceros a la causa no será admitida por el Tribunal si no se acompaña como fundamento de ella la prueba documental (…)”.
“Artículo 383.- El tercero que comparece, debe presentar por escrito su contestación a la cita y proponer en ella las defensas que le favorezcan, tanto respecto de la demanda principal como respecto de la cita, pero en ningún caso se le admitirá la promoción de cuestiones previas.
La falta de comparecencia del tercero llamado a la causa, producirá el efecto indicado en el artículo 362 (…)”.
Del contenido de las normas transcritas, se infiere que la intervención de un tercero en juicio puede ser para defender derechos o intereses concurrentes con los del accionante o accionado, ocupando la posición de una verdadera parte en el proceso.
Precisado lo anterior y aplicando los criterios doctrinales y jurisprudenciales supra expuestos al presente caso al realizar el estudio de las actas que conforman el expediente, considera esta Corte que al haber sido sancionado con multa el ciudadano Efraín Rosenfeld por el mismo acto administrativo –Resolución Nº 115.10 de fecha 5 de marzo de 2010- que sancionó con multa al ciudadano Reinaldo Gadea Pérez, en virtud de haber pertenecido ambos a la Junta Directiva del Banco Confederado, C.A., se evidencia la existencia de un interés común al incoado por la parte recurrente en el presente recurso, configurándose el supuesto establecido en el ordinal 4º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil.
Por tanto, al ser el ciudadano Efraín Rosenfeld entre otros, destinatario directo del acto cuya nulidad se pretende y no simple interesado en el juicio, debe ser considerado como parte principal o tercero verdadera parte en el presente proceso, pues ostenta un interés personal legítimo y directo concurrente con el del accionante, al ser titulares de derechos que se verían afectados por la presente decisión.
Con base en lo anterior, esta Corte admite la tercería presentada por los apoderados judiciales del ciudadano Efraín Rosenfeld y afirma su cualidad de verdadera parte en el presente proceso. Así se declara.
Ahora bien, admitida como ha sido la tercería ejercida esta Corte pasa a conocer el fondo del asunto, analizando los argumentos esgrimidos por las partes en el presente proceso:
El objeto de la pretensión que aquí nos ocupa lo constituye la Resolución Nº 115.10 de fecha 5 de marzo de 2010, mediante la cual, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario resolvió como ut supra se señalara sancionar con multa a los ciudadanos “(…Omissis…) 2.- Efraín Rosenfeld Gelman, (…) por la cantidad de Nueve Mil Bolívares Fuertes (Bs.F. 9.000,00) (…Omissis…) 4.- Reinaldo Gadea Pérez, (…) por la cantidad de Nueve Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 9.000,00) (…Omissis…)”.
En tal sentido, el apoderado judicial del ciudadano Reinaldo Gadea Pérez parte recurrente, señaló en primer término que la Resolución in comento se encuentra viciada por: i) Falso supuesto de hecho y de derecho, ii) Violación a la presunción de inocencia, vicios éstos que fueron igualmente denunciados por la representación judicial del tercero, arguyendo adicionalmente iii) la violación al derecho a la igualdad o no discriminación.
i) Del falso supuesto de hecho y de derecho.
Sostuvieron la existencia del referido vicio, arguyendo que “(…) En todo caso Sudebán (sic) incurre en falso supuesto de hecho al pretender que corresponde a la directiva ‘el seguimiento diario del giro comercial del banco, incluyendo lo relacionado con a las (sic) inversiones realizadas…’ (…)”.
Que el motivo esgrimido por la recurrida, resulta absolutamente irrelevante, porque “(…) el conocimiento que a posteriori tienen los directivos de la transgresión consumada, bien sea a través de los estados financieros o por intermedio de cualquier otro medio, no guarda relación de causalidad alguna con el ilícito porque, precisamente, ocurre luego de cometida la infracción (…)”.
Asimismo, señaló que “(…) el acto impugnado ha incurrido en un falso supuesto, al pretender aplicar en forma errada la norma contenida en el artículo 243 del Código de Comercio. Sobre todo, cuando se pretende afirmar que esta disposición consagra una especie de responsabilidad objetiva en cabeza de los directores de las instituciones financieras, lo cual, sencillamente, no es cierto (…)”.
Que “(…) la norma que podría resultar aplicable al caso de autos es la contenida en el artículo 428 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (hoy 375) (…) esta norma, sin duda, requiere que el transgresor haya estado en conocimiento de la obligación y que se haya resistido a cumplirla. Es decir, tiene que existir dolo o al menos culpa del director, gerente o empleado. Esta disposición está dirigida a sancionar al verdadero transgresor, al culpable del incumplimiento (…)”.
Sostuvo que “(…) [hay] que descartar la supuesta responsabilidad objetiva de la que parte la Resolución cuestionada. Sencillamente nuestro representado no puede ser objeto de la sanción si nunca tuvo conocimiento de las operaciones contrarias a las medidas administrativas impuestas por la SUDEBAN (…)” [Corchetes de esta Corte].
Por su parte la representación judicial del tercero particularmente resaltó que “(…) no puede perderse de vista que [su] representado- [Efraín Rosenfeld]- dejó de ser directivo del BANCO CONFEDERADO en el mes de agosto de 2009, de allí que nunca pudo enterarse de las operaciones realizadas, toda vez que éstas fueron realizadas en los meses de abril y julio de ese mismo año, por lo que [su] representado no conoció ni suscribió los balances financieros semestrales a que hace referencia el Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo. Por ello, [su] representado nunca pudo hacer observaciones, conforme a lo previsto en este Manual de Contabilidad (…)” (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte].
Al respecto la representación judicial de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, manifestó que “(…) la representación de la contraparte confesó que el recurrente tuvo conocimiento a posteriori de las irregularidades cometidas, y considera que ello lo exime de responsabilidad alguna. Por el contrario, es nuestro parecer que ello sería así si se tratase de un acto individual y aislado el que hubiese conllevado la intervención del Banco, cuando por el contrario, como se indica en el acto impugnado, hubo una sucesión de actos en diferentes oportunidades que fueron irregularmente ejecutados, y además señalados por nuestras representada, sin que se tomaran los correctivos correspondientes (…)”.
Que “(…) el hecho de que tuviese un conocimiento posterior de las primeras irregularidades, hubiese bastado para que un miembro de la Junta Directiva, con un mínimo de diligencia, efectuase las acciones correspondientes para evitar que dichas irregularidades se siguieran efectuando, lo cual, lamentablemente no ocurrió con las consecuencias que son de todos conocidas (…)”.
Asimismo, esta Corte aprecia que la representación del Ministerio Publico, esgrimió respecto a la alegada violación al vicio de falso supuesto, que “(…) no encuentra probado, que la SUDEBAN (…) haya incurrido en falso supuesto, por cuanto el hecho concreto que ha acaecido en el presente caso, es que el ciudadano Reinaldo Gadea Pérez como integrante de la Junta Directiva del Banco Confederado, junto con los otros integrantes de esa Junta Directiva inobservaron las medidas administrativas impuestas por la SUDEBAN, (…) por no haberse comportado como un buen padre de familia, en sus funciones de administración, (…) en caso de existir observaciones para su conformación, estas debieron ser informadas de inmediato a los organismos rectores del sistema financiero. En consecuencia se subsumió tal actuación en el artículo 428 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (…)” (Mayúsculas del original).
Finalmente arguyó que “(…) no es procedente la denuncia referente a que la SUDEBAN haya incurrido en el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, antes bien, SUDEBAN actuó conforme a derecho, le exige a todos los bancos comerciales y universales, el estricto cumplimiento tanto de los Manuales de Contabilidad para los Bancos y Otras Instituciones Financieras, como la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (…)” (Mayúsculas del original).
Precisados los términos en que quedó trabada la denuncia bajo estudio, en relación al falso supuesto, esta Corte observa que la jurisprudencia ha establecido que el mismo alude a la inexistencia de los hechos que motivaron la emisión del acto, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o bien a una relación errónea entre la Ley y el hecho, que ocurre cuando se aplica la norma a un hecho no regulado por ella o cuando su aplicación se realiza de tal forma al caso concreto, que se arriba a consecuencias jurídicas distintas o contrarias a las perseguidas por el legislador. (Vid. Sentencia de esta Corte Nº 2008-603 de fecha 23 de abril de 2008, caso: Mary Caridad Ruiz de Ávila).
Al respecto, es menester traer a colación lo que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 307 de fecha 22 de febrero de 2007 (caso: Rafael Enrique Quijada Hernández), señaló en relación al vicio de falso supuesto:
“(…) esta Sala ha establecido en reiteradas oportunidades que éste se configura de dos maneras: la primera de ellas, cuando la Administración al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, casos en los que se incurre en el vicio de falso supuesto de hecho; el segundo supuesto se presenta cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentarlo, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, en estos casos se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto.” (Negritas de esta Corte)
En aplicación a lo anterior, esta Corte procede a analizar si la Administración incurrió en los falsos supuestos denunciados, para lo cual se permitirá hacer unas consideraciones preliminares a los fines de motivar su decisión (Vid. Sentencia de esta Corte Nº 2009-2187 de fecha 14 de diciembre de 2009, caso: Corp Banca C.A. Banco Universal Vs. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras). A saber:
A.- Del Estado Social de Derecho:
Mediante decisión Nº 2008-1596 dictada el 14 de agosto de 2008, recaída en el caso: Oscar Alfonso Escalante Zambrano Vs. Cabildo Metropolitano de Caracas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dejó sentado que la acepción generalizada de Estado de Derecho designa la forma política que sustituye al Estado policía por el “gobierno de las normas (…) donde sin distingos de ninguna naturaleza se respeten los derechos subjetivos del hombre y el Derecho objetivo vigente” (Enciclopedia Jurídica OPUS, 1994). La expresión Estado de Derecho significa también que la comunidad humana se encuentra sometida, toda ella, sin excepción, a normas fundamentales, cuya vigencia y aplicación ha de excluir la arbitrariedad. La sola existencia de una Constitución basta para afirmar que el “Estado de Derecho creado por ella excluye todo el derecho que no nazca de ella explícita o implícitamente” (Enciclopedia Jurídica OMEBA, 1966).
En este sentido, se puede afirmar que la preponderancia de la Carta Magna involucra que ésta se encuentra en la cúspide de todo el ordenamiento jurídico de un país y ésta es precisamente el atributo principal de la configuración de todo Estado de Derecho.
La noción de Estado de Derecho (concepto propio de la ideología o bagaje cultural político alemán: Sozialstaat) consiste primordialmente en que el poder se ejerce exclusivamente por medio de normas jurídicas, por lo tanto, la ley ha de regular absolutamente toda la actividad Estatal y, específicamente, la de toda la Administración Pública.
En atención a lo expuesto, la Constitución tiene un significado propio: es el documento indispensable para la organización política y jurídica de la sociedad, es decir, para la existencia del Estado de Derecho. Sobre la definición de Estado de Derecho existen profundas divergencias. Para algunos autores, entre los que destaca Hans Kelsen, todo Estado lo es de Derecho, puesto que se rige por normas jurídicas, cualquiera sea su procedencia o la autoridad de que dimanen. Es lo que se llama la teoría monista del Derecho, pues “el Estado en su calidad de sujeto de actos estatales es precisamente la personificación de un orden jurídico y no puede ser definido de otra manera” (KELSEN, Hans: Teoría Pura del Derecho. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, 1981).
Pero no sólo introdujo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 esta noción de Estado de Derecho, sino que lo adminiculó estrechamente con el concepto de Estado Social, lo cual se deduce de la lectura del artículo 2 Constitucional, que, aunque no lo define como tal, sí permite perfilar su alcance.
Sobre el marco de todo lo anteriormente expuesto, tenemos que los orígenes del Estado Social se remontan al cambio profundísimo que se produjo en la sociedad y el Estado a partir, aproximadamente, de la Primera Guerra Mundial (ARIÑO ORTIZ, Gaspar: Principios de Derecho Público Económico. Editorial Comares. Granada-España, 2001, pp. 88).
La idea del Estado Social fue constitucionalizada por primera vez en 1949 por la Constitución de la República Federal de Alemania, al definir a ésta en su artículo 20 como un Estado federal, democrático y social, y en su artículo 28 como un Estado democrático y social de Derecho. Por su parte, la Constitución española de 1978 establece en su artículo 1.1 que España se constituye en un Estado Social y democrático de Derecho. Así, tanto el esclarecimiento de su concepto como la problemática que comporta esta modalidad de Estado han sido ampliamente desarrollados, aunque no únicamente, por los juristas y tratadistas políticos alemanes.
En este punto, resulta oportuno destacar que el Estado Social pretende garantizar los denominados derechos sociales mediante su reconocimiento en la legislación (trabajo y vivienda dignos, salud, educación o medio ambiente) y mediante políticas activas de protección social, de protección a la infancia, a la vejez, frente a la enfermedad y al desempleo, de integración de las clases sociales menos favorecidas, evitando la exclusión y la marginación, de compensación de las desigualdades, de redistribución de la renta a través de los impuestos y el gasto público.
Así pues, Estado y sociedad ya no van a ser realidades separadas ni opuestas. Por el contrario, el Estado social parte de que la sociedad, dejada a sus mecanismos autorreguladores, conduce a la pura irracionalidad y de que sólo la acción del Estado puede neutralizar los efectos disfuncionales de un desarrollo económico y social no controlado.
Como ya se ha expuesto, el Estado Social es un Estado que se responsabiliza de que los ciudadanos cuenten con mínimos vitales a partir de los cuales poder ejercer su libertad. Si el Estado Liberal quiso ser un Estado mínimo, el Estado Social quiere establecer las bases económicas y sociales para que el individuo, desde unos mínimos garantizados, pueda desenvolverse. De ahí, que los alemanes hayan definido al Estado Social como Estado que se responsabiliza de la procura existencial (Daseinvorsorge) concepto formulado originariamente por Forsthoff y que puede resumirse en que el hombre desarrolla su existencia dentro de un ámbito constituido por un repertorio de situaciones y de bienes y servicios materiales e inmateriales, en pocas palabras, por unas posibilidades de existencia a las que Forsthoff designa como espacio vital.
Dentro de esta perspectiva, este Órgano Jurisdiccional precisó en reciente sentencia del 6 de junio de 2008, caso: Carmen Nina Sequera de Callejas Vs. Compañía Anónima Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL), que el Estado Social tiene por finalidad satisfacer las necesidades que tengan un interés general y colectivo, cuyo cumplimiento incida en el incremento de la calidad de vida del pueblo. De manera que, tal como lo señala el autor Manuel García Pelayo, en su obra “Las Transformaciones del Estado Contemporáneo”:
“Los valores básicos del Estado democrático-liberal eran la libertad, la propiedad individual, la igualdad, la seguridad jurídica y la participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad estatal a través del sufragio. El estado social democrático y libre no sólo no niega estos valores, sino que pretende hacerlos más efectivos dándoles una base y un contenido material y partiendo del supuesto de que individuo y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación recíproca de tal modo que no puede realizar el uno sin el otro (…). De este modo, mientras que el Estado tradicional se sustentaba en la justicia conmutativa, el Estado social se sustenta en la justicia distributiva; mientras el primero asignaba derechos sin mención de contenido, el segundo distribuye bienes jurídicos de contenido material; mientras que aquel era fundamentalmente un Estado Legislador, éste es, fundamentalmente, un Estado gestor a cuyas condiciones han de someterse las modalidades de la legislación misma (predominio de los decretos leyes, leyes medidas, etc.), mientras que el uno se limitaba a asegurar la justicia legal formal; el otro se extiende a la justicia legal material. Mientras que el adversario de los valores burgueses clásicos era la expansión de la acción estatal, para limitar la cual se instituyeron los adecuados mecanismos -derechos individuales, principio de legalidad, división de poderes, etc-, en cambio lo único que puede asegurar la vigencia de los valores sociales es la acción del Estado, para lo cual han de desarrollarse también los adecuados mecanismos institucionales. Allí se trataba de proteger a la sociedad del Estado, aquí se trata de proteger a la sociedad por la acción del Estado. Allí se trataba de un Estado cuya idea se realiza por la inhibición, aquí se trata de un Estado que se realiza por su acción en forma de prestaciones sociales, dirección económica y distribución del producto nacional”. (GARCÍA PELAYO, Manuel: “Las Transformaciones del Estado contemporáneo”. Editorial Alianza Universidad. Madrid – España 1989. Pág. 26).
En razón de ello, señaló el citado autor que:
“[bajo] estos supuestos, el Estado social ha sido designado por los alemanes como el Estado que se responsabiliza por la ‘procura existencial’ (Deseinvorsorge), concepto formulado originalmente por Forsthoff y que puede resumirse del siguiente modo. El hombre desarrolla su existencia dentro de un ámbito constituido por un repertorio de situaciones y de bienes y servicios materiales e inmateriales, en una palabra, por unas posibilidades de existencia a las que Forsthoff designa como espacio vital. Dentro de este espacio, es decir, de este ámbito o condición de existencia, hay que distinguir, el espacio vital dominado, o sea, aquel que el individuo puede controlar y estructurar intensivamente por sí mismo o, lo que es igual, espacio sobre el que ejerce señorío (que no tiene que coincidir necesariamente con el derecho de propiedad) y, de otro lado, el espacio vital efectivo constituido por aquel ámbito en que el individuo realiza fácticamente su existencia y constituido por un conjunto de cosas y posibilidades de que se sirve, pero sobre las que no tiene control o señorío. Así por ejemplo (…) el servicio de agua, los sistemas de tráfico o telecomunicación, la ordenación urbanística etc (…). Esta necesidad de utilizar bienes y servicios sobre los que carece de poder de ordenación y disposición directa, produce la ‘menesterosidad social’, es decir, la inestabilidad de la existencia. Ante ello, le corresponde al Estado como una de sus principales misiones la responsabilidad de la procura existencial de sus ciudadanos, es decir llevar a cabo las medidas que aseguren al hombre las posibilidades de existencia que no puede asegurarse por sí mismo, tarea que, según Forsthoff, rebasa tanto las nociones clásicas de servicio público como la política social” (Op. Cit. pp. 26, 27 y 28)
Dentro de este modelo de Estado Social de Derecho, se da impulso a los denominados derechos económicos, sociales y culturales (propiedad, salud, trabajo, vivienda, familia, entre otros); mediante estos derechos se busca garantizar progresivamente niveles de vida dignos que permitan el acceso real y efectivo a los demás derechos y libertades, además se busca establecer niveles de igualdad entre los grupos que generalmente no ostentan el poder y los que históricamente sí lo han detentado.
Un elemento más del Estado Social de Derecho es el goce efectivo de los derechos en lugar de la mera enunciación de los mismos, en este sentido se establece un régimen de garantías concebidos como el medio o camino para su real eficacia. Las garantías cumplen varias funciones: Una preventiva ante la inminente afectación de un derecho; una protectora ante la afectación presente y real que busca el cese de la afectación de los derechos; y, una conservadora o preservadora de derechos que está encaminada al resarcimiento de los daños causados. (Vid. Sentencia de esta Corte Nº 2009-238 de fecha 20 de octubre de 2009, caso: Alimentos Polar Comercial CA Vs. la Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas).
Podemos afirmar sobre la base de sus elementos que el Estado Social de Derecho es un régimen eminentemente garantista de los derechos humanos tanto por las medidas que adopta el gobierno como por el grado de intervención que tiene la sociedad dentro del proyecto político.
La cláusula de Estado Social influye o repercute tanto en el plano de la creación normativa (a través del reconocimiento, respeto y protección de los principios reconocidos constitucionalmente que han de informar a la legislación positiva, excluyendo normas que contradigan esos principios) como en el de la interpretación y aplicación del derecho (a través de la búsqueda de la interpretación más favorable para la consecución efectiva de aquellos principios) (ARIÑO ORTIZ, Gaspar: Principios de Derecho Público Económico. Editorial Comares. Granada-España, 2001, pp. 94).
Para Delgado Ocando el Estado Social de Derecho se caracteriza básicamente por dos aspectos: primero, el desarrollo de la administración prestacional, en búsqueda de la “procura existencial” o “espacio mínimo vital cónsono con un bien común que permita el desarrollo y el enriquecimiento de la persona humana”; y luego, el establecimiento de los derechos exigencias, es decir, de los derechos sociales, económicos y culturales (frente a los derechos resistencias o libertades civiles y políticas). El Estado social de Derecho, democrático por naturaleza, debe generar las garantías indispensables para que los derechos exigencias sean respetados, por ello se habla de un Estado manager o de un Estado administrador, “cuya legitimidad es por performance, es decir, por resultados, no la que deriva del origen y del ejercicio del poder conforme a las normas preestablecidas” (DELGADO OCANDO, José Manuel: El Estado Social de Derecho. Revista Lex Nova del Colegio de Abogados del Estado Zulia, Nº 240. Maracaibo, Venezuela, 2000).
En otras palabras, esta forma de Estado se sostiene entonces sobre una Administración que se orienta mayormente a dar cumplimiento a las necesidades sociales, impulsando los instrumentos más idóneos para este fin democrático.
Esta concepción de equidad social fue perfectamente recogida en nuestra Carta Magna, cuando consagra en el artículo 2, lo que se transcribe a continuación:
“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Precisamente, ese concepto de Estado Social fue desarrollado de manera muy prolija por el Máximo Tribunal en una decisión de capital importancia en la materia, en la cual definió las bases fundamentales de esta importante noción, dada su relevancia a partir de la vigencia de nuestra Carta Magna.
Es así como, en decisión Nº 85 del 24 de enero de 2002, recaída en el caso: ASODEVIPRILARA Vs. SUDEBAN e INDECU, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia precisó que el Estado Social de Derecho “persigue la armonía entre las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación”, agregando la Sala que “el Estado Social debe tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales”. (Subrayado de esta Corte)
A mayor abundancia tenemos, que el Estado Social viene a robustecer la protección jurídico-constitucional de personas o grupos que se encuentren ante otras fuerzas sociales o económicas en una posición jurídico-económica o social de debilidad, disminuyendo la salvaguarda de los más fuertes, ya que, como bien lo afirmó la Sala en dicha decisión, un Estado Social tiene en sus hombros la ineludible obligación de prevenir los posibles daños a los débiles, patrocinando sus intereses amparados en la Norma Fundamental, en especial, por medio de los distintos Órganos Jurisdiccionales; y frente a los que tienen más poder, tiene el deber de tutelar que su libertad no sea una carga para todos.
Por sobretodo, el Estado Social trata de armonizar intereses antagónicos de la sociedad, sin permitir actuaciones ilimitadas a las fuerzas sociales, y mucho menos existiendo un marco normativo que impida esta situación, ya que ello conduciría inevitablemente, no sólo a que se desvirtúe la noción en referencia, con lo cual se infringiría una norma constitucional, sino que de alguna forma se permitiría que “los económicos y socialmente más fuertes establezcan una hegemonía sobre los débiles, en la que las posiciones privadas de poder se convierten en una disminución excesiva de la libertad real de los débiles, en un subyugamiento que alienta perennemente una crisis social”, como bien lo afirmó la Sala en la decisión in commento.
El Estado Social y de Derecho, bien puede entenderse como habilitación y mandato constitucional, no sólo al legislador para que se interese en los asuntos sociales, adoptando un orden social justo, sino también a los mismos jueces para que interpreten las normas constitucionales, con apego a todo lo desarrollado previamente en este fallo.
Entonces, no es posible hablar de estado de derecho mientras no exista justicia social y a su vez no podemos ufanarnos de ella, mientras un pequeño grupo goza de privilegios que no le han sido dados como un don divino sino que ha sido la misma sociedad quien les ha cedido dichos privilegios; lo que en palabras de J.J. Rauseau “es simplemente contrario a la ley de la naturaleza... mientras la multitud hambrienta no puede satisfacer las necesidades básicas de la vida”.
El fundamento legal del Estado de Derecho en Venezuela, lo encontramos en el artículo 2 de la Carta Magna, el cual contiene en sí mismo, el verdadero espíritu, razón y propósito del legislador frente al estado social de derecho, a tono con el espíritu del pueblo Venezolano. Son muchos los motivos por los que se incluye el artículo 2 en nuestra Constitución, entre ellos la inspiración política que mueve a las mayorías, y que intenta plasmar el deseo del pueblo de obtener garantías personales y políticas, en la tradición del respeto a los terceros y sin divinizar al Estado.
El ordenamiento no se agota y continúa soportándose en el artículo 3 de la Constitución, que confía en manos de todos los órganos del Estado la garantía de cumplimiento de los principios, derechos y deberes que consagra la Constitución y es que corresponde, a los Poderes Públicos velar por esos fines esenciales del Estado.
En muchas ocasiones, esta Corte ha reiterado que los intereses particulares, en nuestro estado constitucional, no pueden estar por encima de los generales (el derecho, suele decirse, es un institución creada “para expresar los intereses y necesidades de millones de personas”; véase Prólogo escrito por Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, para el libro de Luigi Ferrajoli, “Teoría de los Derechos Fundamentales”, Editorial Trotta, 2007, Pág. 9). Este planteamiento se sustenta desde diversas perspectivas, pero la más significativa ha sido siempre entender que el otorgamiento de un derecho individual con prescindencia del conglomerado social, puede conducir ineluctablemente a la conformación de desigualdades y a situaciones peligrosas contra sistema republicano, que trabaja para sembrar estabilidad y justicia. (Vid. Sentencia de esta Corte Nº 2010-1151 de fecha 9 de agosto de 2010, caso: Gilda Pabon, Nelson Mezerhane, Anibal Latuff, Rogelio Trujillo, Mashud Mezerhane y Enrique Urdaneta Vs. Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN)).
Al no corregirse esta clase de actitudes, la libertad particular se desborda del marco racional y legítimo que le ha otorgado el ordenamiento jurídico; y de ser confirmado y permitido este desbordamiento, se estaría consintiendo que, eventualmente, la sociedad sea objeto de prácticas ajenas a sus intereses, con alteración de sus condiciones de vida y obstáculos al desarrollo continuo de la Nación. La libertad entendida de ese modo no puede evocar contenido justo, ni social ni individualmente hablando:
“La justicia es suprimida (remota) no sólo cuando está extinguida la libertad de perseguirla sino también cuando, por el contrario, la libertad (como ausencia de constricción) está asegurada pero no se sabe a qué aplicarla, hacia dónde dirigirla (…) Justicia y libertad, como exigencias existenciales, muestran de esta forma que están implicadas, que no se puede lograr una sin la otra: no hay justicia sin libertad de perseguirla; no hay libertad sin una justicia que merezca ser perseguida” (Gustavo Zagrebelsky, “Las exigencias de la justicia”, traducción de Miguel Carbonell, Editorial Trotta, Madrid 2006, pág. 25).
El interés público o general que es necesario considerar por efecto de la cláusula o principios constitucionales que nacen y se establecen en la Carta Magna, coloca a este Órgano Jurisdiccional, en cualquier infinidad de asuntos que son sometidos a su decisión, en una posición de sensibilidad y acercamiento social; este aspecto, esta visión, se integra con corrientes actuales, que analizan –podría decirse- la llamada praxis que debe caracterizar a los derechos o principios fundamentales estatuidos en el constitucionalismo moderno y que, no cabe duda, dan nacimiento a proyecciones o interpretaciones judiciales con –por llamarlo así- contenido social (afirma Gustavo Zagrebelsky en “Las exigencias de la justicia”, op. cit., Pág. 33: “La cotidiana y viva interpretación de la ley la acerca a las siempre cambiantes exigencias reguladoras de la sociedad”).
Ese planteamiento surgió a raíz de los diversos atropellos que en el transcurso de la historia las naciones y sus ciudadanos continuamente sufrieron por reflejo de culturas económicas y jurídicas que, sin ninguna clase de ambivalencia de por medio, abogaba o, más bien, se reducía a la consideración de intereses individuales, contractuales o patrimoniales, sin prestar ninguna clase de consideración a grupos excluidos:
“Sucede que el paradigma que informa el núcleo de la formación de los juristas, de los jueces, de los abogados, corresponde a una tradición mucho más antigua que la del derecho social: se trata de la tradición del derecho patrimonial, el derecho privado” (Christian Courtis, “Los derechos sociales en perspectiva” en “Teoría del Neoconstitucionalismo”, Editorial Trotta, 2007, pág. 187).
Sin embargo, la vieja idea de considerar a las instituciones y la interpretación del derecho como un sistema de leyes que sólo puede conducir a resolver los conflictos -individuales o no- estudiando únicamente las circunstancias particulares involucradas en la controversia, con independencia de valoraciones supraindividuales, paulatinamente ha venido perdido vigencia en el constitucionalismo moderno, ante las graves consecuencias que está produciendo una actividad judicial ajena a las exigencias públicas o sociales.
A la luz de las intenciones evocadas en y por nuestro paradigma constitucional, aquella proyección privatista debe quedar superada, pues el bienestar popular, la dignidad humana, el interés público, la paz y prosperidad económico-social, entre otros principios, son afirmaciones axiológicas que no pueden –como ya se dijo- ser obviadas y quedar desarticuladas por la actividad del Estado y los particulares, y en atención a ello, cada trazo que estos pretendan desarrollar que de alguna manera tenga incidencia pública (como por ejemplo, las operaciones de intermediación financiera o bancaria), debe mantenerse y efectuarse en pleno acoplamiento con las necesidades colectivas, cuya satisfacción, valga destacar, hace posible la construcción de la sociedad justa y plena deseada en el horizonte constitucional.
Tal idea permite asumir al texto fundamental como una “Constitución viviente”, es decir, como un orden que va de la mano con las necesidades históricas de los tiempos sociales en que vivimos, y en donde los principios constitucionales son las garantías destinadas a satisfacer estas necesidades en caso que la ley de una u otra manera no pueda hacerlo, o su contenido posea un sentido contrapuesto. Dicho término, acuñado por el autor italiano Gustavo Zagrebelsky, “gusta más a quien trabaja para la extensión de los derechos y menos a quien opera en dirección opuesta (…)”, es decir, el concepto evoca nuevas precisiones para el ámbito de la interpretación jurídica, en lugar de continuar con ideales conservadores que, si son perseguidos, no podrían el avance del orden jurídico en paralelo con la realidad social; la justicia –se ha dicho- no nace “de la luz racional de los hombres libres”, sino de “las desgracias sociales” (Gustavo Zagrebelsky, “Las exigencias de la justicia”, página 23); y por ello, los operadores del derecho están obligados (si esperan decidir con justicia) a estar vigilantes de las necesidades sociales.
Bajo tales premisas, este Órgano Jurisdiccional observa en cuanto al falso supuesto de hecho que del expediente administrativo se desprende que:
1.- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, mediante los oficios Nros SBIF-DSB-II-GGI-G16-18328 y SBIF-DSB-II-GGI-G16-20975 de fechas 23 de septiembre de 2008 y 12 de noviembre de ese mismo año, procedió a aplicarle al Banco Confederado, S.A. las medidas administrativas a que se contraen los numerales 3, 4, 5, 6, 9 y 10 del artículo 242 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y posteriormente impuso medidas adicionales de conformidad con lo contemplado en los numerales 2 y 10 del artículo 242 ejusdem, las cuales consistían en:
1.1 Prohibición de realizar nuevas inversiones, salvo la adquisición de títulos emitidos por la República o por el Banco Central de Venezuela, los cuales deben mantenerse en custodia en el Ente Emisor o en una Institución Financiera domiciliada en el país.
1.2 Prohibición de realizar nuevas operaciones de fideicomiso.
1.3 Prohibición de decretar dividendos.
1.4 Prohibición de mantener publicidad o propaganda.
1.5 Prohibición de vender o liquidar bienes de uso y/o bienes realizables, sin autorización previa de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
1.6 Prohibición de liberar, sin previa autorización de esta Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, provisiones específicas y genéricas.
1.7 Suspensión de pago de dietas u otros emolumentos a los miembros de la Junta Directiva.
1.8 Designar un funcionario con derecho a voz, para que asista a las reuniones de la Junta Administradora u otros comités y a las Asambleas de Accionistas de esa Entidad Bancaria, quien deberá ser convocado formalmente el referido funcionario será designado mediante acto administrativo distinto al presente. (A este respecto, el funcionario podrá requerir de los administradores, accionistas, empleados y proveedores de Banco Confederado, S.A. toda la información y documentación que considere pertinente.
Medidas Adicionales:
1.9 Prohibición de otorgar nuevos créditos.
1.10 Prohibición de realizar operaciones de reporto con títulos valores o cartera de créditos, excepto aquellas efectuadas con el Banco Central de Venezuela.
1.11 Prohibición de adquisición de inmuebles; así como, la generación de gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados.
1.12 Prohibición de incurrir en gastos no cónsonos con la actividad bancaria. (Vid. folios 4 al 7).
2.- Que, la Superintendencia mediante oficio Nº SBIF-DSB-II-GGI-G16-09030 de fecha 17 de junio de 2009, le notificó al Presidente Ejecutivo del Banco Confederado que se evidenció en la revisión de la cartera de inversiones al 30 de abril de 2009, dentro del marco de la visita de inspección permanente, el incumplimiento a las medidas de carácter administrativo impuestas. Por otra parte, se evidencia una inobservancia a lo establecido en la Resolución Nro. 090.95 de fecha 19 de mayo de 2005, relativa a los procedimientos para determinar la relación de patrimonio sobre activos y operaciones contingentes. Asimismo, no ha materializado el cumplimiento total del Plan de Recuperación, en razón de lo cual persistían las circunstancias que condujeron a la aplicación de las referidas medidas. (Vid. folio 9 al 11).
3.- Que, la Superintendencia mediante oficio Nº SBIF-DSB-II-GGI-GI6-04676 de fecha 31 de marzo de 2009, le notificó al Presidente Ejecutivo del banco la situación evidenciada en la revisión de la cartera de créditos dentro del marco de la inspección permanente que se realizaba al Banco, la cual resultó contraria a las medidas de carácter administrativo impuestas mediante el oficio Nº SBIF-DSB-II-GGI-GI6-20975 de fecha 12 de noviembre de 2009, en consecuencia de conformidad con lo previsto en el artículo 238 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras se le ordenó suspender de inmediato el otorgamiento de préstamos y exigir la cancelación de los créditos liquidados. (Vid. folio 15).
4.- Que, mediante memorando Nº SBIF-DSB-II-GGI-GI6-195 de fecha 17 de septiembre de 2009, la Gerencia de Inspección 6 le informó a la Gerencia General de Consultoría Jurídica de la Superintendencia, que la alta gerencia del Banco no veló por el estricto cumplimiento de las instrucciones impartidas, toda vez que durante el período comprendido entre septiembre 2008 y enero – agosto 2009, ejecutó operaciones que constituyeron incumplimientos reiterativos a las medidas administrativas impuestas. Asimismo, destacaron que el banco en respuesta a los oficios Nros SBIF-DSB-II-GGI-GI6-04676 y SBIF-DSB-II-GGI-GI6-09030, emitió “(…) argumentos que en ninguna circunstancia justifican la inobservancia de las referidas medidas (…)”, razón por la cual fue solicitada la aplicación de la máxima sanción a los Directores y/o Administradores del Banco Confederado, S.A., toda vez que “(…) es la Junta Administradora la encargada de la gestión diaria de sus negocios; así como, de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes e instrucciones impartidas por este organismo (…)”. (Vid folios 33 y 34).
5.- Que, mediante oficio Nº SBIF-DSB-GGCJ-GLO-17163 de fecha 5 de noviembre de 2009, la Superintendencia le notificó expresamente a cada uno de los miembros de la Junta Directiva del Banco Confederado, S.A., que de conformidad con lo establecido en el artículo 405 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras les inició un procedimiento administrativo, con base a lo señalado en el Auto de Apertura (Vid folio 36), por tal razón se les otorgó un plazo para que expusieran los alegatos y argumentos que consideraran pertinentes para la defensa de sus derechos. (Vid folio 35).
6.- Escrito de descargo presentado por los ciudadanos Ruben Idler Osuna, Efraín Rosenfeld Gelman, Rafael Velásquez Rojas, Reinaldo Gadea Pérez, María Josefina Rodríguez y Antonio Rafael Figallo Bottaro, contra el auto apertura del procedimiento administrativo que les fue iniciado. (Vid. folio 40 al 44).
7.- Escrito de descargo presentado por los ciudadanos Daniel Hernández Castillo, Alberto Cosme Genatios Fernández y Adolfo Kleber Araujo contra el auto apertura del procedimiento administrativo que les fue iniciado. (Vid. folio 52 al 57).
8.- Resolución Nº 115.10 de fecha 5 de marzo de 2010. (Vid Folio 60 al 67).
9.- Cartel de notificación de fecha 12 de marzo de 2010, dirigido a los ciudadanos Ruben Idler Osuna, Efraín Rosenfeld Gelman, Rafael Velásquez Rojas, Reinaldo Gadea Pérez, María Josefina Rodríguez, César Mendoza Villapol y Antonio Rafael Figallo Bottaro, en virtud de haber resultado impracticable la notificación personal de la decisión del procedimiento administrativo sancionatorio contenido en la Resolución Nº 115.10 de fecha 5 de marzo de 2010. (Vid folio 68 al 73).
10.- Recurso de reconsideración de fecha 14 de mayo de 2010, interpuesto por el ciudadano Cesar Francisco Mendoza Villapol contra la Resolución Nº 115.10 de fecha 5 de marzo de 2010. (Vid folio 75 al 119).
11.- Recurso de reconsideración de fecha 13 de mayo de 2010, interpuesto por la ciudadana Maria Josefina Rodríguez contra la Resolución Nº 115.10 de fecha 5 de marzo de 2010. (Vid folio 142 al 193).
12.- Recurso de reconsideración de fecha 14 de mayo de 2010, interpuesto por el ciudadano Antonio Rafael Fígallo Bottaro contra la Resolución Nº 115.10 de fecha 5 de marzo de 2010. (Vid folio 194 al 242).
13.- Acta de fecha 2 de junio de 2010, en la cual se deja constancia de que el apoderado del ciudadano Reinaldo Gadea Pérez, solicitó el acceso al expediente administrativo sancionatorio y luego de comprobarse su cualidad se le permitió el acceso al expediente, garantizando con ello el derecho a la defensa y el debido proceso del administrado. (Vid folio 252)
14.- Resolución Nº 339.10 de fecha 2 de julio de 2010, mediante la cual declaro sin lugar los recursos de reconsideración interpuestos por los ciudadanos César Francisco Mendoza Villapol, María Josefina Rodríguez y Antonio Rafael Figallo Bottaro, en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 115.10 de fecha 5 de marzo de 2010 ratificándola en todas y cada una de sus partes. (Vid folio 280 al 300).
15.- Finalmente, es menester destacar que riela al folio 30 un cuadro contentivo del listado de los miembros que conformaban la Junta Directiva del Banco Confederado, C.A. concertar
Institución: Banco Confederado, C.A.
Junta Directiva
Periodo
Observaciones
Nombre Nº de Cédula Cargo Desde Hasta
Ruben Idler Osuna 4.357.803 Presidente Ejecutivo
Director Principal 17-11-06 18-08-09 Renunció el
18-08-09
Efraín Rosenfeld Gelman 3.150.621 Director Principal 29-12-06 18-08-09 Revocado el cargo en la Asamblea Extraordinaria del 18-08-09
Luis Xavier Grisanti 3.663.229 Director Principal 17-11-06 10-12-08 Renunció el
10-12-08
Rafael Velásquez Rojas 4.045.255 Director Principal 31-03-08 Actual Ratificado en la Asamblea General Extraordinaria del
18-18-09
Reinaldo Gadea Pérez 2.935.883 Director Principal 29-12-06 Actual
María Josefina Rodríguez 9.881.677 Director Principal 14-04-08 18-08-09 Revocado el Cargo en la Asamblea Extraordinaria del
18-08-09
César Mendoza Villapol 3.230.106 Director Principal 10-05-08 Actual
Antonio Rafael Figallo Bottaro 3.662.058 Director Principal 07-02-08 Actual
Fernando de Candia 6.081.824 Director Principal 18-08-09 Actual
Daniel Hernández Castillo 3.973.003 Director Principal 18-08-09 Actual
Oscar Benedetti Augusto Herrera 5.303.564 Director Principal 18-08-09 Actual
Alberto Cosme Genatios Fernández 6.192.508 Director Principal 18-08-09 Actual
Luis Cordero Alvarado 3.250.301 Director Suplente 27-09-06 09-07-09 Renunció el
09-07-09
María Alejandra Muci 6.269.288 Director Suplente 31-03-08 02-06-09 Renunció el
02-06-09
Ernesto Navarro 11.313.231 Director Suplente 30-03-09 04-05-09 Renunció el
04-05-09
Candelaria González 6.931.918 Director Suplente 30-03-09 14-04-09 Renunció el
14-04-09
Costanza Lomabrdi 11.960.541 Director Suplente 30-03-09 14-08-09 Renunció el
14-08-09
Gonzalo E. Vázquez Pérez 6.556.364 Presidente JD
Director Principal 17-11-06 18-12-08 Renunció el
18-12-08
Hely Fernández Fernández 4.167.520 Director Principal 10-05-08 18-12-08 Renunció el
18-12-08
16.- Del cuadro anteriormente trascrito, encuentra esta Corte sustento en los siguientes documentos:
Copia del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 8 de febrero de 2007 y su respectiva aclaratoria, de la cual se desprende que la Junta Directiva del Banco Confederado, S.A., quedo integrada por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de celebración de dicha Asamblea, de la forma siguiente:
Como Directores Principales
Gonzalo E. Vásquez
Rubén Idler Osuna
Reinaldo Gadea Pérez
Luis Xavier Grisanti
José Omar Contreras Ramírez
Rafael Velásquez
Efraín Rosenfeld Gelman
Como Directores Suplentes
Luis Cordero Alvarado
Antonio Rafael Figallo Bottaro
Gustavo José Lanz Pimentel
José Antonio Agûero
Cesar Mendoza Villapol
Hely Fernández Fernández
Copia del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 18 de diciembre de 2008, de la cual se desprende que se decidió efectuar la reestructuración de la Junta Directiva, ratificando y nombrando formalmente a los siguientes Directores, para el período estatutario 2008-2010:
Como Directores Principales
Rubén Idler Osuna
Efraín Rosenfeld Gelman
Luis Xavier Grisanti
Rafael Velásquez
Reinaldo Gadea Pérez
María Josefina Rodríguez
Cesar Mendoza Villapol
Antonio Rafael Figallo Bottaro
Como Miembros Suplentes
Luis Cordero Alvarado
María Alejandra Muci
Ernesto Navarro
Candelaria González
Costanza Lombardi
Visto lo anterior, y para mejor apreciación de los hechos, precisa necesario esta Corte transcribir parcialmente lo establecido en los Estatutos Constitutivos del Banco Confederado, S.A., con relación a la Junta Directiva.
“(…) ARTÍCULO DECIMO NOVENO: La Administración del Banco estará a cargo de una Junta Directiva compuesta por un máximo de once (11) Directores Principales y por once (11) Directores Suplentes, quienes serán elegidos por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y durarán dos (2) años en el ejercicio de sus funciones o hasta que sus sucesores tomen posesión de sus cargos (…)”.
(…Omissis…)
“(…) ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Las faltas temporales o absolutas de los Directores Principales serán cubiertas indistintamente por uno cualquiera de los directores suplentes, según convocatoria que se le haga al efecto. Los Suplentes cesarán en sus funciones tan pronto como se reincorpore el Director Principal”.
“(…) ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Las deliberaciones de la Junta Directiva requieren para su validez la presencia de seis (6) Directores por lo menos y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de por lo menos cuatro (4) Directores (…)”.
“(…) ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Son atribuciones de la Junta Directiva:
1.- Ejercer la suprema dirección de los negocios del Banco, fijando la política General a seguir en sus actividades.
(…Omissis…)
4.- Resolver sobre la compraventa y, en general, cualquier acto de administración y disposición de bienes inmuebles, así como sobre las inversiones de carácter permanente, conforme a lo previsto en las normas legales aplicables.
5.- Someter a la consideración de la Asamblea General Ordinaria, el Balance semestral con un Informe sobre la marcha y las operaciones del Banco en cada ejercicio, conjuntamente con el Informe de los Comisarios y de los Auditores Externos.
(…Omissis…)
13.- Conocer de cualquier asunto que le sea especialmente sometido para su deliberación y resolución (…). (Negrillas de esta Corte).
(…Omissis…)
DE LOS DIRECTORES EJECUTIVOS
“(…) ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: La Junta Directiva tendrá la facultad de designar uno o más Directores Ejecutivos quienes tendrán a su cargo la supervisión directa de cualquiera de las áreas de funcionamiento del banco que sean determinadas por la Junta Directiva. El director ejecutivo deberá desarrollar su tarea con la mayor dedicación de tiempo y esfuerzo posible a los fines de cumplir con el objetivo de supervisión con el área que le haya sido designada. Con respecto a las tareas que le han sido encomendadas el Director Ejecutivo dependerá directamente de la Junta Directiva y deberá rendir cuentas del desempeño de sus labores en cada reunió de la Junta Directiva, o con la frecuencia que sea determinada por la misma (…)”.
Ello así, es prudente resaltar que tales estipulaciones recogen lo señalado por la doctrina respecto a la figura de los “Administradores” en las Sociedades Anónimas, sobre sus deberes y responsabilidades. En tal sentido, se aprecia que “Los administradores constituyen el órgano permanente al cual está confiada la gestión de la actividad social y la representación del ente colectivo. A ellos les corresponde el ejercicio del poder ejecutivo, calificado por la doctrina como un amplio poder decisional, a cuyo lado se colocan poderes de iniciativa para convocar la asamblea y fijar el contenido del orden del día, así como para formular el balance y proponer el destino de los beneficios” “(…) La Junta Directiva (nombre más comúnmente utilizado en Venezuela para identificar al órgano colegiado de administración; el Código de Comercio lo llama junta administrativa, ordinal 8º, artículo 213), está compuesta generalmente de miembros principales y miembros suplente (…)” (Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil “Las sociedades mercantiles”, Tomo II, 9º edición 2007, Editorial Texto, C.A., Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, págs. 1403, 1407) (Negrillas de esta Corte).
En ese orden de ideas, el referido autor señala respecto a la responsabilidad de los administradores que “(…) el deber de diligencia del administrador se aplica a todos los actos, con independencia de la fuente de la cual provengan. Ese deber de diligencia, además, cumple una función de fuente, en el sentido de que el administrador debe hacer ‘todo aquello que venga exigido por la diligencia que se ha de emplear en la gestión social’ (Ob. Cit. Pág. 1437). (Negrillas de esta Corte).
Asimismo, Roberto Goldschmidt sostiene que “(…) La responsabilidad de los administradores existe no sólo frente a la sociedad sino también para con los terceros (…)” (Curso de Derecho Mercantil, Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, Fundación Roberto Goldschmidt, Editorial Texto, C.A., 2001, pág. 520).
Tal relación de los hechos, y con base en las consideraciones anteriores este Órgano Jurisdiccional aprecia que para el momento en el cual la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario emitió los oficios Nros SBIF-DSB-II-GGI-G16-18328 y SBIF-DSB-II-GGI-G16-20975, fechas 23 de septiembre de 2008 y 12 de noviembre de ese mismo año, respectivamente, imponiéndole medidas administrativas a la sociedad mercantil Banco Confederado, S.A., de conformidad con el artículo 242 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, el ciudadano recurrente y el tercero verdadera parte en la presente acción, ocupaban sus cargos como Directores Principales en la Junta Directiva de la referida sociedad mercantil, debiéndose ajustar su actuación a la de un buen padre de familia en cumplimiento de las normativas establecidas para regular dicha actividad.
Razón por la cual, se considera impensable que pueda proceder como argumento, que la transgresión a las medidas dictadas por la Superintendencia fueron conocidas posteriormente por la Junta Directiva, pues resulta evidente que los transgresores, es decir, cada uno de los miembros de la Junta Directiva periodo 2008, estaban en conocimiento de la obligación impuesta por el ente regulador de su actividad, la cual consistía en una prohibición de hacer, resultando palmario su negligencia.
Asimismo, lo argumentado por la representación judicial del tercero, pues aún cuando éste haya dejado de formar parte de la Junta Directiva en el mes de agosto del año 2009, para el momento en que se materializaron las operaciones que se encontraban prohibidas a través de las mencionadas medidas impuestas por la Administración, pudo haber manifestado a los restantes miembros de la junta su negativa de avalar tales transacciones o haberlo comunicado a los comisarios de la sociedad mercantil.
En ese sentido, resulta oportuno considerar el modo señalado por la doctrina para que un administrador salve su responsabilidad, a decir “(…) si uno de los administradores no ha tomado ninguna parte en la falta cometida por sus compañeros de administración, habiendo combatido en la junta las medidas propuestas por éstos como perjudiciales a la sociedad, queda exonerado de responsabilidad. Las deliberaciones de la junta administradora son tomadas, como se sabe, por mayoría de votos, no siendo siempre, por consiguiente, la obra de todos sus miembros. Con tal fin el artículo 268 del Código de Comercio exige a los administradores que no estén conformes con la decisión de la junta de hacerlo constar así en el acta respectiva, dando noticia inmediata a los comisarios (…)”. (José-Loreto Arismendi (hijo), Tratado de las Sociedades Civiles y Mercantiles, Quinta Edición, en 1979, Gráficas Armitano, C.A., Caracas, pág. 307).
Es decir, para que el administrador quede libre de responsabilidad por los actos y omisiones de los otros administradores, deben darse tres condiciones: “(…) 1º que el administrador esté exento de culpa, lo que no significa que no basta con que haya asumido una actitud pasiva o de simple abstención, sino que es necesario que haya tratado de disuadir a los otros administradores, que les haya combatido sus opiniones en el caso concreto y haya tratado de hacer triunfar su punto de vista; 2º que haga constar en el acta respectiva su no conformidad; y 3º que dé noticia inmediata a los comisarios, a fin de ver si éstos, con los medios que les da la ley, pueden evitar los actos u omisiones que dan lugar a responsabilidad (…)” (Ob. Cit. Pág. 308).
No habiendo las partes configurado las condiciones anteriormente señaladas, resulta indiscutible la aplicación de la consecuencia jurídica establecida en el artículo 1195 del Código Civil “(…) si el hecho ilícito es imputable a varias personas, quedan obligadas solidariamente a reparar el daño causado (…)”, la cual cabe destacar se encuentra proclamada por el Código de Comercio en varias disposiciones.
En ese orden de ideas y para mayor abundamiento respecto a la responsabilidad recaída sobre las partes –recurrente y tercero-, se aprecia que el Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.572 Extraordinario de fecha 17 de enero de 2002, establece en su Capítulo I, Disposiciones Generales, literal F, que todos los estados financieros deben ser “considerados y conformados” por la Junta Directiva, y suscritos por aquellas personas que ocuparen determinados cargos, en los siguientes términos:
“(…) Los estados financieros mensuales que se remitan a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y al Banco Central de Venezuela, deben contener la firma autorizada de las personas que ejerzan los cargos que más a delante se detallan o sus similares: Presidente, Gerente General, Contador General y Contralor o Auditor Interno, debiendo alguno de estos funcionarios ser licenciados en Contaduría Pública (…)”
“(…) Los estados financieros para los semestres que terminen el 30 de junio y el 31 de diciembre presentados a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y al Banco Central de Venezuela deben ser considerados y conformados por la Junta Directiva de la institución financiera correspondiente, antes de la presentación de los estados financieros del mes siguiente. En caso de existir observaciones para su conformación, éstas deben ser informadas de inmediato a dichos organismos rectores del sistema financiero (…)” (Negrillas de esta Corte).
En concordancia con la aludida norma, se aprecia que la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.555 Extraordinaria de fecha 13 de noviembre de 2001, aplicable rationae temporis al caso de marras, en su artículo 194 establece:
“Artículo 194.- Los bancos, entidades de ahorro y préstamo, otras instituciones financieras, casas de cambio y demás empresas referidas en el artículo anterior, deben presentar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras; según lo que ésta disponga, sobre su forma, contenido y demás requisitos, para cada tipo de empresa, lo siguiente:
1. Un balance general y estado de resultados de sus operaciones durante el mes inmediato anterior, dentro de los primeros quince (15) días continuos siguientes al respectivo mes.
2. Una relación de indicadores sobre su situación financiera al final de cada trimestre, la cual deberá enviarse dentro de los primeros quince (15) días continuos siguientes al respectivo trimestre.
3. Un balance general y estado de resultado correspondientes al ejercicio semestral inmediato anterior, dentro de los primeros quince (15) días continuos siguientes al final de cada ejercicio.
(…Omissis…)
Los estados financieros e indicadores a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, deberán ser publicados en un diario de reconocida circulación nacional, dentro de los primeros quince (15) días continuos siguientes a su cierre mensual, trimestral o semestral (…)” (Negrillas de esta Corte).
En tal sentido, es palmaria la responsabilidad de cada uno de los miembros de la Junta Directiva del Banco Confederado, S.A., en la ejecución y aprobación de las operaciones que se encontraban previamente prohibidas por la Superintendencia, pues reiteramos que su función fundamental recae en el seguimiento del giro comercial del Banco contando toda la actividad desplegada por éste con el aval de cada uno de ellos, reflejado en los estados financieros enviados al ente rector periódicamente.
Es menester resaltar que tales disposiciones contenidas en el aludido Manual de Contabilidad, también contempla la posibilidad de que aquel miembro de la Junta Directiva que no quisiera avalar dichos estados financieros por tener algún tipo de observación sobre ellos, salvara su responsabilidad informando de inmediato a los entes reguladores del sistema financiero, sin embargo tal y como lo arguyera la representación judicial de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, “(…) aún en el supuesto que hubiesen sido del conocimiento de los miembros de la Junta Directiva [tales operaciones irregulares], tuvieron su reflejo en los Balances que mensualmente estos aprobaron sin que hicieran observación alguna respecto de las distorsiones que se podía apreciar en las grandes cifras de la entidad bancario (sic). Así tenemos que se otorgaron créditos de monto importantes, por ejemplo, y a pesar de que tales cantidades se reflejaron en los Balances, dicha situación no despertó interés alguno por saber a quienes se estaban otorgando créditos por cantidades tan significativas (…)” [Corchetes de esta Corte].
Es por tal razón, que la Superintendencia al considerar los hechos como fueron anteriormente descritos y analizados, procedió a subsumirlos en el contenido del artículo 428 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, el cual establece la sanción cuando se configura el incumplimiento de alguna medidas impuesta, en los siguientes términos:
“Artículo 428.- En igual sanción a la prevista en el artículo anterior incurrirán los directores, administradores, apoderados, gerentes, funcionarios o empleados que no acaten o incumplan las medidas adoptadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras con base en lo dispuesto en el artículo 237y en el Capítulo IV, Título II, de este Decreto Ley (…)”.
En tal sentido se considera oportuno precisar el contenido del artículo 427 ejusdem:
“Artículo 427.-…Omissis… serán sancionados con multa de hasta el diez por ciento (10%) del ingreso anual total percibido, en el año inmediato anterior por concepto de remuneración correspondiente a la posición o cargo por el cual debió dar la información. En caso de que el infractor no hubiere percibido remuneración alguna en el año anterior, la multa será equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos establecidos para los trabajadores urbanos (…)” (Negrillas de esta Corte).
De lo anterior se desprende la perfecta subsunción de los hechos en la norma jurídica aplicada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, quedando palmariamente demostrado a través del análisis supra realizado, que los ciudadanos Reinaldo Gadea Pérez y Efraín Rosenfeld Gelman son responsables ya que no tuvieron la diligencia de un buen padre de familia durante el tiempo que ocuparon sus cargos de Directores Principales en la Junta Directiva de la sociedad mercantil Banco Confederado, S.A., permitiendo y avalando la ejecución de operaciones que se encontraban prohibidas por el ente regulador.
En consecuencia, verificados como han sido los hechos en los cuales se fundó la Administración para aplicar las sanciones impuestas, es que esta Corte desestima la alegada existencia del vicio de falso supuesto de hecho y de derecho en el acto administrativo recurrido. Así se declara.
ii) De la alegada violación a la presunción de inocencia
Al respecto esta Corte aprecia, que la representación judicial del recurrente señaló que “(…) en virtud del derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 49.2 de la Constitución, la carga de la prueba en el procedimiento sancionatorio incumbe enteramente a la Administración (…)”.
Asimismo, la representación judicial del tercero interviniente en la presente causa arguyó que “(…) a su representado le asiste el derecho constitucional a la presunción de inocencia, (…) por lo que hasta que no se demuestre a través de medios de prueba idóneos y controlables por nuestro mandante, que fue responsable directo por el incumplimiento de las medidas administrativas acordadas por la SUDEBAN, debe entonces presumirse la inocencia frente a los cargos que la SUDEBAN pretendió imputarle con el acto que aquí se cuestiona (…)” (Mayúsculas del original).
Que “(…) sólo si la Administración (en este caso la SUDEBAN) logra acumular las pruebas suficientes que permitan concluir, sin lugar a dudas, la existencia de una conducta infractora, es posible determinar que el administrado (…) cometió la infracción y, por consecuente, aplicarle la correspondiente sanción (…)” (Mayúsculas del original).
Sostuvo que “(…) la SUDEBAN ha vulnerado este derecho fundamental al presumir la culpabilidad de nuestro representado, atribuyéndole una responsabilidad por un hecho ajeno, del cual nunca tuvo conocimiento y por ende jamás pudo advertir o denunciar, sobre todo si se considera que a pocos días de haberse sucedido los hechos imputados, nuestro representado dejó de ser directivo del BANCO CONFEDERADO (…)” (Mayúsculas del original).
Ello así, es menester señalar que el derecho que denuncian conculcado las partes –recurrente y tercero-, se encuentra incorporado, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a través del artículo 49, cuyo texto expresa lo siguiente:
“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
(…Omissis…)
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.”
La disposición parcialmente transcrita, establece el derecho a la presunción de inocencia el cual abarca tanto lo relativo a la prueba y a la carga probatoria, como lo concerniente al tratamiento general dirigido al imputado a lo largo del procedimiento. Este derecho se consideraría menoscabado si del acto de que se trate se desprendiera una conducta que juzgara o precalificara como ‘culpable’ al investigado, sin que tal conclusión hubiese sido precedida del debido procedimiento en el cual el particular hubiese podido desvirtuar los hechos imputados (Vid sentencia de la Sala Político Administrativa Nº 01887 del 26 de julio de 2006).
Al respecto, resulta oportuno para esta Corte evocar, lo que respecto a la violación de presunción de inocencia ha señalado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (Vid. Sentencia 2003-1450, fecha 30 de enero de 2007), así mismo, fue desarrollado en sentencia de esta Corte Nº 2009-45 de fecha 21 de enero de 2009, caso: Banco Mercantil, Banco Universal, C.A. Vs. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) y, más recientemente en Sentencia de esa misma Sala Nº 2009-0669 de fecha 24 de marzo de 2010:
“Con relación a la denuncia de violación a la presunción de inocencia, la Sala observa que de conformidad con lo previsto en el artículo 49 numeral 2, de la Constitución, “toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”. Este derecho se encuentra reconocido también en los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 8 numeral 2, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”
“Esta Sala ha sostenido que la referida presunción es el derecho que tiene toda persona de ser considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario, el cual formando parte de los derechos, principios y garantías que son inmanentes al debido proceso, que la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 49 a favor de todos los ciudadanos; exige en consecuencia, que tanto los órganos judiciales como los de naturaleza administrativa deban ajustar sus actuaciones a los procedimientos legalmente establecidos (Vid. Sentencia N° 00686, del 8 de mayo de 2003, dictada en el caso Petroquímica de Venezuela S.A.)”
“Igualmente, la Sala ha establecido (Fallo N° 975, del 5 de agosto de 2004, emitido en el caso Richard Quevedo), que la importancia de la aludida presunción de inocencia trasciende en aquellos procedimientos administrativos que como el analizado, aluden a un régimen sancionatorio, concretizado en la necesaria existencia de un procedimiento previo a la imposición de la sanción, que ofrezca las garantías mínimas al sujeto investigado y permita, sobre todo, comprobar su culpabilidad”.
“En esos términos se consagra el derecho a la presunción de inocencia, cuyo contenido abarca tanto lo relativo a la prueba y a la carga probatoria, como lo concerniente al tratamiento general dirigido al imputado a lo largo del procedimiento. Por tal razón, la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de las pretensiones sancionadoras de la Administración, recae exclusivamente sobre ésta. De manera que la violación al aludido derecho se produciría cuando del acto de que se trate se desprenda una conducta que juzgue o precalifique como ‘culpable’ al investigado, sin que tal conclusión haya sido precedida del debido procedimiento, en el cual se le permita al particular la oportunidad de desvirtuar los hechos imputados” (Negrillas de esta Corte).
Asimismo, tenemos que, el derecho a probar se entiende hoy como el poder que viene atribuido a las partes o terceros interesados, que intervienen en un proceso judicial o administrativo, de aportar todos los instrumentos de que dispongan y que sean relevantes para el conocimiento de los hechos alegados y de obtener un pronunciamiento acerca de su eficacia para la reconstrucción de tales hechos en la sentencia definitiva. Para el autor Comoglio Luiggi Paolo, el derecho a probar es “la posibilidad de hacer admitir y recibir al juez todo medio de prueba consentido (o no excluido) por el sistema, el cual sea relevante para la demostración del hecho deducido como fundamento de las diversas pretensiones” (Giurisdizione e Processo Nell Cuadro Delle Garanzie Costituzionali, 4/1994, pág. 1075).
Es lo que Devis Echandía llama “derecho abstracto de probar”, que demanda la simple “oportunidad de probar” y caracteriza como “un complemento del derecho de acción y de contradicción o de su derecho de defensa (…), un derecho a llevar al proceso pruebas en general” (Ob. cit., T. I, pág. 37).
Es evidente que el derecho a ser tratado y juzgado como inocente hasta que exista una resolución definitiva condenatoria es susceptible de ser vulnerado por cualquier acto, bien sea de trámite o definitivo, del cual se desprenda una conducta que juzgue o precalifique al investigado de estar incurso en irregularidades, sin que para llegar a esta conclusión se le dé a aquél la oportunidad de desvirtuar, a través de la apertura de un contradictorio, los hechos que se le imputan, y así permitírsele la oportunidad de utilizar todos los medios probatorios que respalden las defensas que considere pertinente esgrimir.
Es por ello, que en virtud del derecho a la presunción de inocencia una persona acusada de una infracción, no puede ser considerada culpable hasta que así lo declare una decisión condenatoria precedida de un procedimiento suficiente que ofrezca las debidas garantías para procurar su dimanación. Sin embargo, el particular no tiene derecho a la declaración de su inocencia, sino el derecho a ser presumido inocente, lo que equivale a que su eventual condena sea precedida por una actividad probatoria suficiente. Esto implica, que pueda verificarse si ha existido la prueba de lo que racionalmente resulte, o pueda deducirse motivadamente de ella, el hecho o los hechos que desvirtúen la presunción, que el imputado pueda contradecir dichas pruebas, y que además hayan sido legalmente obtenidas. (Vid Sentencia de esta Corte Nº 2011-1387, de fecha 6 de octubre de 2011, caso: Mercantil, C.A. Banco Universal Vs. El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).
Bajo estas premisas, la Corte procede al examen de la cuestión planteada, para lo cual considera necesario reiterar que la Superintendencia de las Instituciones Financieras impuso a la sociedad mercantil Banco Confederado S.A., unas medidas administrativas las cuales fundamentalmente se basaban en la prohibición de realizar ciertas operaciones financieras, y siendo que la Junta Directiva se considera el órgano de dirección y representación sobre cuyos miembros recae la responsabilidad de que no hayan sido acatadas o incumplidas las medidas dictadas por el ente regulador, les fue aplicada a cada uno de sus miembros multas.
En tal sentido, se aprecia que el ente recurrido desde el auto de apertura del procedimiento (Vid. folios 36 y 37 del expediente administrativo) especificó el supuesto de hecho en el cual se basaba para iniciar el procedimiento, al señalar que:
“(…) El Artículo 241 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y otras Instituciones financieras, establece que esta Superintendencia ordenará la adopción de una o varias de las medidas a que se refiere el artículo 242 de ese mismo Decreto, cuando un banco, entidad de ahorro y préstamo, otra institución financiera o cualesquiera otras personas sometidas a la supervisión de este Organismo, estuviere en alguno de los supuestos allí mencionados.
En ese sentido, esta Superintendencia mediante los oficios Nos. SBIF-DSB-II-GGI-GI6-18328 y SBIF-DSB-II-GGI-GI6-20975 de fechas 23 de septiembre y 12 de noviembre de 2008, impuso al Banco Confederado, S.A., las medidas administrativas de prohibición de realizar sin autorización de este Organismo nuevas inversiones, salvo la adquisición de títulos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela o por el Banco Central de Venezuela y prohibición de otorgar nuevos créditos; entre otras.
Al respecto, esta Superintendencia durante la visita de Inspección Permanente practicada al Banco Confederado, S.A. evidenció que dicha Institución Financiera adquirió el 30 de abril de 2009, cinco (5) títulos valores emitidos por la compañía Inverfactoring, C.A., denominados ‘Certificados de Participación Nominativos’ por la cantidad de Ochenta Millones de Bolívares Fuertes (Bs.F. 80.000.000,00) cada uno. Igualmente, la Institución Financiera compró en fecha 2 y 4 de junio de 2009, títulos de participaciones emitidos por la compañía Activos Corporativos AG, C.A. por la cantidad de Doscientos Diez Millones Ciento Diecisiete Bolívares Fuertes (Bs.F. 210.000.017,00), sin la debida autorización de este Organismo.
Por otra parte, se verificó el otorgamiento de sobregiros a diversas empresas pertenecientes al grupo ‘Ricardo Fernández Barrueco’ en el mes de marzo de 2009, por la cantidad de Trescientos Cincuenta y Un Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Bolívares Fuertes (Bs. F. 351.889.264,00); así como, sobregiros en fecha 5 de julio de 2009, a las empresas del grupo Pronutricos, C.A. y Proarepa, C.A. por la cantidad de Trescientos Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Once Mil Trescientos Cuarenta y Dos Bolívares Fuertes (Bs. F. 398.411.342,00).
Esta Superintendencia considerando que las situaciones de hecho planteadas podrían configurar el supuesto sancionatorio previsto en el artículo 428 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, inicia un procedimiento administrativo a los miembros de la Junta Directiva del Banco Confederado, S.A., integrada para el momento de los presuntos incumplimientos, por los ciudadanos Rubén Idler Osuna, Efraín Rosenfeld Gelman, Rafael Velásquez Rojas, Reinaldo Gadea Pérez, Maria Joséfina Rodríguez, César Mendoza Villapol, Antonio Rafael Figallo Bottaro, Fernando de Candia, Daniel Hernández Castillo, Oscar Benedetti Herrera, Alberto Cosme Genatios Fernández, (…) de conformidad con lo previsto en los artículos 405 y 455 ejusdem, otorgándoles un plazo de ocho (8) días hábiles bancarios contados a partir del día siguiente de la fecha de recibo de la notificación del presente auto de Apertura, mas cinco (5) días continuos como término de la distancia, de conformidad con el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil y el Acuerdo suscrito por la extinta Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de justicia) en (sic) 17 de marzo de 1987, para que por sí mismos o a través de sus Representante Legal expongan por ante este Organismo sus alegatos y pruebas en relación con los hechos referidos (…)” (Negrillas y subrayado de esta Corte).
Asimismo, resulta necesario destacar que el aludido Auto de Apertura transcrito anteriormente, que dio inicio al procedimiento administrativo sancionatorio señaló que los hechos suscitados “podrían” configurar el supuesto sancionatorio previsto en el artículo 428 ejusdem, razón por la cual se iniciaría un procedimiento administrativo a los miembros que integraban la Junta Directiva del Banco Confederado, S.A., para el momento de los “presuntos” incumplimientos. Ello así, este Órgano Jurisdiccional considera oportuno precisar que la palabra “Presunto (a)” usada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, es para indicar de forma expresa que aún no se ha verificado que los ciudadanos mencionados hayan incurrido en el ilícito administrativo que se les imputa, ello en correspondencia con la definición de la referida palabra, la cual según el Diccionario de la Real Academia Española (D.R.A.E.), significa:
“(…) presunto, ta.
(Del lat. praesumptus, part. pas. de praesumĕre).
1. adj. supuesto.
2. adj. Der. Se dice de aquel a quien se considera posible autor de un delito antes de ser juzgado. U. t. c. s.
3. f. ant. Presunción, orgullo (…)” (Negrillas y subrayado de esta Corte).
En tal sentido, tenemos pues, que contrariamente a lo argüido por los apoderados judiciales del recurrente y tercero, lo señalado en dicho Auto de Apertura, no significa que la Administración esté aseverando que los mencionados miembros de la Junta Directiva del Banco Confederado, S.A., incurrieron en el ilícito contenido en el referido artículo y que con base al mismo se le debía aplicar la sanción correspondiente, pues sólo se les consideraba como los “posibles” responsables del acaecimientos de los hechos señalados y para determinar aquello era necesario el desarrollo del procedimiento.
De allí pues, que cuando la Administración, inicia un procedimiento, lo hace notificando a las partes involucradas bajo la “presunción” de que ha incurrido en un determinado ilícito, cuya comisión se verificará o no con la participación de las partes en el proceso a través de la actividad probatoria, razón por la cual, mal podría argüir tales representaciones judiciales, que al inicio del procedimiento la Administración haya prejuzgado a los entonces miembros de la Junta Directiva del Banco Confederado, S.A., de forma tal que se les tratase como culpables desde el principio de la investigación, en razón de lo cual no es posible asumir por ello la transgresión del derecho a la presunción de inocencia como fue denunciado, por lo que habría que concluir que no existió un prejuicio de culpabilidad desde el inicio del procedimiento hacia los ciudadanos recurrentes.
Aunado a lo anterior, se aprecia que varios de los imputados en el referido Auto de Apertura del procedimiento administrativo, entre ellos los ciudadanos recurrentes -Reinaldo Gadea Pérez y Efraín Rosenfeld Gelman- interpusieron ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en fecha 23 de noviembre de 2009, escrito de descargos a través del cual expusieron sus defensas, siendo ésta la oportunidad de presentar todas aquellas pruebas que enervaran la presunción efectuada por la Administración en la apertura del procedimiento.
En tal sentido, no comprende esta Corte cómo la representación judicial del tercero, sostiene que la Administración debía “(…) acumular las pruebas suficientes que [permitieran] concluir, sin lugar a dudas, la existencia de una conducta infractora, [siendo] posible determinar que el administrado (…) cometió la infracción y, por consecuente, aplicarle la correspondiente sanción (…)” [Corchetes de esta Corte], cuando las diversas posiciones doctrinarias y legislativas adoptadas para la distribución entre las partes de la prueba se reduce a la fórmula: “las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho”.
La obligación de probar sus respectivas afirmaciones de hecho constituye una carga procesal de las partes, cuya intensidad depende del respectivo interés, vale decir, si al actor le interesa el triunfo de su pretensión deberá probar los hechos que le sirven de fundamento y si al demandado le interesa destruirlos, tendrá que reducir con su actividad directa en el proceso, el alcance de la pretensión debiendo probar el hecho que la extingue, que la modifique o que impida su existencia jurídica, es decir, plantea la distribución de la carga de la prueba entre las partes, propia del proceso dispositivo, en el cual el Juez tiene la obligación de decidir conforme a lo alegado y probado por las partes, sin poder sacar elementos de convicción fuera de los autos, ni suplir excepciones ni argumentos de hecho no alegados ni probados, así lo ha dejado claro la doctrina patria, la cual acoge este Órgano Jurisdiccional.
Al respecto el autor venezolano Arístides Rengel Romberg en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987”, Tomo I Teoría General del Proceso, Editorial Arte, Caracas, 1992, señaló que: “(...) lo importante es atender por la materia dialéctica que tiene el proceso y por el principio contradictorio que lo informa a las afirmaciones de hecho que formula el actor para fundamentar su pretensión y determinar así el Thema Probandum (…)”.
En este sentido, observa esta Corte que las reglas sobre la carga de la prueba se encuentran establecidas en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, los cuales clara y ciertamente establecen, respectivamente que:
“Artículo 1.354. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho de que ha producido la extinción de su obligación”.
“Artículo 506. Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.
Los hechos notorios no son objeto de prueba”.
En las disposiciones transcritas se consagra la carga de las partes de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. La carga de la prueba, según los principios generales del derecho, no constituye una obligación que el Juzgador impone caprichosamente a las partes. Esa obligación se tiene según la posición del litigante en la litis. Así, al demandado le toca la prueba de los hechos extintivos e impeditivos que vienen a modificar los hechos alegados por el demandante o a extinguir sus efectos jurídicos.
Al respecto la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 389 de fecha 30 de noviembre de 2000, señaló:
“(…) El artículo en comento se limita a regular la distribución de la carga de la prueba, esto es, determina a quién corresponde suministrar la prueba de los hechos en que se fundamente la acción o la excepción, de allí que le incumbe al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor y se traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos ya que este puede encontrarse en el caso de afirmar hechos que vienen a modificar los del actor, a extinguir sus efectos jurídicos o a ser un impedimento cuando menos dilatorio para las exigencias de los efectos (…)”. (Negrillas de esta Corte)
Asimismo, esta Corte observa que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 1887 de fecha 26 de julio de 2006, caso: Omar José González Lameda, Vs. La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, dilucidó el contexto en la cual le compete la carga probatoria a la Administración y cuando con observancia al principio de contradicción recae sobre las partes, en los siguientes términos:
“(…) La carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de las pretensiones sancionadoras de la Administración, recae exclusivamente sobre ésta, y sólo puede entenderse como prueba la practicada durante un procedimiento, bajo la intermediación del órgano decisor y la observancia del principio de contradicción. De manera que la violación al aludido derecho se produciría cuando del acto de que se trate se desprenda una conducta que juzgue o precalifique como ‘culpable’ al investigado, sin que tal conclusión haya sido precedida del debido procedimiento, en el cual se le permita al particular la oportunidad de desvirtuar los hechos imputados.
En el caso concreto, observa la Sala que la Administración recurrida abrió el procedimiento disciplinario durante el cual el juez recurrente contó con la oportunidad de formular sus alegatos y presentar pruebas en relación a los hechos imputados, tal como se colige del acto impugnado. De ello se deduce que la notificación del inicio del procedimiento sancionatorio, se hizo de tal manera que, se le permitiera al interesado, presentar sus alegatos para desvirtuar los hechos que le fueron imputados. Asimismo, aprecia la Sala que la sanción disciplinaria fue impuesta por haber considerado la Administración suficientemente acreditados los hechos imputados al juez encausado, sobre la base de elementos probatorios que constan en el expediente administrativo, (…). En consecuencia, la Sala observa que no se configura la presunción grave de violación al principio antes referido y así se decide (…)” (Negrillas y Subrayado de esta Corte).
De manera pues, como corolario de lo antes expuesto, al haber la Administración analizado en el Capítulo II del acto administrativo objeto de la presente impugnación, los alegatos y defensas expuestas por aquellos miembros de la Junta Directiva del Banco Confederado, S.A., que ejercieron su derecho a la defensa con la interposición del escrito de descargos, y sustentado su decisión en análisis del Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, y en los artículos 243 del Código de Comercio; 194 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras aplicable rationae temporis al caso de marras, se reitera lo señalado en el punto anterior referente al falso supuesto de hecho y derecho denunciado, pues queda palmariamente evidenciado que tanto el recurrente como el tercero, conocían desde la notificación del Auto de Apertura del procedimiento administrativo, los hechos que le eran imputados y procedieron a ejercer aquellos recursos que consideraron necesarios para enervar la presunción de la Superintendencia, no obstante los mismos no fueron suficientes y el análisis de los hechos configuraron el supuesto establecido en el artículo 428 del mencionado Decreto.
Siendo así las cosas, resulta claro que lo argüido por los respectivos apoderados judiciales no tiene ningún sustento, pues la Administración, como se ha dicho, en el procedimiento analizado no tenía la carga probatoria y su pronunciamiento se encuentra basado en el análisis de los hechos y la perfecta subsunción de los mismos en las normas que rigen la materia analizadas en el presente fallo.
En razón de lo anterior, este Órgano Jurisdiccional considera que el acto administrativo impugnado no violó el derecho a la presunción de inocencia de los ciudadanos Reinal Gadea Pérez y Efraín Rosenfeld, pues el mismo fue garantizado durante todo el procedimiento. Ello así, resulta forzoso para esta Corte desechar la denuncia de violación a la presunción de inocencia. Así se decide.
iii) De la denunciada violación al derecho a la igualdad o no discriminación
La representación judicial del ciudadano Efraín Rosenfeld, tercero verdadera parte en la presente causa, manifestó que “(…) En el presente caso estamos en presencia de una clara discriminación o trato desigual ilegítimo, cuando se sanciona a nuestro representado por unos hechos ajenos, de los cuales nunca tuvo conocimiento; pero al mismo tiempo se exonera de responsabilidad a funcionarios de la SUDEBAN que tuvieron a su cargo las mismas responsabilidades que nuestro mandante (…)” (Mayúsculas del original).
Que “(…) resulta claramente discriminatorio que la SUDEBAN pretenda sancionar a nuestro representado unos hechos ajenos y contrarios a las directrices de la Junta Directiva del BANCO CONFEDERADO, y al mismo tiempo exonere de responsabilidad a sus propios funcionarios, quienes estuvieron presentes en el Banco, durante los meses en que se habrían realizado las operaciones contrarias a la medidas administrativas impuestas por la SUDEBAN (…)” (Mayúsculas del original).
Al respecto, la representación judicial de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, arguyó que “(…) no es cierto lo señalado en la audiencia de juicio respecto a que nuestra representada pretende encubrir o dejar sin responsabilidad alguna al funcionario o funcionarios del Banco que materialmente ejecutaron las operaciones irregulares que condujeron a su intervención (…). Pretende confundirse a la Corte con este alegato, tratando de hacer ver que se está achacando a unas personas por el accionar de otras, lo cual no es el caso, pues la responsabilidad que sanciona la Superintendencia en este caso es la de no tener la debida diligencia para evitar que las irregularidades se cometiesen, y sobre todo, que se cumpliesen las limitaciones y prohibiciones establecidas por nuestra representada (…)”.
Que “(…) el objeto del acto cuestionado no es proteger o dejar sin sanción las actividades de terceros, sino el sancionar concretamente la responsabilidad que viene aparejada con el incumplimiento de los deberes inherentes a ser miembro de una Junta Directiva de una institución financiera (…)”.
Finalmente la representación del Ministerio Público, arguyó al respecto que “(…) La SUDEBAN (…) no procede a responsabilizar directamente a ningún directivo del banco de manera personal, porque conforme al Código de Comercio, y los Estatutos de la Compañía, la Junta Directiva tiene a su cargo ‘la suprema dirección de los negocios del banco, para lo cual fija la gestión diaria ‘, y la Junta Directiva tiene que estar al tanto de todas y cada una de esas actividades bancarias, máxime cuando pesa una orden prohibitiva dictada por la Sudaban (sic) en resguardo de los intereses del público, y del sistema financiero general (artículo 237 ejusdem). En cambio se estaría investigando un ilícito penal se compromete la responsabilidad individual del directivo bancario (…)” (Mayúsculas del original).
En ese sentido, atendiendo lo denunciado es menester resaltar que conforme al criterio reiterado y pacífico asumido por nuestro Máximo Tribunal, se ha establecido que el derecho a la igualdad, está concebido para garantizar que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a ciertos sujetos de lo que se le concede a otros que se encuentran en paridad de condiciones, es decir, que no se establezcan diferencias de las cuales se derivan consecuencias jurídicas entre quienes efectivamente están en las mismas situaciones o supuestos de hecho. (Vid. Sentencia de esta Corte Nº 2011-1594 de fecha 1º de noviembre de 2011, caso: Sociedad Mercantil Del Sur Banco Universal, C.A. Vs. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).
De tal manera que, para que exista el trato no igualitario o discriminatorio denunciado debe evidenciarse que la Administración impuso consecuencias jurídicas distintas a cada uno de los miembros de la Junta Directiva con relación al mismo supuesto de hecho verificado.
Sin embargo, esta Corte observa de la revisión exhaustiva de las actas que constituyen el expediente administrativo y judicial que la administración no realizó ninguna actuación que estuviera al margen de la disposiciones de los textos normativos que rigen la materia tratada en el presente caso, y así se evidencia del acto administrativo impugnado al sostener la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que “(…) es preciso analizar la teoría del órgano para explicar la responsabilidad de las personas que se desempeñan como administradores de compañías anónimas, según la cual un acto de voluntad realizado por ciertos individuos debe ser considerado, no ya como una simple actividad de dicho individuos que reciben la denominación de órganos. En la teoría del órgano no aparecen dos (2) personas distintas, sino que las personas jurídicas expresan su voluntad por medio de órganos, que son parte integrante de ellas mismas y no, sujetos de derecho individualmente considerados. Así pues, el órgano es parte de la persona jurídica y ésta no adquiere plenitud de existencia sin sus órganos, pues sin ellos no podrá actuar en el campo del derecho (…)”.
Que “(…) la Junta directiva o consejo de administración de una compañía anónima como es el caso del Banco Confederado, S.A. es el órgano de dirección y representación de aquella, el cual se encuentra integrado por personas naturales, que pueden ser socios o no, quienes responden frente a los socios de la propia compañía y frente a terceros, por las actuaciones realizadas en nombre de la compañía dentro de los límites del mandato o del objeto de aquella, según se hubieren dispuesto limitaciones en sus estatutos en el primer caso, o por el contrario nada se hubiere establecido respecto de las facultades que pudieren desempeñar, en el segundo caso (…)”.
Por lo tanto, resulta absurdo que la representación judicial del ciudadano Efraín Rosenfeld pretenda salvar la responsabilidad del mismo, arguyendo que se le ha sancionado por unos hechos ajenos, de los cuales nunca tuvo conocimiento, sosteniendo que exoneró de responsabilidad a funcionarios de la Superintendencia que a su decir tuvieron a su cargo las mismas responsabilidades que el aludido ciudadano, pues como se ha venido señalando a lo largo del presente fallo, en primer lugar tales hechos violatorios de las medidas administrativas impuestas se materializaron mientras su mandante ocupaba el cargo de Director Principal en la Junta Directiva del Banco Confederado, C.A., y de conformidad con lo establecido en los textos legales y normativos analizados, la Junta Directiva avala de manera mensual y semestral las operaciones realizadas por el Banco, es decir, resulta imposible suponer que estas operaciones le eran “ajenas” o desconocidas; en segundo lugar, considera esta Corte ilógica la pretensión de sancionar a los funcionarios de la Superintendencia que se encontraban realizando una actividad en el Banco, bajo el supuesto de que ejercían las mismas responsabilidades que su representado, toda vez que quedó evidenciada la conformación de la Junta Directiva para el momento del acaecimiento de los hechos, y cuáles son las funciones básicas señaladas doctrinaria y legalmente.
Con base a lo anteriormente expuesto, mal podría la representación judicial del ciudadano Efraín Rosenfeld argüir la existencia de un trato desigual o discriminatorio, pues se desprende de manera objetiva que una vez verificado el supuesto de hecho contenido en la norma se inició un procedimiento administrativo que determinó un incumplimiento que generó la imposición de la sanción, es decir, se inició el procedimiento conforme a derecho, y tal y como se le hubiese iniciado a cualquier miembro de una Junta Directiva de una Institución Financiera que incumpliera con las medidas administrativas que le fueren impuesto como en el caso de marras, por tal razón concluye esta Corte que no puede considerarse infringido el derecho a la igualdad. Ello así, forzosamente debe este Órgano jurisdiccional declarar Sin Lugar el presente recurso de nulidad interpuesto. Así se decide.
VIII
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
1.- Se ADMITE la intervención del ciudadano Efraín Rosenfeld Gelman, como tercero verdadera parte de conformidad con lo previsto en el ordinal 4° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, en el presente juicio contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano Reinaldo Gadea Pérez, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 115.10, de fecha 5 de marzo de 2010, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN) mediante la cual acordó sancionar al Tercero con multa de Nueve Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 9.000,00).
2.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano Reinaldo Gadea Pérez, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 115.10 de fecha 5 de marzo de 2010, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN) mediante la cual acordó sancionar al recurrente con multa de Nueve Mil Bolívares Fuertes (Bs. F. 9.000,00).
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los veintidós (22) días del mes de febrero de dos mil doce (2012). Años 201º de la Independencia y 153º de la Federación.
El Presidente,
EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
Ponente
El Vicepresidente,
ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
El Juez,
ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
La Secretaria Accidental,
CARMEN CECILIA VANEGAS SALAS
Exp. Nº AP42-N-2010-000302
EGR/003
En fecha _____________ ( ) de __________ de dos mil doce (2012), siendo la(s) ________________minutos de la ______________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Número ______________________.
La Secretaria Accidental.
|