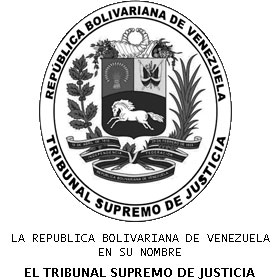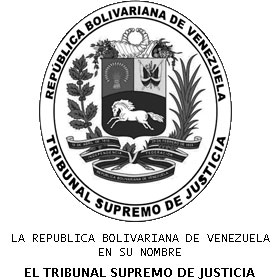REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 1 de octubre de 2014
204º y 155º
ASUNTO: AP11-V-2013-000028
PARTE DEMANDANTE: Ciudadano CÉSAR GUTIÉRREZ FERMÍN, venezolano, mayor de edad, soltero y titular de la cédula de identidad Nº V-13.477.739.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado MARIELBA BARBOZA DE SANTANA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 25.461.
PARTE DEMANDADA: Ciudadano LUIS GERMÁN SOTO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-10.818.344.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: Abogado JOSÉ RAMÓN ESCOBAR VAAMONDE, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 51.103.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES Y RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS
- I -
RELACION DE LA CAUSA
Esta demanda se inicia por demanda incoada en fecha 18 de enero de 2013, la cual fuera admitida por auto dictado en fecha 22 de enero de 2013.
La citación espontánea de la parte demandada constó en autos en fecha 22 de febrero de 2013.
La parte actora promovió pruebas en fecha 1º de julio de 2013 y solicitó la declaratoria de confesión ficta de la parte demandada mediante escrito presentado en fecha 18 de julio de 2013.
El escrito de promoción de pruebas presentado por la parte demandada fue publicado en fecha 22 de julio de 2013, siendo providenciadas las pruebas en fecha 29 de julio de 2013.
La representación judicial de la parte actora presentó informes en fecha 16 de mayo de 2014.
- II -
DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES
En primer lugar, tenemos que los alegatos esgrimidos por la parte actora pueden ser sintetizados en los términos que se sintetizan a continuación:
1. Que en fecha 8 de junio de 2009 dio en préstamo a interés a la parte demandada, a la tasa del veinte por ciento (20%) mensual, la cantidad de OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 8.000,00), los cuales serían destinados por el prestatario para fines comerciales.
2. Que posteriormente dio otro préstamo a interés a la parte demandada, a la tasa del veinte por ciento (20%) mensual, por la cantidad de DIECISÉIS MIL BOLÍVARES (Bs. 16.000,00), los cuales igualmente serían destinados por el prestatario para fines comerciales.
3. Que ambos préstamos constan en sendos recibos que acompaña al libelo de la demanda.
4. Que luego de múltiples gestiones de cobro, ha obtenido módicos y pequeñísimos abonos a cuenta de dicho préstamo.
5. Que el dinero dado en préstamo provenía de sus ahorros y que la falta de pago de dichos préstamos le ha ocasionado una disminución de su capacidad económica, así como otros daños, lo que conllevó a que su patrimonio llegara a cero, resultara diezmado y ya inexistente (sic.), por cuanto le entregó su único, disponible y total patrimonio al prestatario demandado.
6. Que el incumplimiento del demandado le profirió un gravísimo daño moral, además de lucro cesante, que ha afectado su desenvolvimiento personal, familiar y profesional, cuyo resarcimiento pretende.
7. Que sufrió un daño emergente, por cuanto dejó de adquirir un inmueble por falta de recursos, habida cuenta de la imposibilidad de entregar en los meses de julio y agosto de 2010, la cuota de TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs. 30.000,00), correspondientes a la cuota inicial de una vivienda familiar ubicada en el proyecto habitacional “Residencias Avatar II”, situada en la Zona Sur, Circunvalación Nº 2de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, que tenía planeado adquirir para instalarse con su futura esposa.
8. Que en virtud de la imposibilidad de cumplir la promesa que hizo a su ex-novia, en el sentido de asegurarle la adquisición de un techo que les serviría de hogar, esta última puso fin a su relación, dado que no tenía los recursos económicos para casarse y adquirir una vivienda.
9. Estima que las anteriores circunstancias fueron la causa de un daño emergente, que cuantifica en la suma de TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs. 30.000,00) y un lucro cesante que estima en la suma de CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 400.000,00), ya que no pudo incorporar a su patrimonio el inmueble en cuestión.
10. Que la disolución de su relación de noviazgo, quedó sumido en una profunda desesperanza y afectación emocional, que a su juicio hacen procedente una reclamación por daño moral, que estima en TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 350.000,00).
11. Que a su vez dicho daño representa la pérdida de la oportunidad de adquirir un inmueble para erario común y la imposibilidad de un hogar para constituir una familia.
12. Que a finales de 2010 debía pagar le prima correspondiente a la póliza de seguro de su vehículo, que ascendía a la suma de DOCE MIL BOLÍVARES (Bs. 12.000,00) y que en virtud de no contar con el dinero que le adeudaba el demandado debió recurrir a un financiamiento con pago de intereses, a través de su tarjeta de crédito, para pagar la suma de DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 12.479,38), que sumados a los intereses, implicaron una erogación de QUINCE MIL BOLÍVARES (Bs. 15.000,00).
13. Que adicionalmente tuvo que solicitar anticipos a sus prestaciones sociales en el Departamento de Recursos Humanos del Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, para continuar cubriendo y cancelando el seguro de su vehículo, para lo que solicitó DOCE MIL BOLÍVARES (Bs. 12.000,00), pero, solo obtuvo SIETE MIL BOLÍVARES (Bs. 7.000,00).
14. Que los daños emergentes y el lucro cesante antes discriminados ascienden a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL BOLÍVARES (Bs. 457.000,00).
15. Que el deudor le ha girado dos cheques sin provisión de fondos, contra el Banco Mercantil, por la suma de DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,00) cada uno, emitidos los días 7 de mayo de 2010 y 17 de mayo de 2010.
16. Que el deudor le prometió pagos para el día 13 de abril de 2011, tal como se evidencia de instrumental acompañada a la demanda, en la que se obligaba a entregarle como parte de pago la suma de TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs. 30.000,00).
17. Que como consecuencia de todo lo anterior, en síntesis, el demandado le adeuda los siguientes conceptos:
17.1. La suma de VEINTICUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 24.000,00), correspondientes al monto del préstamo, de los cuales OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 8.000,00) fueron en bolívares y el resto en dólares americanos, lo cual calcula luego de deducir los abonos recibidos hasta la fecha de presentación de la demanda.
17.2. Interés del 12% anual, equivalente al 1% mensual, sobre el monto anterior, que multiplicado por 43 meses arrojan un total de DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 12.450,96).
17.3. Daños emergentes por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL BOLÍVARES (Bs. 457.000,00).
17.4. Daño moral estimado en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 350.000,00).
17.5. Que luego de deducir los abonos del deudor, resulta acreedor de la suma “única” de OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 820.350,96), cuyo cobro demanda.
Por su parte, la parte demandada no dio contestación a la demanda, ni tampoco promovió medio probatorio alguno.
- III –
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Habida cuenta que la parte demandada no dio contestación a la demanda, ni promovió medio de prueba alguno, debe procederse a una breve revisión del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente:
“Artículo 362.- Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la pretensión del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiere promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. (...)”.
De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber:
a) Un supuesto de hecho: No contestación de la demanda, no promoción de pruebas por parte del demandado y que la pretensión no sea contraria a derecho; y,
b) Una consecuencia jurídica: La necesaria declaración de confesión ficta de la parte demandada.
Del precepto citado, que consagra la confesión ficta, se desprenden condiciones implícitas (citación válida del demandado) y explícitas (ausencia de contestación de la demanda, que el demandado no probare nada que le favorezca y que la demanda no sea contraria a derecho) para que la declaratoria de confesión ficta sea procedente.
La falta de contestación a la demanda produce un desplazamiento de la carga de la prueba en perjuicio del demandado, por cuanto todas las afirmaciones fácticas contenidas en el libelo de la demanda pasarán a estar revestidas de una presunción iuris tantum de veracidad y la única posibilidad probatoria del demandado contumaz se limita a demostrar la falsedad de los hechos alegados en la demanda, sin poder probar hechos nuevos que no fueron oportunamente alegados en la contestación omitida. Hechas como han sido las anteriores consideraciones de carácter general y abstracto, es menester destacar que en este caso en concreto todas las alegaciones de hecho explanadas en la demanda gozan de una presunción de veracidad desvirtuable, que no fue enervada por el demandado en el lapso probatorio, por lo que resulta inoficioso el análisis y valoración de los medios de prueba aportados al proceso por la parte actora, y así se establece.
Habida cuenta de lo anteriormente establecido, solo resta analizar la conformidad jurídica de la pretensión deducida en la demanda. Para tales fines, se observa que el origen de las pretensiones del demandado se encuentra en dos contratos de préstamo de dinero a interés, pues, como consecuencia de la falta de pago de las indicadas cantidades recibidas en préstamo, la parte actora demanda el cobro del capital, los intereses y una serie de cantidades de dinero, a título de indemnización por daños emergentes, lucro cesante y daño moral. A lo anterior, debe adicionarse que en el texto del libelo de la demanda (folio 7 de este expediente), se afirma que el monto del préstamo asciende a la suma de VEINTICUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 24.000,00), de los cuales fueron entregados OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 8.000,00) y el resto en dólares americanos, omitiéndose la indicación de la tasa de cambio aplicable.
Ahora bien, siendo que en este caso ha quedado establecido que las partes se encuentran vinculadas en razón de un contrato de mutuo o préstamo de dinero a interés y habida cuenta que los daños denunciados en la demanda obedecen al incumplimiento de la parte demandada respecto de obligaciones de naturaleza contractual, debe observarse el contenido del artículo 1159 del Código Civil, que establece:
“Artículo 1.159.- Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley.”
De la citada disposición, se desprende en primer lugar el principio de obligatoriedad de los contratos, conforme al cual éstos tienen fuerza de ley entre las partes que han intervenido en su celebración y establece que solo por los mecanismos establecidos en la ley o por mutuo consentimiento pueden revocarse los mismos. Más aún, el artículo 1160 del mismo cuerpo normativo establece:
“Artículo 1.160.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley”.
Con base en el citado artículo, se reconoce con fuerza normativa plena el principio de buena fe contractual, conforme al cual los contratos no solamente deben cumplirse de buena fe y como ellos mismos señalan, sino que su cumplimiento se extiende a todas las consecuencias que derivan del mismo con base a la equidad, la ley y el uso, de manera tal que, en el referido artículo se establece el principio de buena fe que debe gobernar en toda relación jurídica contractual.
El tema de la responsabilidad civil contractual ha sido objeto de análisis en concordancia con los artículos 1.159 y 1.160 del Código Civil, así:
“La presencia de una relación contractual entre las partes no impide que la ocurrencia de un hecho ilícito genere una indemnización derivada del mismo. Ese hecho ilícito bien puede nacer colateralmente de la aplicación abusiva de una determinada cláusula, fuera de los límites expuestos por la buena fe contractual específica del caso, es decir, fuera de los términos previstos por el artículo 1.160 del Código Civil. La circunstancia de que las partes estén ligadas contractualmente no implica que una determinada conducta de alguna de ellas, ‘excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe, o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho’, incurra en abuso de derecho.
La primera Limitación que pone la sentencia a la premisa de la exigibilidad de daños, es la de que tenga lugar un suceso ‘colateral’, es decir, un suceso que se desarrolle más allá de los límites del contrato. Además la sentencia exige que el hecho ‘colateral’ constituya una violación de los principios de buena fe que rigen el contrato de acuerdo con el artículo 1.160 del Código Civil.”
(Libro Homenaje al Dr. Aguilar Gorrondona, 2.002 en “Tres Tendencias Nacionales en Materia de Responsabilidad Civil”, de Alonso Rodríguez Pittaluga.)
Hechas las anteriores consideraciones, puede concluirse que –en abstracto- la existencia de un vínculo contractual con causa licita entre dos o mas personas, no excluye la eventual procedencia de una reclamación derivada de un hecho ilícito.
Ahora bien, y con vista a las estipulaciones que rigen el contrato de préstamo que vincula a las partes, así como en atención a la afirmación contenida en la demanda, en el sentido de que dos terceras partes del monto dado en préstamo fue entregado en dólares americanos (no se indica la tasa de cambio), debemos detenernos a un breve análisis en torno al elemento “causa” del contrato.
En tal sentido, es menester traer a colación la presunción de causa proclamada por el artículo 1.158 del Código Civil, que literalmente reza al siguiente tenor:
“Artículo 1.158.- El contrato es válido aunque la causa no se exprese.
La causa se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario.”
En torno a la inteligencia del precepto legal precedentemente transcrito, el autor Eloy Maduro Luyando, en su obra “Curso de Obligaciones” (UCAB – Manuales de Derecho, 1989), ha considerado:
“Dado que la causa es un elemento esencial a la existencia del contrato, es obvio que el acreedor debiera estar en la necesidad de demostrarla, lo que ocurre la mayoría de las veces demostrando el contrato mismo. Es por ello que algunos autores deducen que en todo contrato la causa del mismo sea tan evidente que no requiere de demostración alguna de su existencia y licitud. Tal criterio doctrinario ha sido acogido expresamente por nuestro legislador cuando en el segundo párrafo del artículo 1.158 dispone que: “La causa se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario”.
Establece así nuestro legislador una presunción de causa que presenta los siguientes caracteres generales:
A) La presunción tiene un doble alcance o contenido, a saber:
a) La causa se considera existente.
b) La causa se considera lícita.
B) La presunción como tal, se establece en contra del deudor y en beneficio del acreedor y produce una inversión de la carga de la prueba que es trasladada al deudor, quien, si pretende alegar la inexistencia o ilicitud de la causa, está obligado a demostrar tales circunstancias. En cambio, el acreedor siempre estará amparado en una causa que es presumida en su existencia y licitud por el legislador.”
Sobre la base de la presunción de causa contenida en el artículo 1.158 del Código Civil, mal podría este Tribunal considerar que la obligación demandada deba reputarse como inválida o inexistente, por la sola omisión de mención de causa en el contrato cuya ejecución se demanda.
Sin perjuicio de lo anterior, y como quiera que la causa del contrato cuyo cumplimiento se pretende en la demanda que originó este proceso aparece como cuestionable, resulta imperativo observar una serie de elementos que afectan la causa del contrato y que emergen del propio texto del mismo, cuya revisión resulta imperativa para este Tribunal, por mandato de la parte in fine del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que reza así:
“Artículo 12.- (…) En la interpretación de los contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces atenderán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.”
En efecto, de la simple lectura del contrato acompañado al libelo de la demanda contenido en instrumento privado suscrito por ambas partes, en fecha 13 de abril de 2011, el cual cursa al folio once (11) de este expediente, se observa que ambas partes declararon siguiente:
“RECONOCIMIENTO DE DEUDA
Yo, LUIS GERMAN SOTO, venezolano, de profesión comerciante, portador de la cedula (sic.) de identidad C.I.: 10.818.344, recibí en calidad de préstamo las cantidades de 16.000,00 Bs. (DIECISEIS MIL BOLIVARES) el ocho de junio de 2009 y 8.000,00 Bs. (OCHO MIL BOLIVARES) el veintidós de Junio de 2009 del Señor CESAR GUTIERREZ, venezolano, licenciado, portador de la cedula (sic.) de identidad C.I.: 13.477.739, pagaderos a tres meses, con un interés mensual del 20% sobre el capital. Estando de acuerdo ambas partes y en pleno juicio de nuestras facultades los abajo firmantes.
Se firma este reconocimiento de deuda en los términos aquí expuestos en caracas (sic) a los trece días del mes de abril de 2011.”
(Resaltado de este Tribunal)
A lo anterior, debe adicionarse que el actor afirma en el libelo de la demanda que dos terceras partes de la cantidad otorgada en préstamo fue entregada en dólares americanos, sin que se indique la tasa de cambio, lo que imposibilita la determinación del monto adeudado, por concepto de principal. Aunado a lo anterior, la parte demandante confiesa en el libelo de demanda que recibió unas cantidades a cuenta del dinero adeudado, sin precisar el monto exacto de los abonos, de manera que tampoco es posible determinar con exactitud el quantum del saldo deudor.
Aunado a lo anterior, se observa que sobre el monto principal –que aparece como una cantidad indeterminable, al omitirse la tasa de cambio aplicada a los dólares americanos que el demandante afirma haber entregado al demandado- se causarían intereses a la rata del veinte por ciento (20%) mensual.
Para mayor abundamiento, en torno a las conductas abusivas desplegadas por los prestamistas de dinero, capaces de viciar la causa de los contratos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, realizó una interpretación constitucionalizante de las normas aplicables para el establecimiento de intereses, en la conocida sentencia N° 85 del 24 de enero de 2002, caso: Asodeviprilara, donde se realizó una importante contribución para la objetivación del Estado Social de Derecho y de Justicia, en los siguientes términos:
“…4.- Anatocismo
El que una persona sea capaz no significa que su consentimiento siempre pueda ser manifestado libremente, sin sufrir presiones o influencias que lo menoscaben. Por ello, independientemente de los vicios clásicos del consentimiento (error, dolo o violencia), algunas leyes tienen recomendaciones, normas y otras disposiciones que persiguen que las personas expresen su voluntad con pleno conocimiento de causa o alertados sobre aspectos del negocio. La Ley de Protección al Consumidor y al Usuario es de esa categoría de leyes, en su articulado referente a las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios, contratos de adhesión y a la información sobre precios, pesos y medidas.
Con este tipo de leyes, el legislador ha tratado que el derecho se adapte a la realidad social, ya que un derecho divorciado de la realidad antropo-sociológica, es un derecho necesariamente lesivo a los seres humanos.
Hace la Sala estas anotaciones, porque la autonomía de la voluntad de las contratantes en la realidad no es tan libre, ni exenta de influencias, que pueden sostenerse que ella actúa plenamente en cada persona por ser ella capaz.
Quien se encuentra en situación de necesidad es mucho más vulnerable que quien no lo está, en el negocio que repercute sobre esa situación, y ello que lo ha tenido en cuenta el legislador, también lo debe tener en cuenta el juzgador, por lo que fuera de la calificación de usuraria de algunas cláusulas contractuales, a otras podría considerarlas como contrarias a las buenas costumbres, cuando ellos inciden en desequilibrar la convivencia humana.
Así como la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, señala una serie de normas para salvaguardar al consumidor (latu sensu), las cuales a veces regulan hasta las menciones de los contratos (artículos 19, 20 y 21); igualmente, normas que establecen con claridad la manera de actuar, pueden ser entendidas como protectivas de los seres humanos, de la convivencia, y ellas atienden mas a la protección de las buenas costumbres que a la del orden público.
Las buenas costumbres, atienden a un concepto jurídico indeterminado ligado a la realidad social, y por ello el concepto varia en el tiempo y en el espacio, y con relación a determinados tipos de negocios o actos públicos.
La Sala hace estas consideraciones porque el artículo 530 del Código de Comercio establece: “No se deben intereses sobre intereses, mientras que, hecha liquidación de éstos, no fueren incluidos en un nuevo contrato como aumento de capital. También se deben cuando de común acuerdo, o por condenación judicial, se fija el saldo de cuentas incluyendo en él los intereses devengados”.
Los supuestos de la norma transcrita exigen que los intereses se liquiden y que luego de tal determinación, que involucra una aceptación del deudor, se incluyan en un nuevo contrato donde se capitalizan; o se arreglan cuentas aceptando en el saldo los intereses, lo que también supone que los montos por intereses fueron liquidados previamente a su inclusión como capital.
A juicio de esta Sala, el artículo 530 aludido, no permite que previa a la liquidación de los intereses, a su existencia real, surjan compromisos entre acreedor y deudor tendientes a capitalizarlos.
Tal vez, la razón de esta prohibición es que antes de liquidar los intereses (tanto compensatorios como indemnizatorios) y determinar su monto, no hay equivalente en la prestación del acreedor para de una vez tener derecho a capitalizar los intereses, no siendo para el acreedor el equivalente para tal ventaja el que haya prestado un dinero, ya que los daños resultantes del retardo en el cumplimiento por parte del deudor, son el pago del interés legal, que en materia mercantil es el del mercado, salvo disposiciones especiales.
En los préstamos de dinero para los planes de política habitacional y la asistencia habitacional, por mandato de la ley, el anatocismo prohibido por el artículo 530 del Código de Comercio es legal. Los fines perseguidos por dicha ley, con la formación del fondo de ahorro compensa la obligación de pagar intereses sobre intereses, pero fuera de dicho ámbito, la capitalización de intereses convenida cuando ni siquiera se han causado ni se han determinado, a juicio de esta Sala, constituye una obligación contraria a las buenas costumbres, ya que nadie puede racionalmente aceptar que sobre los intereses que debe, calculados a ratas de interés variable y que no puede conocer ni prever como los ha de pagar, se generen nuevos intereses a tasas desconocidas. La aceptación de tan lesiva situación, al igual que la aceptación a priori de la frecuencia de las capitalizaciones, no puede ser sino el producto de una actitud desesperada del deudor o de una ignorancia total sobre el negocio, además de resultar desproporcionada con la prestación del acreedor.
Tal vez, esta fue la razón que tuvo el legislador, cuando la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (de 1993), la cual ha regido la mayoría de los créditos indexados, dispuso en su artículo 50: “En caso de atraso en los pagos de créditos destinados a la adquisición de viviendas, los bancos hipotecarios solo tendrán derecho a cobrar intereses moratorios sobre la parte de capital a que se contrae la cuota o las cuotas de amortización no pagadas a su vencimiento, de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato”. Tal disposición, recogida en el artículo 99 del Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, destinada a los préstamos que pudieren otorgar los bancos hipotecarios, a juicio de esta Sala priva sobre los préstamos hipotecarios de los prestamistas que se dediquen a financiar las viviendas, a menos que la ley, como la que regula la asistencia habitacional, expresamente digan lo contrario.
El artículo 528 del Código de Comercio, trae un caso de capitalización de intereses, en el contrato de cuenta corriente, pero ello se hará de acuerdo a los balances parciales, lo que significa que se trate de intereses liquidados y aceptados que se van a capitalizar. Algo igual prevé el artículo 524 del mismo Código. También en materia de depósitos de ahorro las diversas leyes que han regido el sistema financiero han permitido que se capitalicen los intereses que producen los depósitos, por lo que se trata de una previsión legal.
La falta de causa, la causa ilícita y los vicios del consentimiento son razones de nulidad de los contratos (artículo 1.157 del Código Civil), los cuales responden a demandas particulares de quienes pretenden hacer valer sus derechos subjetivos en ese sentido, y por ello, no puede ventilarse su nulidad dentro de una acción por derechos e intereses difusos o colectivos.
Pero dentro de estas acciones sí se puede pedir un efecto general que beneficie a toda la colectividad o a grupos indeterminados de ésta, que están en igual situación jurídica, como sería la prohibición de cierto tipo de cláusulas con relación a contratos tipos de aplicación masiva para quienes se hallan en una determinada situación, y en ese sentido, la Sala podría determinar el futuro de los contratos que impongan previamente el anatocismo, si la forma como se implementa es por vías contrarias a las buenas costumbres, que en materia de intereses social, se concretiza mediante el agravamiento de la situación del débil jurídico sin una real equivalencia en la prestación de su contraparte que sustente la ventaja que obtiene. La entrega al acreedor que hace a ciegas el necesitado, tendente a un endeudamiento que le impide el ahorro y que no responde a una situación precaria del acreedor, se convierte en una obligación contraria a las buenas costumbres.
A juicio de esta Sala, en materia de derechos o intereses difusos o colectivos, para que se cumpla a cabalidad la prestación solidariamente debida ante un derecho social concreto, como es el de la vivienda, las ilicitudes generales sobrevenidas que contienen los contratos tipos, pueden ser declaradas a fin que tal clase de contratos o sus cláusulas se prohíban, si es que eran legales cuando nacieron pero que luego devienen en inconstitucionales.
La previsión del artículo 530 citado, de que se capitalicen los intereses liquidados, plantea el interrogante de sí antes de su liquidación pueden las partes pactar la capitalización.
A juicio de esta Sala, en teoría ello podría ser posible como parte de la autonomía de la voluntad, pero la realidad es que quien pide un préstamo, decide endeudarse y pagar intereses compensatorios y moratorios, lo hace por necesitar lo que pide, y tal necesidad, sobre todo si es para resolver problemas sociales como vivienda, educación, etc, lo lleva a aceptar condiciones que favorecen abiertamente al prestamista, muchas de los cuales lindan con la violencia sobre el necesitado, ya que solo comprometiéndose a cumplirlas se tiene acceso al crédito. Tal situación fomentada por instituciones que prestan un servicio crediticio, y destinado a solucionar masivamente problemas sociales, como el de la vivienda, a juicio de esta Sala es contraria a las buenas costumbres, ya que al deudor no solo se le cobran los intereses compensatorios, sino los de mora, que representan la indemnización por daños y perjuicios (artículo. 1.277 del Código Civil), y tal indemnización se la capitalizan y, sobre lo capitalizado, se vuelve a cobrar intereses, por lo que el deudor acepta un “doble castigo”, a juicio de esta Sala violatorio del artículo 1.274 del Código Civil, ya que el convenio de capitalización previo de los intereses no atiende a los daños y perjuicios previstos o que hayan podido preverse al tiempo de la celebración del contrato, ya que ello no se estipula en el mismo. Por otra parte, la falta de pago de las cuotas en su oportunidad, tampoco responde a lo pautado en el artículo 1.275 del Código Civil, que establece que los daños y perjuicios relativos a la pérdida sufrida por el acreedor (los intereses), y así como la utilidad de que se le haya privado, no deben extenderse sino a los que son consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación.
La falta de pago de una o varias cuotas, o de intereses, generan la mora como daños y perjuicios, y ante el hecho real de no poder pagarlos, es posible que se acuerde que dichos saldos aumenten el capital, pero convenir en ello antes que surja la liquidación de los intereses, es crear una especie y encubierta cláusula penal (artículo 1.276 del Código Civil), la cual siempre debe referirse a una cantidad determinada y no fluctuante como la que emerge de la indexación.
Considera esta Sala que cuando el artículo 530 del Código de Comercio permitió se cobraran intereses sobre intereses, hecha la liquidación de éstos, el legislador fue preciso, porque sólo sobre los liquidados podría el deudor -con pleno conocimiento de su situación- acordar su capitalización, sin tener encima para aceptar tal capitalización, la presión de que sólo recibirá el préstamo si se allana a las condiciones que más favorezcan al prestamista; y porque sólo así las disposiciones de los artículos 1.273 a 1.276 del Código Civil pueden tener aplicación.
Además, no escapa a esta Sala una tendencia legislativa contemporánea, que deja a los particulares la fijación de los intereses, sin intervención directa en ese sentido de algún organismo oficial, como lo es el Banco Central de Venezuela, creando en un sector de la población una situación que le impide normalmente precisar cuáles son los intereses. Ello se evidencia en el artículo 24 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el cual para el cálculo de la tasa de intereses que debe pagar el arrendador al arrendatario, ordena que se calculen a la tasa pasiva promedio de los seis principales entes financieros durante la vigencia de la relación arrendaticia, conforme a la información que suministre el Banco Central de Venezuela.
En consecuencia los arrendadores, y por ende los arrendatarios a cuyo favor surge el derecho de cobrar intereses, se ven en la necesidad de investigar cuáles son los seis principales entes financieros, y realizar las operaciones que le permitan conocer cuál fue la tasa pasiva promedio de esos seis entes, teniendo en cuenta para tales determinaciones, la información que les dé el Banco Central de Venezuela, sobre cuáles eran esos seis principales y, siendo un punto discutible, dado la letra del citado artículo 24, si el Banco Central se limita a indicar cuáles son los seis principales entes, y además señalar las tasas pasivas de cada uno, o si es dicho Banco quien aporta a los particulares el promedio, a fin que sean ellos quienes hagan los cálculos.
Esta misma fórmula la utiliza la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (artículo 27) para el cálculo de los intereses de mora causados por el atraso en el pago de los cánones de arrendamiento, por lo que el débil jurídico: arrendatario, se ve compelido, de acuerdo a la interpretación que se dé a los artículos, a solicitar información en el Banco Central de Venezuela, a verificar las tasas pasivas promedio, etc.
Aceptar que en materias de interés social, como todas las relacionadas con la vivienda, la tuición del Estado se hace laxa en contra de los débiles jurídicos, y que se les obliga a realizar operaciones para lo cual se aumentan sus gastos, ya que requieren de personas con conocimientos técnicos para que los realicen, resulta a juicio de esta Sala, un desmejoramiento en el derecho de obtener información adecuada, que es un beneficio que se proyecta más allá del artículo 117 constitucional, y que agrava aún más la situación de a quién le capitalizan los intereses”.
En similar espíritu se pronunció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia proferida en fecha 10 de julio de 2007, caso: ALIANZA NACIONAL DE USUARIOS Y CONSUMIDORES (ANAUCO) contra la Asociación Bancaria de Venezuela, el Consejo Bancario Nacional, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y el Banco Central de Venezuela, en la que se prohibió la práctica de anatocismo.
A la luz de los postulados axiomáticos contenidos en las indicadas sentencias de la Sala Constitucional, este Tribunal no puede dejar de observar que en el contrato acompañado junto al libelo de la demanda se ha estipulado una tasa de interés del veinte por ciento (20%) mensual, lo que equivale a una tasa de interés anual del doscientos cuarenta por ciento (240%), obviamente no permitida en nuestro ordenamiento jurídico, y aunado a lo anterior, la parte actora afirma haber entregado dos terceras partes del préstamo en dólares norteamericanos, sin indicar la tasa de cambio aplicable, lo que impide tener certeza del monto efectivamente dado en préstamo.
Las anteriores circunstancias obviamente generan una duda razonable respecto de la licitud de la causa del contrato cuyo cumplimiento pretende la parte actora, y cuyo incumplimiento, a juicio de la parte actora, originó el supuesto daño emergente, lucro cesante y daño moral en perjuicio de la parte demandada, los cuales pretende le sean resarcidos.
Tal estado de cosas obviamente impide que sea declarado como válido el convenimiento de la parte demandada respecto de los términos de la demanda, así como también impiden que sea declarada la confesión ficta de la parte demandada. Así se decide.
Finalmente, siempre en procura de alcanzar verdadera justicia material para el caso concreto y garantizando los derechos fundamentales del justiciable, cobra aplicación el principio constitucional de presunción de inocencia contemplado en el numeral 2º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual encuentra desarrollo a nivel legal en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil a la luz de la disposición constitucional precitada y en un contexto adjetivo señala lo siguiente:
“Artículo 254.- Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado y, en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de puntos de mera forma.
En ningún caso usarán los Tribunales de providencias vagas u oscuras, como las de venga en forma, ocurra a quien corresponda, u otras semejantes, pues siempre deberá indicarse la ley aplicable al caso, la formalidad a que se haya faltado, o el Juez a quien deba ocurrirse.”
En aplicación del dispositivo legal parcialmente transcrito, mal podría declararse procedente la demanda que originó esta causa judicial, por cuanto se iría en contravención a la ratio legis, contenida en la norma precedente, razón por la cual debe necesariamente declarase sin lugar la presente demanda, tal y como se hará de modo expreso y positivo en la parte dispositiva del presente fallo.
- IV -
PARTE DISPOSITVA
Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentes, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara lo siguiente:
PRIMERO: Se NIEGA la homologación del convenimiento respecto de los “puntos” y “términos” de la demanda expresado por la parte demandada en escrito de suspensión de la causa presentado por ambas partes en fecha 22 de febrero de 2013, y que consta al folio 43 de este expediente.
SEGUNDO: Se NIEGA la solicitud de confesión ficta de la parte demandada.
TERCERO: Se declara SIN LUGAR la pretensión contenida en la demanda de cobro de bolívares y resarcimiento de daños y perjuicios que dio origen a este proceso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandante, por haber resultado totalmente vencida en este proceso.
Notifíquese a las partes, regístrese, publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, 1º de octubre de 2014.-
EL JUEZ,
Abog. Luis R. Herrera G.
EL SECRETARIO,
Abg. Jonathan Morales
En esta misma fecha, siendo las 12:58 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
EL SECRETARIO
Abg. Jonathan Morales
Asunto: AP11-V-2013-000028
|